Tom Perrotta, de quien se ha llegado a decir que es el “Balzac de los suburbios” o el “Chéjov americano”, llega a las librerías con una novela protagonizada por la subdirectora de un instituto que hará lo que sea para convertirse en directora de ese mismo centro. Lo que sea. Tracy Flick nunca gana es una sátira sobre la ambición y, especialmente, sobre sus consecuencias.
En Zenda ofrecemos el primer capítulo de Tracy Flick nunca gana (Libros del Asteroide), de Tom Perrotta.
***
1
Tracy Flick
Había otro artículo de primera página en el periódico. El pan nuestro de cada día desde hacía meses, un hombre poderoso tras otro derribado de su pedestal, desenmascarado como depredador sexual: Harvey Weinstein en albornoz, Bill Cosby y la metacualona, el periodista Matt Lauer y su botón secreto, la lista era interminable. Se trataba de un espectáculo muy gratificante —una pequeña dosis de justicia tardía—, pero también perturbador, ya que despertaba recuerdos que hubiera preferido dejar en paz, como si pidieran que me explicara ante el mundo, aunque no estaba muy segura de quién lo hacía.
—Mamá —dijo Sophia—. ¿Estás bien?
Levanté la vista del periódico. Mi hija de diez años me observaba con atención desde el otro lado de la mesa, como hacía a menudo, como si intentara averiguar quién era yo y qué me pasaba por la cabeza. Yo nunca había tenido que hacer algo así con mi madre.
—Estoy bien, cariño.
—Es que… pareces un poco enfadada.
—No estoy enfadada. Esta es mi cara cuando pienso.
Se quedó uno o dos segundos cavilando sobre lo que acababa de decirle y luego frunció la nariz.
—Eso tiene un nombre —me explicó—. Aunque no es muy bonito.
—Eso he oído. —Miré el reloj de pared—. Termina de desayunar, cielo. Tenemos que irnos.
Aparte de las pocas personas que entonces se enteraron —mi madre, el director, mi orientador—, nunca hablé con nadie de lo que me pasó en el instituto. Hasta hace unos meses, apenas pensaba en ello, porque ¿qué sentido tenía? Era agua pasada, una breve y desacertada aventura —palabra equivocada, lo sé, pero es la que siempre he utilizado— con mi profesor de Literatura Inglesa de segundo año, unas semanas lamentables de mi vida adolescente. No fue para tanto. Nos enrollamos de vez en cuando, y nos acostamos exactamente en una sola ocasión. Me di cuenta de que era un error y puse fin al asunto. Aquello no arruinó mi vida. No me quedé embarazada, no me rompieron el corazón, no di ningún paso en falso. Me gradué la primera de mi clase y estudié en Georgetown con una beca completa.
Fue el señor Dexter quien no llevó muy bien la ruptura, y no dejó de darme la lata para que volviéramos a estar juntos. Mi madre encontró una nota dirigida a mí en uno de mis trabajos —un tanto desquiciada— y habló con el director. El señor Dexter desapareció del instituto y de mi vida. Todo muy repentino y drástico. Supongo que podríamos decir que el sistema funcionó.
Como persona adulta que soy —como madre y docente—, no me cabe ninguna duda de que lo que él hizo estuvo mal y de que su castigo fue justo. Sin embargo, en lo más profundo de mi corazón, no podía odiarlo, ni siquiera juzgarlo muy duramente. Había un factor eximente, una circunstancia atenuante. No lo exoneraba, exactamente, pero lo hacía menos culpable a mis ojos, más digno de simpatía o compasión, como queráis llamarlo.
Esa circunstancia era yo.
Lo que había que entender —me parecía tan obvio en aquel momento, un elemento tan esencial de mi identidad— es que yo no era la típica chica de instituto. Era extremadamente inteligente y ambiciosa, demasiado madura para mi edad, hasta el punto de que me costaba hacer amigos entre mis compañeros, o incluso conectar con ellos de forma significativa. Me sentía adulta mucho antes de alcanzar la mayoría de edad, y siempre me pareció que, simplemente, el señor Dexter se dio cuenta de esta verdad antes que nadie y me trató de acuerdo con esto, que era exactamente el modo como quería que me trataran. ¿Cómo podía culparlo por ello?
Eso era lo que yo me decía, el relato con el que había vivido durante mucho tiempo, aunque empezaba a tambalearse un poco. Una no puede leer sin parar todas estas historias, una tras otra, de todas esas jóvenes exitosas explotadas por profesores, mentores y jefes, y seguir aferrándose a la idea de que su caso fue único. De hecho, me había quedado bastante claro que el tema funcionaba de la siguiente forma: te engañaban para que te sintieras aún más excepcional de lo que ya eras, como si las reglas habituales hubieran dejado de aplicarse.
Aquel verano me reconcomía la posibilidad de haber juzgado mal mi pasado, de que tal vez yo había sido un poquito más normal de lo que creía. Pero, aunque eso fuera cierto, no había nada que pudiera hacer al respecto. No había ninguna injusticia que denunciar, ningún maltratador en serie dándose la gran vida en algún paraíso tropical.
El señor Dexter no solo perdió su trabajo por mi culpa; perdió a su mujer, a muchos de sus amigos y su amor propio, y jamás volvió a recuperarse. Cuando dejó de dar clases, pasó a gestionar la ferretería de su familia hasta que quebró, y luego trabajó como inspector de viviendas. Se casó por segunda vez a los cuarenta años, aunque tampoco funcionó. Lo sé porque me escribió una carta en 2014. Estaba en el hospital, recibiendo tratamiento para un tipo agresivo de cáncer de próstata, y quería disculparse conmigo antes de que fuera demasiado tarde. Me explicaba que aún pensaba en mí de vez en cuando y que ojalá nos hubiéramos conocido en otras circunstancias.
«No soy una mala persona —decía—. Simplemente tomé algunas malas decisiones, horribles».
Tenía cincuenta y cinco años cuando murió. En lo que a mí respecta, podía descansar en paz.
*
Esa semana Sophia asistía a un campamento de fútbol en el instituto Green Meadow, donde yo era la subdirectora. Me detuve en la entrada de vehículos junto al campo de entrenamiento y esperé el tiempo suficiente para ver cómo se identificaba ante alguien con un portapapeles en las manos y se dirigía hacia el césped, donde fue recibida con una fanfarria de gritos de felicidad y alegres contoneos de las otras niñas, como si llevasen años sin verla. Sentí cierta angustia familiar por la separación, la melancólica certeza de que la verdadera vida de mi hija —al menos sus partes favoritas— transcurría en mi ausencia.
Yo nunca fui así de niña, una miembro importante de la manada, colmada de afecto, protegida por la seguridad de los números. Siempre formé parte de un grupo de una, apartada de los otros niños por la convicción —la tuve desde muy temprana edad— de que mi destino era ser más que ellos, tener un futuro importante. Ya no lo creía así —cómo hacerlo, siendo mi vida lo que era—, pero recordaba esa sensación, casi como si hubiera sido ungida por una autoridad superior, y a veces la echaba de menos. Había sido una aventura crecer así, sabiendo en mi interior que algo increíble me esperaba en el horizonte, y que solo tenía que caminar hacia el futuro para reclamarlo.
Lo único que me esperaba esa mañana era mi humilde oficina en el instituto vacío, las incesantes exigencias de un trabajo que se me había quedado pequeño. Era un puesto importante, no me malinterpretéis —sobre mis hombros recaían muchas responsabilidades—, pero era difícil digerir el hecho de volver a ser la número dos después de saborear, aunque fugazmente, las mieles de la auténtica autoridad.
Tres años antes, había asumido el cargo de directora interina después de que mi jefe, Jack Weede, sufriera un ataque al corazón casi mortal. En aquel momento tenía sesenta y cinco años, y todo el mundo dio por sentado que se jubilaría y que mi ascenso sería permanente. Pero Jack nos sorprendió a todos al volver; no podía soltar las riendas. Era su decisión y no se lo eché en cara —a mí tampoco me había parecido nunca que la jubilación fuera un gran premio—, pero la terrible experiencia le había pasado factura, y gran parte de su trabajo acabó recayendo en la mesa de la buena de Tracy.
Incluso en un tranquilo día de principios de agosto, tenía más que suficiente para mantenerme ocupada. Empecé por revisar los datos estadísticos de la más reciente serie de pruebas de evaluación, en un intento de detectar cuáles eran las lagunas de nuestro plan de estudios y ofrecer algunas sugerencias sencillas de última hora para abordarlas. Habíamos bajado un poco en las clasificaciones estatales —no mucho, pero lo bastante como para ser motivo de cierta alarma— y necesitábamos adoptar varias medidas concretas para revertir la situación antes de que se convirtiera en un problema grave.
Después de eso, revisé una pila de viejos currículos en busca de un sustituto para Jeannie Kim, nuestra popular (aunque ligeramente sobrevalorada) profesora de Física Avanzada, que se iba a coger la baja por maternidad en enero. Un sustituto incompetente no es un gran problema si solo interactuaba con los alumnos uno o dos días, pero Jeannie iba a estar fuera todo un semestre.
Si lo dejaba en manos de Jack, esperaría hasta el último minuto, contrataría a la primera alma cándida que se le pusiera a tiro y luego se encogería de hombros si algo salía mal. «Es difícil encontrar un buen sustituto, Tracy. Por algo esa gente no tiene un trabajo de verdad.» Pero no iba a dejar que eso sucediera, si podía evitarlo. Nuestros estudiantes merecían algo mejor. Es fácil olvidar, cuando uno es adulto y el instituto forma parte del pasado, lo que se siente al ser público cautivo, la forma en que el tiempo puede detenerse en el aula y un mal profesor es capaz de emponzoñar toda tu vida.
—————————————
Autor: Tom Perrotta. Traductora: Mercedes Vaquero Granados. Título: Tracy Flick nunca gana. Editorial: Libros del Asteroide. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.
-

Una confesión en carne viva
/abril 18, 2025/El escritor Julio Valdeón cuenta en Autorruta del sur un viaje por varios de los lugares sagrados de la música, la literatura y la historia del sur de Estados Unidos. Una crónica novelada desde Nashville, capital del country, hasta Memphis, cuna del rock and roll, de Muscle Shoals, hogar de estudios míticos de soul, a Tupelo, donde nació Elvis Presley, y de Clarksdale, puerta del Mississippi, hasta alcanzar Nueva Orleans. En este making of Julio Valdeón explica cómo nació y de qué trata Autorruta del sur (Efe Eme). ***** Supongo que hay viajes malditos y otros esperanzados, como los de…
-

Jay Kristoff, con la saga El Imperio del Vampiro, revive el mito en su forma más oscura y sanguinaria
/abril 18, 2025/Desde su publicación en 1897, Drácula ha marcado el género y ha dado forma a la imagen del vampiro moderno. Su influencia se extiende más allá de la literatura, dejando una huella imborrable en el cine, la televisión y los cómics. Sin embargo, no fue el único en explorar la figura del vampiro con profundidad. Décadas después, Anne Rice lo reinventó con Entrevista con el vampiro, humanizando a estas criaturas y dándoles conflictos existenciales que los hicieron aún más fascinantes. También George R. R. Martin, conocido por Juego de tronos, escribió una novela de vampiros poco conocida pero excelente, Sueño…
-

Velázquez, ilusión y realidad
/abril 18, 2025/Las razones de esta popularidad, sin embargo, distan de ser históricas, pocas personas identificarían Breda ni sabrían dar fecha o sentido concreto de su asedio. Y sin embargo Las lanzas ahí están, concentrando las miradas y asentando sus dominios en la imaginación. ¿Qué sucede con este cuadro para haberse distanciado de sus hermanos, los pintados por Zurbarán, Maíno o Jusepe Leonardo para el Salón del Reino del Palacio del Buen Retiro, retratos emblemáticos, conmemorativos de los grandes episodios militares de la monarquía española? Suele aducirse una razón ética: la representación, en la escena central del cuadro, de la magnánima recepción…
-

Confidencial (Black Bag): El cine comercial y adulto todavía existe
/abril 18, 2025/Claro que ese espíritu sixties que mencionamos, y que tampoco le es ajeno a Soderbergh, se podría asimilar el personaje de Fassbender, frío pero polifacético como cualquiera de las incursiones de Michael Caine en el género allá por aquella década. Black Bag, sin embargo, no es un monumento a la nostalgia sino un thriller perfectamente funcional e inteligente, aunque, eso sí, al margen de modas. Un film rapidísimo y tremendamente técnico, tanto en su trabajo de cámara (Soderbergh vuelve a ser director de fotografía bajo el pseudónimo de Peter Andrews) como en el despliegue de diálogos del nuevo mejor colega…


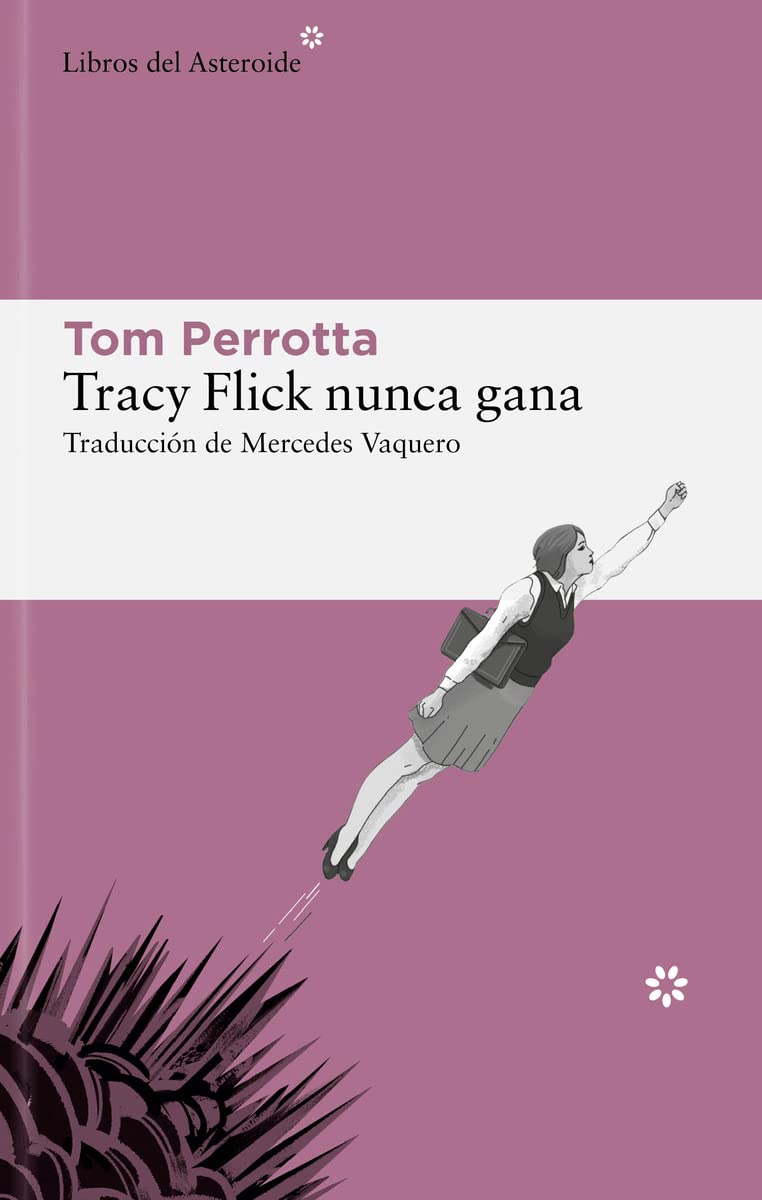



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: