Mikel Santiago (Portugalete, 1975) es un magnífico escritor. Está un poco ido de la cabeza, pero eso va, supongo, con el oficio. Uno en el que todos pensamos, al igual que el famoso conductor del puente de Brooklyn, que todo el mundo va en dirección contraria menos tú.
Me apasionan las novelas de Mikel. Es divertido, pero también es misterioso, es cautivador. Su prosa es evocadora, y trabaja increíblemente bien los personajes. Perderse en uno de sus libros es garantía de no querer salir hasta llegar al otro lado. Tampoco te va a dar mucha opción. Te va a hablar con esa voz en la que se intuye una sonrisa de medio lado, y te lo vas a merendar entero. Igual que este relato. De esos que saben a poco, aunque lleven mucho dentro. (Juan Gómez-Jurado)
El tipo que tengo delante me mira con ojos raros. Ha pedido el bagel de salmón y chutney. Una combinación interesante (que yo jamás comería). Me sonríe como si leyera mi mente. Yo le sonrío de vuelta: «¿Tomará café?».
A sus espaldas, otros dos clientes hacen la primera cola del Bagels & Beans esa mañana. El local está bastante lleno porque ha salido un día plomizo y se ha puesto a llover. Dos parejas charlando. Un chico con su portátil. Un hombre en traje y corbata hablando por teléfono. Es un sitio pequeño y apenas quedan mesas libres. Entonces me fijo en una chica sola sentada junto a la ventana. ¿Se me había pasado por alto?
La chica tiene el cuello cortado de oreja a oreja. Los labios morados y un golpe muy fuerte en la parte superior derecha del cráneo. Me mira fijamente y yo siento un cosquilleo en la nuca. Es una sensación extraña. Entre el terror y la familiaridad que te provoca volver a ver a una vieja amiga.
«Hola, Tricia».
Aunque nunca fuimos amigas exactamente.
—Su cambio —digo entregando el dinero.
El siguiente cliente pide un café americano y una barrita energética de cereales y chocolate. Voy a ello. Me escondo tras la máquina de café. Respiro. Uno. Dos. Uno. Dos. Después levanto un poco la vista, y Tricia ya no está. La mesa ha quedado libre y el tipo del bagel de salmón se sienta allí. Suspiro aliviada. Quizá solo ha sido un flash. Una aparición momentánea. Aunque mucho me temo que no será así.
Esa noche, tras echar la persiana, barrer y fregar, estoy sola ordenando cajas en el pequeño almacén que hay en la parte trasera del café. Entonces Tricia aparece como una araña a mis espaldas, en silencio, sin avisar, y pego un grito que debe de oírse hasta en la calle. Por muy acostumbrada que una esté a su cuello degollado, a su camiseta empapada en sangre, a la protuberancia en su cabeza, no deja de ser una visión terrible y espectral. Me quedo mirándola.
—Tricia, ¿otra vez tú?
Ella no dice nada. Nunca dice nada. Tricia solo mira, con una medio sonrisa en los labios. En realidad es una mueca. No creo que tenga ninguna razón para estar contenta.
—Me he venido a este pueblo a descansar, joder. No me digas que aquí también…
Ella no responde, pero es evidente que Mi Plan —un pueblo en la costa, fuera de temporada, un trabajo de camarera. Juntar dinero para irme aún más lejos— acaba de irse a la mierda.
—¿Tiene que ser ya?
Tricia sigue sin decir nada. En realidad no hace falta.
Duermo hasta las cuatro de la mañana, nada mal para mis estándares (y eso que llevo un año sin pastillas). Salgo a correr una hora. Después me doy una ducha y mordisqueo una manzana de camino al trabajo. Es un pueblo pequeño. Se oyen las gaviotas y el oleaje del mar detrás de la primera línea de casitas. Llego al Bagels & Beans, recojo la bolsa de pan, levanto la persiana, y me preparo un latte macchiato mientras pongo algo de música en el spoti. Me gusta ese sitio, joder. ¿por qué tenía que acabarse tan rápido? ¿No podría esperar un poco? Pero conozco a Tricia. Si ha aparecido es que la cosa debe estar a punto de caramelo.
Es el tipo del bagel de salmón. Debí de saberlo ayer pero, por si había dudas, hoy Tricia se ha sentado a su lado. El tipo del salmón. Ya me pareció rara su mirada de ayer. Sus ojos chispeantes, entre la timidez y algo peor. Ha venido otras veces por aquí. Bueno, ya tengo algo de oficio en esto, así que espero el mejor momento para pasar a la acción. El tipo se termina su desayuno y lee el periódico. Yo salgo de la barra, como si fuera a recoger una mesa y me las arreglo para verter algo de café en su americana. «Perdón, qué tonta». Casi sin darle tiempo a reaccionar, le pido disculpas y le cojo la chaqueta. «Si la froto rápido no quedará mancha». Me la llevo a la cocina. Antes ya me he fijado dónde guardaba la cartera. La saco. La abro. Memorizo su nombre, la dirección que aparece en su carné de conducir. No tardo ni un minuto en apoderarme de su vida. Después froto la mancha. En realidad, le he jodido la chaqueta, aunque eso es lo más suave que le voy a hacer.
Con el primero —un hombre que daba clases de karate en una academia— tardé demasiado. Tricia empezó a aparecer allí, sentada en el tatami, y yo pensaba que no tendría que haber dejado las sesiones con mi psiquiatra. Pero entonces, dos meses más tarde, su foto salió en los periódicos y lo comprendí todo, «¡mi profe de karate!». El segundo —un jubilado con el que Tricia se sentaba en el parque— solo me provocó una pequeña duda moral. ¿Podía alguien con una carita así ser un monstruo? El tercero y el cuarto fueron sobre todo un desafío técnico (eran bastante grandes), y ahora, con éste, solo me planteo una cosa: ¿podría hacerlo sin tener que escaparme después? La tarde es tranquila en el café. A última hora entran dos chicas y puedo escuchar su conversación desde la barra. Una dice que la noche pasada sintió que alguien le perseguía por la calle y que echó a correr.
—Después me sentí idiota.
Se ríen. Yo no. Muchas tías tenemos historias «de ésas». Pequeños relatos de terror de mayor o menor calibre, que nos han servido para espabilar (y de paso hacer espabilar a otras) y darnos cuenta de que una vez tuvimos mucha suerte.
Mi historia ocurrió hace tiempo ya. Una noche del año 2007. Celebrando el fin de exámenes con mis compis de la facultad de Derecho. A medianoche salí del pub en el que habíamos pasado la tarde y me metí en un taxi. No era ninguno en concreto. Solo el primero que apareció por allí. Yo iba con un pedo de impresión. Di mi dirección a aquel taxista anónimo y me quedé grogui.
Seguía en el taxi cuando me desperté. Pero algo no iba bien. Hacía frío, estábamos parados y había alguien a mi lado, en el asiento. Aún puedo olerle. A sudor, a sucio deseo. Con una botella de vodka en una mano y la otra entre mis piernas. El taxista. Un tipo llamado Keith Banks. Bueno. El Keith Banks de aquella época era todavía un amateur. Un tipo que llevaba el monstruo dentro, pero que todavía era muy novato, o miedoso. Tuve suerte, muchísima suerte, y logré quitármelo de encima solo con palabras. Utilicé toda mi jodida verborrea de estudiante de Derecho y logré que se amilanara. Dijo que me lo había consultado. «Te he preguntado si querías fiesta y me has dicho sí». Bueno, seguramente hubiera dicho sí a cualquier pregunta. Yo salí del taxi y vi que me había llevado a lo alto de unas colinas que hay al sur de Dublín. Allí, en un descampado era donde Keith Banks planeaba tener su gran noche, pero la cosa le salió mal. Quizá era la primera vez que implementaba alguna de sus guarras fantasías con alguien de carne y hueso. La cosa es que se arrugó ante mis amenazas. Se disculpó y me llevó de vuelta a la ciudad y allí me dejó en la primera calle con farolas que nos topamos. «Lo siento, pensé que tú querías», dijo cuando me apeaba. Y yo le dije: «Tranquilo».
Caminé sin dirección, aturdida, hasta que me di cuenta de que estaba cerca de la casa de mis padres. Allí fui sin pensarlo. Una hora andando porque no me atrevía a meterme en otro taxi. Aguanté bastante bien hasta el momento que vi la cara de mi padre, asustado, en su bata. Entonces me di cuenta de lo que acababa de ocurrirme y rompí a llorar.
Y ahora viene la parte en la que admito que no hice nada. Tenía su matrícula. Era cuestión de levantar el teléfono, llamar a la Garda y poner una denuncia aquella misma noche…, que todo el mundo supiera que ese hijo de puta era un degenerado. Pero…, no lo hice. Sencillamente, mi padre me aconsejó, con criterio de abogado, o de padre, que no lo hiciera. «No hay marcas, no hay pruebas de nada». El tipo no había hecho más que sentarse a mi lado y sobarme un poco. Y yo estaba borracha. Sin testigos, sería mi palabra contra la suya. Ningún juez me daría la razón. Keith Banks saldría libre e indemne de aquello y yo pasaría un trago terrible. Así que no lo hice. No hice nada. Y confié en que el tiempo lo arreglaría todo.
Y realmente pareció que iba a arreglarse. Me licencié. Comencé a trabajar en el bufete donde mi padre era asociado. Incluso empecé a salir con un chico.
Pero entonces, un día, Tricia O’Rourke se montó en un taxi.
Esa noche doy un pequeño rodeo al volver a casa. Me dirijo hacia el oeste, al final del paseo marítimo, una zona de casitas con jardín, un poco aisladas. Allí es donde vive nuestro sujeto. En el número 12, para ser exactos. Llego allí, medio disfrazada con una visera y un impermeable (llueve). Merodeo un poco mientras simulo estar hablando por teléfono. Observo la casa. Blanca, una fachada aburrida, nada fuera de lo común. Hay un coche aparcado fuera. Una luz encendida en el salón. Reflejos de una pantalla de TV. Echo un vistazo. ¿Niños? No. Todo está demasiado ordenado. El coche, además, es un tres puertas. Me apuesto algo a que el tío vive solo.
Es una misión de reconocimiento y estoy a punto de darla por terminada cuando veo a Tricia, quieta junto a la casa. Su silueta encorvada en una de las esquinas del jardín, calándose bajo la lluvia. Nos miramos durante diez largos segundos y entonces la veo dirigirse a un lateral de la casa. Se sumerge en un oscuro hueco que hay entre el seto y la pared.
«Joder, Tricia».
Miro a un lado y al otro. La calle está tranquila. Salto por encima de una pequeña valla de madera y entro en el césped. Una chica bien vestida como yo tiene mil y una formas de disculparse si la pillan haciendo algo así. «Me hacía pis». Solo debo asegurarme de que él no me vea. No quiero perder el factor sorpresa.
Llego hasta ese lateral y entro en el hueco oscuro del jardín. Tricia está allí, quieta en la oscuridad. Sus manos caen a los lados, como las de una marioneta, y solo su cabeza está ligeramente torcida, como si quisiera señalar algo. «¿Qué quieres?», le susurro, «¿qué hacemos aquí?». Y entonces me doy cuenta. En la pared hay una portezuela semiescondida, el acceso a un sótano. La puerta, de metal, tiene un candado muy grueso.
«¿Qué guardas ahí, chico del bagel de salmón?»
Tricia, en realidad, no tenía mucho que ver conmigo. Era de ese tipo de chicas intelectuales que participan en clubes de lectura, van a recitales de poesía y se leen las obras completas de algún autor clásico durante las vacaciones. Yo siempre he sido un poco más física. Esquí en invierno, windsurf o hípica en verano. Tricia en cambio apenas hacía deporte. Escribía prosa poética en un blog llamado «Los sueños de una perdedora» que me he leído de arriba a abajo unas mil veces. Su familia lo desactivó hace un año, pero yo ya me había imprimido todos sus poemas en papel. Es otra de mis putas locuras. Como tener un álbum de todas las fotos suyas que he podido conseguir.
La he intentado conocer todo lo que he podido. ¿Hubiéramos sido amigas? La última cosa que hizo antes de que la secuestraran, violaran y asesinaran, fue ir a la presentación de un libro. Yo jamás he ido a una. ¿Conocer a un autor? ¡Puede ser tan decepcionante! Pero ella iba a muchas, soñaba con ser escritora. Esa noche en concreto la acompañaban dos amigas de la facultad de literatura inglesa del Trinity College. A la salida, ellas querían beber unas pintas, pero Tricia no tenía cuerpo, estaba cansada. Así que esperaron juntas a que cogiera un taxi. Ninguno en concreto. Solo el primero que apareció por allí.
Sus padres, que la esperaban en Cork ese fin de semana, se preocuparon cuando, el sábado a la tarde, aún no tenían noticias de ella, ni conseguían localizarla por teléfono. El domingo, de madrugada, vieron aparecer tres coches de policía frente a su casa.
Tricia había aparecido muerta, degollada, en un descampado en las colinas del sur de Dublín. Una minúscula partícula de ADN sacada de sus uñas permitió dar con su asesino, un taxista de 36 años llamado Keith Banks, ¿os suena? El hijo de la gran puta lo había hecho todo igual, pero esta vez lo tenía más claro. Primero la engañó. Dijo que conocía un atajo, como el lobo del cuento. Quizá Tricia pudo haber hecho algo cuando se puso nerviosa (llamar a la policía, a sus padres), pero no lo hizo. Seguramente, no quiso parecer tonta. Después el tipo simuló una avería, bajó del coche y desató el infierno sobre nuestra querida Tricia. Terminó golpeándola en la cabeza para matarla. Y como no acababa de morir, le rajó el cuello.
Mi psiquiatra (lo del psicólogo ya se quedaba pequeño después de eso) dijo que la medicación era imprescindible. También quería verme dos veces a la semana. En ese tiempo, todavía albergábamos algo de optimismo. Mi padre hizo grandes esfuerzos por mantener mi empleo en el bufete, pero yo fui demostrando que era imposible. Sencillamente no podía concentrarme en nada, no leía, no memorizaba, era un jodido despojo. «No puedes culparte por ello», «tú solo fuiste una víctima más», me repetían las voces a mi alrededor. Y yo asentía en silencio, pero por dentro, la culpa me iba corroyendo. Si hubiera sido valiente, si hubiera señalado a Keith Banks, quizá Tricia estaría viva. Eso era todo lo que pensaba.
Después las cosas fueron a peor. La culpa es como un ácido que va goteando por el alma, haciendo agujeros profundos y muy negros.
Intenté suicidarme una vez. Solo fue un jugueteo pero casi la palmo (tuve suerte y me quedé corta de pastillas). Y en ese coma hospitalario fue la primera vez en que apareció Tricia. En mi sueño estaba en la cama de al lado, degollada, mirándome fijamente. Entonces pensé que solo eran paranoias, o alucinaciones. Después de eso, mi familia me internó en un centro de reposo. Vigilada las 24 horas, medicada y atontada, pasé medio año escuchando una retahíla diaria de frases sanadoras.
Supongo que el instinto de vivir es más fuerte que toda la mierda que la vida nos echa encima. Y yo, de alguna manera, salí adelante. Eso sí: ya no era yo. Era otra chica diferente, con otras metas y ambiciones. O sea: ninguna. Solo viajar, alejarme constantemente. Profundizar en la nada. Un día, en una ciudad, me apunté a clases de karate. El resto ya lo hiláis vosotros solos.
Los ojos del tipo chispean al reconocerme.
—Eh, un segundo, ¿no eres la chica nueva del café?
—¡Sí! Y tú eres el chico del bagel de salmón.
Me río. Lo tengo en el bote. El timidito asesino hijo de puta se presenta. Nos damos la mano. Yo le echo una miradita. Él se ruboriza.
—¿Dónde tienes el coche? Si quieres puedo acercarme a echarle un vistazo.
—No te preocupes, que para eso tengo seguro —digo.
—Vale. Pues aquí tienes mi teléfono.
—Gracias.
Mi coche me ha dejado tirada a unos trescientos metros. Mi teléfono está sin batería. Estaba buscando una cabina para llamar a la grúa. Y finalmente he llamado a un timbre al azar. ¿Qué te parece? Debería dedicarme a escribir novelas.
Ahora solo tengo que asegurarme de que no hay moros en la costa.
—¿Vives solo?
—Sí.
—Vaya. Pues tienes una casa gigante.
—Era de mi madre.
Marco un número cualquiera. Me pongo el teléfono en el oído. «Norman Bates» me mira con ojos raros. Se ha puesto un poco nervioso. Lo noto inmediatamente. ¿Por qué? Bueno. Camino por el salón. Hay una chimenea y un atizador. Mmm…, un atizador.
—Hola —digo—, me gustaría dar parte de un siniestro…
Pero entonces noto que «Norman» se abalanza a toda velocidad detrás de mí. El muy bastardo me coge de la coleta y tira de ella con fuerza. Después me hace una zancadilla y me tumba en el sofá. Se lanza con todo su cuerpo y me clava el codo en la garganta. Coño, es bastante rápido, y además he infravalorado su peso. Debe rondar los noventa kilos.
—Suelta el teléfono —me ordena.
—Gggg…
—Que lo sueltes, zorra.
Lo hago. Él lo coge. Lo mira. Después se lo pone en el oído. Se ríe.
—Has marcado cinco números, joder. No hay teléfonos de cinco números.
Vale, pienso, ahí está el fallo. Aprende para la próxima. Si hay próxima.
—¿Qué es lo que quieres? ¿A qué has venido?
Respondería algo si no tuviera su codo en mi garganta. El tipo es fuerte, pero confía demasiado en su fuerza. Solo necesito un punto de apoyo para deslizarme y lo encuentro rápidamente. Después cruzo las piernas y me muevo rápida como una culebra debajo de su corpachón. Me libero durante unos segundos. Suficientes para darle un cabezazo en la nariz. Con eso he ganado otros diez segundos que voy a aprovechar a tope. Me incorporo, cojo fuerza y le asesto un golpe en la nuez. Sin respiración, noqueado, resulta fácil tirarlo al suelo. Luego, le suelto una patada en las pelotas para terminar de configurar un triángulo de dolor y confusión en él.
—La llave del sótano —le digo.
El tipo lloriquea de puro dolor. Le repito la frase.
—¿Qué?
—Quiero que me des la llave del sótano. El candado.
Me indica algo que está un poco lejos, en la cocina. Arranco el cordón de una lámpara Maison du Monde y le ato las muñecas a un radiador. Se queja de que no le circula la sangre y yo le digo que esté tranquilo. Que le soltaré enseguida.
«Ja, ja».
Voy al armario. Dentro de una lata de bombones hay varias llaves. Las cojo todas. Se las llevo. Le pido que me señale la buena. Lo hace y le creo.
—¿Cómo lo sabías? —me pregunta.
Cojo el atizador de la chimenea. Me doy la vuelta.
—Me lo contó un pajarito —respondo, al tiempo que lo descargo sobre él.
Le atizo (nunca mejor dicho) todo lo rápido que puedo hasta que deja de gritar y hacer sonidos guturales. No soy ninguna torturadora, solo una patrulla de limpieza. Después queda todo un poco sucio y sangriento, pero bueno, eso no es mi problema. Excepto mis huellas, claro. Teléfono, atizador, cable. Reviso bien sus manos en busca de cabellos o restos de piel. También el sofá. Cuando estoy segura de que todo esta en orden, salgo de allí.
Abro el candado de la portezuela del sótano. Entro. La luz está a un lado. Unas escaleritas. Abajo hay algo así como un taller de carpintería. Herramientas, tablas, maderos, una sierra de mesa. Y en el centro del sótano una especie de habitáculo de madera, no muy grande. Desde fuera parece una sauna, o un estudio de grabación forrado de material aislante. Pero enseguida me doy cuenta de que es una celda. La puerta está bloqueada con dos barras de metal. Con el corazón en un puño las retiro y abro la puerta.
Respiro aliviada. No hay nadie. Solo un colchón en el suelo. Cadenas en las paredes y una bandeja para pasar comida. El sitio huele a nuevo. Está todavía sin estrenar.
Salgo y dejo la puerta del sótano abierta. Mañana o pasado, o dentro de una semana, alguien le echará de menos. Y cuando lo encuentren a nadie le costara hilar el relato. Quizá piensen que fue ajusticiado por su propia víctima. O que lo mató un vendedor a domicilio. A mí me da igual mientras me dejen seguir sirviendo bagels. Eso sí, borraré el de salmón y chutney del menú.
No me cruzo con nadie de vuelta al paseo marítimo. Hace frío y llueve. En noches así, la gente se queda en casa. Sin embargo, veo una chica venir corriendo desde el fondo del paseo. Al verme en la distancia, con mi visera y mi impermeable, se cambia de acera.
Yo sonrío. No hay ofensa. Lo idiota sería jugársela.
—————————————
Autores: Elia Barceló, Espido Freire, Luz Gabás, Arturo González-Campos, Alaitz Leceaga, Manel Loureiro, Raquel Martos, José María Merino, Bárbara Montes, César Pérez Gellida, Blas Ruiz Grau, Karina Sainz Borgo, Mikel Santiago y Lorenzo Silva. Título: Heroínas. Editado por Zenda con el patrocinio de Iberdrola. Ilustraciones: Fran Ferriz. Descarga gratuita: en Amazon y Fnac



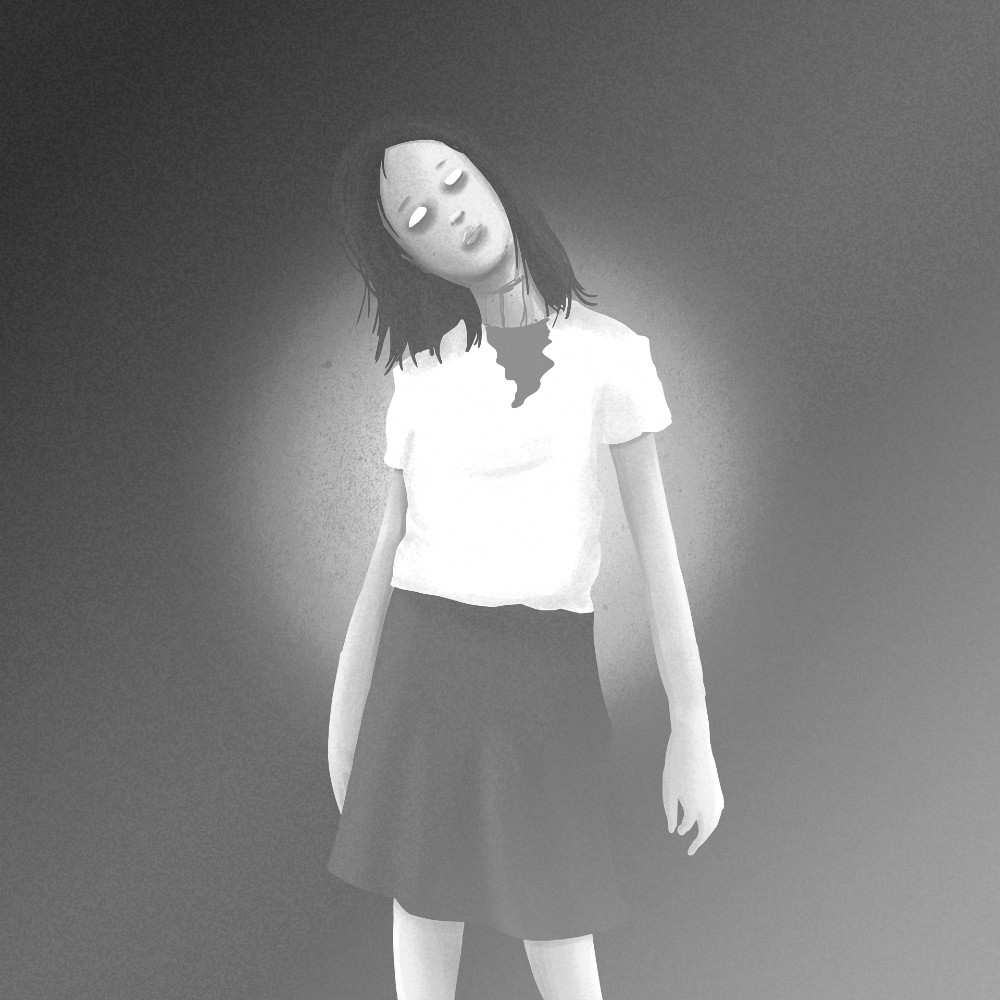




Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: