El autor de este libro traza, en un texto escrito para Zenda, un breve recorrido desde los diversos significados del Romanticismo hasta el Byron que se retrata en sus diarios:
O no me conozco bien, o diría que no tengo
ninguna personalidad. Soy tan cambiante, puedo ser
tantas cosas seguidas y nada por mucho tiempo,
soy una mezcla tan rara de lo bueno y lo malo,
que sería difícil describirme.A Journal Of The Conversations Of Lord Byron with The Countess Of Blessington
(Richard Bentley & Son, New Burlington Street; London, 1893)
El 15 de octubre de 1821, un lunes por la noche, con “un tiempo no muy favorable” y seguramente sin cenar, Byron comenzó a escribir un librito autobiográfico, al que unas veces describía como un common-place book y otras como “una colección de cosas dispersas”, que se iniciaba con una lista de personajes célebres, criaturas literarias y hasta objetos no exactamente de uso cotidiano con los que, “como persona y como poeta”, había sido comparado “en inglés, francés, alemán, italiano y portugués” durante década y media de carrera literaria. En la lista, y ciñéndonos sólo al “quejumbroso gremio de los escritores”, encontramos entre otros los nombres de Esquilo, Sófocles, Shakespeare, Milton, Dryden, Pope, Rousseau y Goethe. Más allá de los escritores, nos vamos dando de bruces sucesivamente con Satán, Miguel Ángel, Rafael, el actor Kean y el emperador Bonaparte. Hay también reyes y fantasmagorías. Hay un “gran maestro del amor”. Me hacen mucha gracia las comparaciones con Arlequín y Polichinela, que nos llevan a imaginar a Byron repartiendo tantos palos como recibió (en realidad, diría que hubo más de lo segundo que de lo primero). Pero particularmente me quedo con ese “jarrón de alabastro iluminado por dentro” con que Walter Scott se refirió a su cabeza, porque en esa imagen uno ve al mismo tiempo la delicadeza y el fuego interior, y porque como comparación, realmente, lo ilumina todo.
Byron estaba seguro de que había algo detrás de “tantas comparaciones contradictorias”, pero que ni él ni posiblemente nadie sabía qué era. Yo creo que Scott describió la parte orgánica de ese “algo” en la forma de la llama que ardía al otro lado de una bella transparencia, y que Goethe delimitó su fondo esencial cuando, en sus conversaciones con Eckermann, dijo que Byron no era ni clásico ni romántico “sino como nuestra época misma… es la ardiente brasa que reduce a cenizas el sagrado cedro del Líbano”. Muchos han creído ver en estas palabras una definición de la modernidad: que la “época misma” de Goethe no se limita a un lugar y a un tiempo, sino que abarca el conjunto de nuestra historia colectiva, y que por tanto Byron hubiera sido moderno hoy día (cualquier “hoy día”, de hecho) tanto como lo fue hace dos siglos. Conociéndolo un poco, lo raro sería pensar lo contrario. Tuvo un vehículo de alta gama, fabricado a imitación del que Bonaparte utilizaba en sus viajes por Europa (se le estropeó a mitad de camino). Tuvo un yate, antes de que Jules Verne fuera, según se dice, el primer escritor conocido que decidió adquirir uno. Y además estuvo tentado de participar en una curiosa aventura, como inversor mayoritario en el proyecto de un avión monotripulado que había sido “probado con éxito en los salones de la universidad de Pisa”, con un pilotito de pequeño tamaño embutido en la carlinga. De haber nacido en nuestro siglo, uno puede fácilmente imaginar a Byron enganchado a varias tecnologías, poeta con avión privado o peregrino del espacio a bordo de un cohete de SpaceX, o como un entusiasta tuitero disparando por puro aburrimiento contra lo políticamente correcto (“Estoy a punto de casarme, y, cómo no, me veo en esa horrible tortura del hombre que va en busca de la felicidad”, “Tengo bastantes esperanzas de que nos amemos el resto de nuestras vidas como si nunca nos hubiéramos casado”, “De todas las perras vivas o muertas, una mujer que escribe es la más canina de todas”).
En realidad, nada como sus cartas o sus diarios para ver a Byron en su condición de hombre fundamentalmente moderno. La primera vez que lo sentí como un individuo contiguo a mí, correlativo a mi experiencia como hijo de un siglo y separado de esa vieja superstición adulta acerca de la dirección seguida por la flecha del tiempo, fue cuando lo descubrí asomado a la ventana de su casa en el 13 de Piccadilly Terrace, mordiéndose las uñas con verdadera fruición mientras su mujer aguardaba ante la puerta el carruaje que la llevaría hasta Seaham. Más tarde me enteré de que ese hábito de morderse las uñas lo tuvo desde niño, y que a menudo trató (en vano) de corregirlo. Pero aquel detalle aparentemente banal —un hombre solitario, impaciente por estar solo— bastó para iluminarlo con otra luz, para proporcionarle un relieve que lo arrancaba de las sombras de un cuadro donde yo lo había visto abigarradamente vestido en sus ropajes de leyenda (Thomas Phillips, 1813), y lo sentaba a mi lado bajo la sencilla apariencia de un hombre de manías enternecedoramente humanas. Desde entonces, si algo he lamentado en relación a Byron es que su leyenda haya eclipsado su obra, que su poesía haya sido no muy bien traducida y por tanto no mucho mejor leída, que el amplísimo legado de sus cartas y diarios (once tomos en la primera edición de Marchand, y algunos tomos extra aparecidos con posterioridad) no haya sido vertido en nuestra lengua salvo en casos puntuales de pura devoción a su figura y su obra, y a espaldas del mundillo académico (Gil de Biedma, por ejemplo, en su selección de las cartas que Byron escribió en Venecia, traducida y editada por Eduardo Mendoza), haciendo que con ello el lector español tenga más difícil el acceso a la odisea existencial de un hombre que fue moderno por muchas cosas, pero también por su manera única de pensar y de fijar una literatura que buscó su propia libertad incluso cuando vistió el corsé de las convenciones decimonónicas.
Sin duda, las dificultades para enmarcar a Byron dentro de una realidad y fuera de una cada vez más aparatosa leyenda —los aniversarios, de hecho, suelen ayudar poco a desmitificar su figura— tienen que ver con esa desatención a la que acabo de referirme, pero también con la idea que en general nos hemos hecho de lo que se considera o no romántico. Bastaría con preguntar “qué es el romanticismo” a estudiantes y lectores suficientemente formados de dieciocho a treinta años para comprobar que existe un punto de vista acerca de la literatura romántica, por desgracia el más popular, que limita su interés a una cuestión meramente superficial: reduce su importancia al sentimiento y la emoción, al “romanticismo” entendido en el sentido más coloquial del término, mientras deja de lado su relevancia enormemente crucial para entender no sólo los movimientos posteriores del siglo que la vio madurar sino también buena parte de la mejor literatura escrita desde Baudelaire hasta hoy mismo. Quizá esa comprensión, tan limitada y errónea, del movimiento romántico haya tenido un arraigo mayor en España que en el resto de Europa a causa de la lenta asimilación que el romanticismo encontró en nuestro país, y también porque su principal exponente, Gustavo Adolfo Bécquer, sigue siendo interpretado (mal interpretado añadiría yo) desde esa postura crítica que privilegia el sentimiento por encima de toda exploración en los dominios de la forma. Aparte de las cualidades que Bécquer tiene como poeta, e independientemente de que lo queramos fijar o no dentro de un movimiento, nuestro problema histórico con respecto a su siglo radica en el hecho, verdaderamente lamentable, de que toda una literatura fue escrita con al menos cuarenta años de retraso respecto a la que en Europa estaba forjando un vínculo trascendente con el futuro. Pensemos solamente que en 1859, cuando aparece publicado el primer poema de Bécquer, ya habían pasado cuatro años desde que la Revue des Deux Mondes publicó dieciocho de los poemas que constituirían Les fleurs du mal, y que cualquier juego de tonalidad y ritmo que en la España de 1870 supusiera una novedad métrica Victor Hugo ya lo había conquistado y dejado atrás con la publicación de Odes et Ballades en 1822. Ciertamente, hubiéramos necesitado de un Bécquer cuatro décadas antes para, con suerte, haber tenido un Darío a mediados de siglo. Tuvimos por lo menos la fortuna de ese Darío que trajo a nuestro idioma todo el color y la música (toute la lyre, parafraseando a Hugo) de Francia, pero no podemos dejar de lamentarnos por cuanto pudo soñarse y existir a lo largo de ese yermo de casi medio siglo en la historia de una lengua.
Es posible que Byron sea el principal responsable de que la literatura romántica fuera observada (lo sea todavía hoy) desde esa pobre perspectiva de tono y sentimiento que se entiende popularmente como romanticismo. Él mismo reconocía haber contribuido a destruir o, cuando menos, a corromper el gusto de una época, y en algunas cartas escritas durante la composición de Don Juan no dejaba de arrepentirse de haber publicado los célebres “cuentos turcos”, fábulas poéticas llenas de pasión e inventiva que no tardaron en ser imitadas hasta el extremo de la parodia, por ver en ellos un accesorio fundamental para “la contaminación del buen gusto”. Cabe decir en su descargo que Byron no fue, ni pretendió jamás ser (salvo más tarde en Don Juan), absolutamente original. Ya existía una corriente orientalista en la poesía y en la novela gótica (el Vathek, por ejemplo, de su admirado Beckford, y el Lallah Rooke de su amigo Thomas Moore, publicado con posterioridad a los cuentos turcos pero escrito casi por completo con anterioridad a ellos), y si “fue oriental” durante un tiempo, el motivo no es otro que su voluntad de escribir únicamente acerca de lo que conocía, y nada de cuanto había conocido se le presentaba con tanta intensidad y esplendor como el salvaje oriente que recorrió entusiasmado entre 1809 y 1811. La moda orientalista, que ya había sido sembrada desde el campo de la nueva arquitectura por los hermanos Adam y desde el del expolio arqueológico por lord Elgin, podía haber quedado en el terreno de la poesía narrativa como una mera curiosidad literaria, y nada más. Pero el éxito de ventas que supusieron los cuentos de Byron (14.000 ejemplares de El corsario vendidos en un solo día, a 20 euros por ejemplar al cambio actual) produjo una avalancha de imitadores que acabarían por arrinconar la clase de poesía que hasta el propio Byron consideraba más elevada y seria.
Si nos olvidamos de autores como Marlowe, Garcilaso de la Vega o Cervantes, que tuvieron una biografía tan intensa como eternas son sus obras, Byron fue el primer escritor que dio (involuntariamente) origen a esa curiosa inclinación a confundir la vida y la obra de un artista. Goethe estaba convencido de que Byron había cometido un doble crimen en Florencia, y siempre consideró que, si bien ese crimen no estaba justificado desde un punto de vista moral, constituía una parte más de la conflictiva existencia del genio, y que no por ello iba a despreciar las obras de un poeta que ante Eckermann describía como “el primero y más grande de este siglo”. Por supuesto, Byron no mató a nadie, que sepamos (aunque le gustaba hacer creer a su esposa que sí, en su juventud, en Turquía, y que lo hizo por el puro placer de hacerlo). Pero esa relación que enseguida establecemos entre lo que nos cuentan las obras de un poeta y los sucesos que recoge su vida comienzan modernamente con Byron, y siendo como fue el hombre que encarnó mejor que nadie el ideal social del espíritu romántico, no es de extrañar que todavía hoy exista esa inclinación por considerar el romanticismo desde la perspectiva de los ideales sociales a través de su mejor representante, y que, en justa reciprocidad, se tienda a creer que el romanticismo es a su vez todo lo que de más célebre hay en su propia obra. Y aunque por nombre creamos que esa celebridad le corresponde a Don Juan, lo cierto es que en número de lectores le corresponde a los cuentos turcos, y más concretamente a El corsario.
Quizá la grandiosidad social, entendida como un tesoro superior a la grandeza espiritual, que a lo largo de los siglos ha sido el credo por el que se ha movido buena parte de la masa humana, haya hecho valer su influencia en esa noción que hoy día se tiene de Byron como la pura encarnación del espíritu romántico. Y, si entendemos el romanticismo exclusivamente desde el punto de vista de la pasión, y lo que ésta puede conseguir por mero arrastre en el tejido de las relaciones humanas, posiblemente lo sea. Pero si invirtiésemos los términos, y considerásemos la grandeza espiritual como algo mucho más profundo y revelador que la fugitiva grandiosidad social, es posible que viésemos en Shelley una encarnación mucho más completa de lo que podríamos seguir llamando sin equívoco el espíritu del romanticismo. Byron fue un hombre paradójico, asaltado por cavilaciones, dudas y ensueños espirituales que se vieron plasmados en escritos más profundos y divertidos cuanto más naturales eran, pero para quien la realidad de la carne pesaba demasiado. Shelley era no ya un soñador a la manera de Coleridge, que precisaba de la ayuda del opio para internarse en el mundo de sus ensueños, sino un verdadero visionario a la manera de Blake. Ese fue, de hecho, el cambio más sustancial que produjo la poesía francesa a mediados del siglo XIX respecto a lo que tradicionalmente había sido considerado el eje fundamental del romanticismo: una suerte de cambio de vías por el cual los poetas se reconocían como parte de una herencia vinculada al espíritu y en la que los gestos de rebelión contra las convenciones no eran más que una manifestación colateral en el camino hacia la trascendencia. La familia de poetas que discurre desde Baudelaire hasta más allá de las vanguardias nace, pues, con visionarios como Hölderlin y Shelley (y parientes lejanos como el apocalíptico Juan, el gnóstico Valentín y la mística Hildegard von Bingen), y, dentro de las misteriosas profundidades en las que todos ellos se mueven, si hoy entendemos mejor su lenguaje es porque llevamos dentro de nosotros doscientos años de soñadores jugando entre sus nubes con la alquimia del verbo. Quizá no aspiraban a convertirse en dioses, como pretendía exageradamente Rimbaud, pero sí deseaban cuando menos estar lo más cerca posible de una fuerza superior que había ido perdiéndose y debilitándose a lo largo de los siglos hasta esa brecha en el tiempo que supuso, más allá de los atavíos del color y el sentimiento, la poesía romántica.
Con esto, naturalmente, no quiero dar a entender que Byron sea un poeta menor, por no estar más que lejanamente afiliado a la corriente de una poesía que desemboca en nuestra historia literaria más reciente. En el peor de los casos cabe decir que tenía aspiraciones distintas, y, por otro lado, todas esas debilidades de la expresión que cabe apreciar en algunas de sus obras, y que le valieron el desprecio de poetas posteriores como T. S. Eliot, se deben al hecho de que no se trataba de un escritor paciente capaz de miniar la palabra como lo hacía Virgilio —a tres o cuatro versos por jornada— sino de un hiperactivo devoto de la forma instantánea. Para explicar su técnica como poeta, Byron se describía a sí mismo como un tigre que se lanzaba rápidamente sobre su presa: si no la atrapaba, regresaba a su cueva a lamerse las heridas, pero si acertaba era letal. Es posible que muchos de sus poemas líricos hubieran mejorado con las revisiones que, o bien prefería no llevar a cabo, o bien enseguida se cansaba de hacer, y que sus poemas narrativos hubieran ganado en profundidad poética de haber sido menos deudores de la necesidad argumental. En este último caso, no hay que olvidar que el poema romántico, cuando rebasaba las fronteras del puro destello lírico, se internaba por una fórmula a la moda que le permitía al poeta transmutar en filósofo y declamar un sistema de pensamiento a través de lo que más tarde Baudelaire definiría como “la tortura de la forma” (y de la que él escapó gracias a la lectura de Aloysius Bertrand, y a su inmediato salto a la escritura del poema en prosa), y tampoco hay que olvidar que la novela aún no había alcanzado su estado de plena madurez logrado por Flaubert, que la poesía era entonces el arte mayor (principalmente la poesía grecolatina, de Homero a Virgilio, que se estudiaba en las escuelas), y que, por tanto, el narrador debía quedar más o menos escondido bajo los ropajes del poeta. Byron unió los dos caminos, el de la poesía narrativa y el de la poesía de ideas, en Childe Harold’s Pilgrimage, pero luego los separó en las dos vías que constituyeron, por un lado, sus poemas líricos, donde encerraba sus pensamientos más sinceros, y por otro los cuentos turcos, que se limitaban a explorar las posibilidades más fantásticas del argumento narrativo, para luego volver a congregarlos en esa maravillosa reunión de las formas que supuso Don Juan. Quién sabe, dicho sea de paso, cuál hubiera sido el destino artístico de Byron si su editor hubiera aceptado publicar Hints of Horace, esa sátira que escribió al tiempo que Childe Harold y que Byron consideraba superior a éste, en lugar de prepararle el terreno para que se perdiese por los territorios de la moda y la poesía comercial.
Lo extraordinario es que ni siquiera así Byron dejó de ser un poeta enormemente personal. Zuleika, titulada más tarde La novia de Abydos, fue escrita “para arrancar de mi mente” a cierto personaje misterioso en el que los estudiosos en general coinciden en ver el rostro de su hermana Augusta, cuya presencia también parece que fue invocada en El corsario. Como buen hipocondríaco, Byron tendía a los pensamientos obsesivos, y éstos sólo desaparecían de su mente por medio de la “transacción poética”. “Rimar” era también una distracción, “el ocio de un lord” por el que se negaba a cobrar un solo chelín, como le dijo a su esposa cuando tenían durmiendo delante de la puerta a un pequeño campamento gitano de alguaciles y acreedores, y hasta su marcha de Inglaterra se acostumbró a registrar los derechos de autor de sus obras a nombre de no siempre agradecidos parientes y amigos. Escribir le causaba dolor: el psicológico y, hasta cierto punto, casi físico de componer, y otro mucho más profundo que nacía de un casi maniático rechazo a la misma noción de ser autor. Su rechazo llegó a tal extremo que, hacia el final de su vida, Byron comprendió que lo mejor que podía brindarle al mundo no era precisamente su obra literaria, y que “si conseguía perdurar más allá de lo que pudiera dar de sí la expedición griega, el mundo entero sabría lo que estaba destinado realmente a ser.”
Este sac de noeuds que era el pensamiento byroniano no se refleja tan bien, sin embargo, en sus poemas como en sus (muy desconocidos) diarios. Teniendo en cuenta su dimensión como personaje más allá del individuo, e incluso que él mismo era consciente de esa dimensión, sorprende descubrir en ellos a un hombre a ras de tierra, resignado a sus contradicciones y hasta cierto punto sorprendido (divertidamente sorprendido) del lugar central que “un hombre como yo, el peor de todos”, ocupa en la sociedad de su tiempo. Es Byron sabiéndose Byron pero al mismo tiempo escribiendo desde ese Byron que reconoce en sí a otro Byron: el aristócrata que nació en la pobreza, el joven admirado por las mujeres que no mucho tiempo atrás fue un muchachito gordo y torpe, el aventurero expuesto a mil peligros que, sin embargo, de niño apenas podía jugar al cricket por tener un talón lisiado de nacimiento. Esa doble mirada que Byron ejerce sobre sí mismo es la que nos permite ver a nosotros, lectores del siglo XXI, a la persona detrás del personaje, al hombre absolutamente moderno, si hemos entendido bien las palabras de Goethe, que incluso a doscientos años de distancia de su muerte, y al menos en su humanidad y sus contradicciones, podría ser cualquiera de nosotros. No es ya el joven celebrado por la vida y cansado de ella que posa ante Thomas Phillips con su uniforme albano, ni tampoco el perseguidor de sueños y visiones que sí fueron Shelley y Coleridge, sino el hombre que ha conseguido no verse derrotado en la dolorosa forja de la experiencia y, sentado ante la página en blanco, se vuelca en ella para él y para nosotros, vestido con la única piel en la que podía reconocerse.
——————————
Autor: Lord Byron (traducción, introducción y notas de Lorenzo Luengo). Título: Diarios. Editorial: Galaxia Gutenberg.
-

Una confesión en carne viva
/abril 18, 2025/El escritor Julio Valdeón cuenta en Autorruta del sur un viaje por varios de los lugares sagrados de la música, la literatura y la historia del sur de Estados Unidos. Una crónica novelada desde Nashville, capital del country, hasta Memphis, cuna del rock and roll, de Muscle Shoals, hogar de estudios míticos de soul, a Tupelo, donde nació Elvis Presley, y de Clarksdale, puerta del Mississippi, hasta alcanzar Nueva Orleans. En este making of Julio Valdeón explica cómo nació y de qué trata Autorruta del sur (Efe Eme). ***** Supongo que hay viajes malditos y otros esperanzados, como los de…
-

Siempre fuimos híbridos
/abril 18, 2025/Lo ejerce a dos escalas: primero, hace zoom para ir a lo micro (por ejemplo, cómo nuestros cuerpos se ven afectados por la invención del coche, el avión o, por qué no, por el síndrome del túnel carpiano); después, se aleja para atender a lo macro (pongamos por caso, cómo el aumento exponencial de los dos medios de transporte mencionados tiene una importancia capital a nivel sistémico —ecológico, geográfico, estándares de velocidad, etc.—). «Hacer cosas sin palabras» significa remarcar la agencialidad silente, es decir, la agencialidad no-humana, lo que conduce a repensar la filosofía de la técnica heredada, donde esa…
-

Odisea, de Homero
/abril 18, 2025/Llega a las librerías una nueva traducción (en edición bilingüe) del gran poema épico fundamental en la literatura griega. Esta edición bilingüe corre a cargo del doctor en Filología Clásica F. Javier Pérez, quien la ha realizado a partir de las dos ediciones filológicas de H. van Thiel y M. L. West. En Zenda ofrecemos los primeros versos de la Odisea (Abada), de Homero. *** Háblame, Musa, del sagacísimo hombre que muchísimo tiempo anduvo errante después de arrasar la fortaleza sagrada de Troya; y conoció las ciudades y el pensar de muchos hombres. Él, que en el ponto dolores sin…
-

La mansión Masriera, refugio de artistas reales y alocados editores ficticios
/abril 18, 2025/Tras La librería del señor Livingstone, Mónica Gutiérrez sigue explorando los entresijos del mundillo editorial. Esta vez lo hace reivindicando un edificio emblemático —y abandonado— de Barcelona: la mansión Masriera. Ahí ubica la editorial de un curioso —y alocado— señor Bennet. En este making of Mónica Gutiérrez cuenta el origen de La editorial del señor Bennet (Ediciones B). *** En 1882, el Taller Masriera fue una de las primeras edificaciones de l’Eixample barcelonés y, probablemente, la más extraña: un templo neoclásico y anfipróstilo, de friso a dos aguas y columnas corintias, inspirado en la Maison Carrée de Nimes, en el…



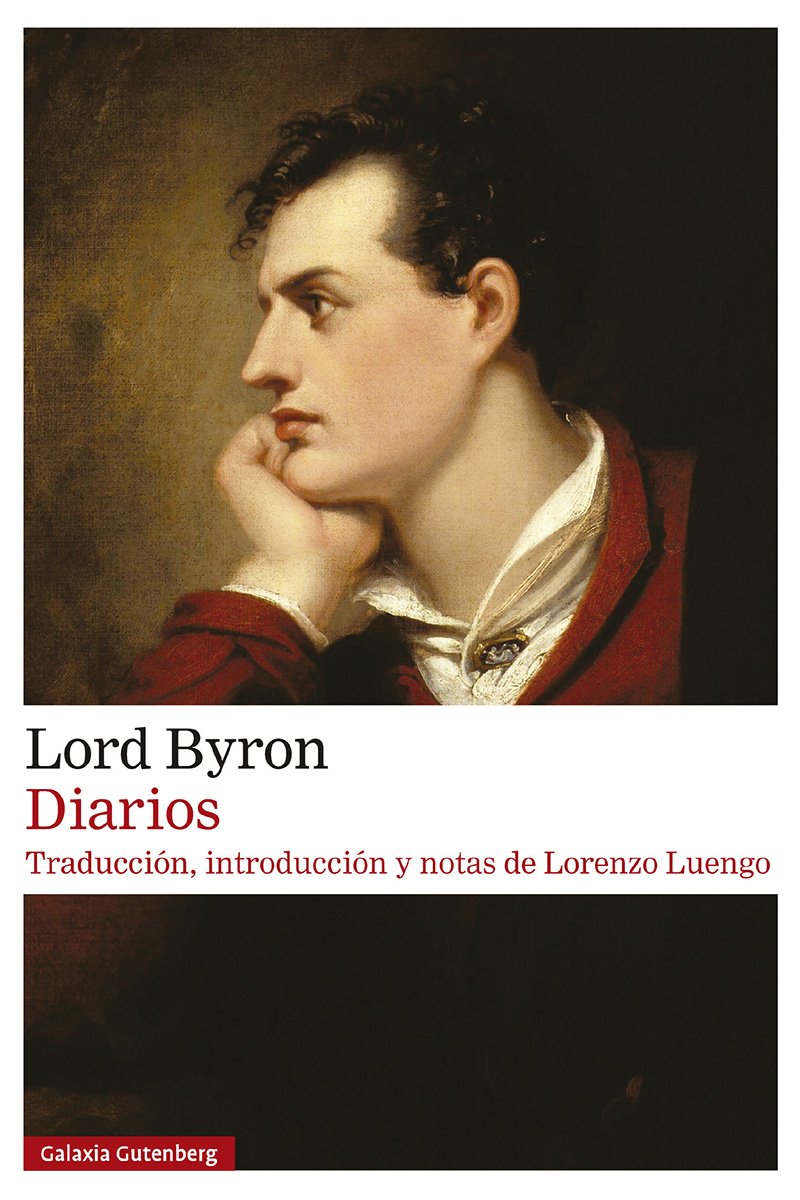



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: