Todos los días nueve de cada mes pienso en esto. Incluso en los días previos paso revista a la misma pregunta desde hace ya seis meses. ¿Cómo ha podido ocurrir? No es la primera vez que hablo de la muerte de David Gistau, acaso porque a mí misma me cuesta creerla y a veces me sorprendo buscando su contra en El Mundo. Sé que usted, lector, también lo echa de menos y se preguntará también cómo habría contado él lo que hoy nos pasa, que no es poco. A mí, como a usted, lector, sólo me unían a Gistau sus palabras: esos zafiros engarzados con un punzón o un puñal en las mañanas de los domingos. Hay una película de irrealidad que envuelve todo lo que tiene que ver con su desaparición: ha sido un enganchón del destino o la obra de un Dios despótico.
El sábado pasado volví a leer Gente que se fue (Círculo de Tiza), quería volver a su prosa contundente. No leí la primera edición, que conservo subrayada, sino la segunda. Quise liberarme de lo ya vivido y comenzar desde cero, como una página en blanco. Eva Serrano decidió reeditar el libro con un prólogo de Manuel Jabois que se añade al de Javier Aznar y con una actualización de la biografía de Gistau. Cuesta leer su trayectoria en pasado: hizo, escribió, trabajó, falleció… Ya saben, esa primera muerte que ocurre en el lenguaje y que destierra a los hombres y las mujeres a vivir en el pasado.
Leí Gente que se fue con otros ojos. Ya no con la sorpresa y entrega de la primera vez, sino con la certeza de que debía demorarme y paladearlo, estirar con buen criterio el tiempo que dedicara a cada página. En la lentitud de esta nueva lectura encontré aún más belleza en uno de los relatos, “Negroni”, la historia rocambolesca de un hombre que no sabe conducir y termina acunando al bebé de una stripper en el asiento de un Jaguar. Hallé aún más humor, ternura y genialidad. Entonces volví a cabrearme con Dios, que a veces sale a pasear con la gente equivocada y le pilla lo importante en otro lado.
Lo dije en su momento: Gente que se fue es un bestiario de lo masculino y un zoológico de la hombría, pero, sobre todo, es un paisaje de la ausencia, una multitud de gente rota. Me emocionaron el Daniel guionista con su plaza Santa Ana y sus croissants o esos hombretones entristecidos como el Arturo, un personaje descrito con elegancia y empatía. Alguien que después de recibir un guantazo de un rumano y pasar la noche entera varado en un puticlub encerrado en un coche de alta gama con una cría en brazos, busca la primera mesa libre del bar y se bebe un Negroni mientras lee el ABC.
Nunca había tomado un Negroni hasta que leí este libro. Desde el velatorio de Gistau el cóctel ya no es inofensivo, como si en un vaso se mezclaran sabores y sentimientos contrarios. Sus amigos se las apañaron para ofrecerlo a las personas que acudieron a despedirlo al tanatorio, un episodio que a mí me pareció inverosímil como las canciones de La Fania, esa música con la que puedes echarte a llorar bailando. Había pesar en ese brindis, pero también vida. Pienso mucho en eso, en el miedo que siento hacia la muerte y lo mucho que me empeño en escribir sobre ella. Pero ese es otro tema.
Peleo conmigo misma cada vez que entro en la nebulosa de la muerte de Gistau. Es estéril resistirse a su verdad tiránica e irrevocable, casi como enfadarse porque existe la ley de gravedad. Por más que me reprendo, la sensación es la misma e incluso se amplifica. Pero este sábado, a diferencia de otras veces, la lectura de sus páginas luminosas cauterizó el vacío que recorre mi estado de ánimo cuando se acerca el aniversario de su partida.
Hay quienes tienen razones de verdad, de las que sí importan, para que brote la ira al pensar en su marcha. Pero no puedo decirle a mi yo lector que se quede en casa y no salga a patear contenedores. El boxeador novato que aprendió a pegar leyendo sus columnas encuentra dolor e ironía en su ausencia, un enfado acre y bilioso, una sensación de revancha. Aún más cuando la víspera de su muerte coincide con la víspera de mi cumpleaños. Nueve de febrero. Nueve de todos los meses del año que no existió, el 2020. Una fecha sin piedad.
El premio de columnismo que lleva su nombre, y que El Mundo y ABC anunciaron hace apenas unos días, me pareció una manera de ganarle terreno a la muerte, de hacerle perder pasos ante el recuerdo de un escritor clásico y elegante como un vaso de Campari, ginebra y vermú rojo posado en la balda de la biblioteca: un mar al que irán a ahogarse los fantasmas, los de Gistau y los nuestros, lector.
Nueve de agosto. Nueve, pues.
Eso, nueve.




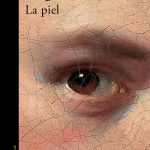

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: