Una cama por una noche: El humanitarismo en crisis (Debate), de David Rieff, se convirtió en un clásico tras su publicación original en 2003. Esta polémica obra aborda las crisis humanitarias que se han vivido en los últimos treinta años y cómo las organizaciones creadas para intentar proporcionar alivio en un mundo cada vez más violento y peligroso han traicionado su esencia y se han alejado de su propósito original.
David Rieff (Boston, 1952) es analista político, periodista y crítico cultural. Sus artículos se han publicado en importantes medios, entre ellos The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, Le Monde, El País. Es hijo de Susan Sontag y autor de Crímenes de guerra, A punta de pistola y Elogio del olvido, entre otros muchos títulos, todos publicados en Debate.
Zenda publica las primeras páginas.
Introducción
Este libro se inició en Sarajevo en 1995, mientras continuaba el asedio y los francotiradores trabajaban con más diligencia que nunca para volar la cabeza o las extremidades a la gente en las calles de la capital bosnia. Se terminó en el otoño de 2001, mientras ardían las ruinas de las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York y los habitantes de la ciudad, entre los que me encuentro —aunque, evidentemente, no sólo los neoyorquinos— lloraban aturdidos a sus muertos y se preguntaban por su futuro. Dicho de otro modo, es un libro que comenzó en la desesperación y que se terminó… bueno, en cualquiera que sea el estado mental que se está más allá de la desesperación.
No voy a pedir disculpas por ello. No habría ni que decirlo, pero, en una época que ya no puede diferenciar entre el cinismo y el pesimismo, quizá sea preciso señalar que espero que este libro suponga una pequeña aportación al despertar de la conciencia sobre las guerras, las hambrunas y las crisis de refugiados que constituyen su tema, y que no incremente el cinismo o la resignación de los seres humanos. Sin embargo, no voy a negar que apenas veo fundamentos empíricos para el optimismo, si es que los hay. Cuando a un libro anterior dedicado a Bosnia le di el título de Slaughterhouse (Matadero: Bosnia y el fracaso de Occidente, en su edición española), no creo que supiera lo apropiado que resultaba para describir una franja tan ancha del mundo. Un autor francés de aforismos del siglo XVIII dijo que habría que tragarse un sapo vivo en el desayuno para estar seguro de no encontrar algo más repugnante a lo largo del día. Al volver la vista atrás, me parece que esto es lo que he estado haciendo en la última década: engullendo a propósito sapos vivos, uno tras otro. Por plantearlo de forma menos histriónica, desde el momento en que pisé el norte de Bosnia a finales del verano de 1992 y, siguiendo a colegas más valientes, como Ed Vulliamy y Roy Gutman, entré en los campos de concentración serbios de Bosan ska Krajina, hasta la noche en que me detuve ante el montón de escombros de seis pisos de altitud que había sido el World Trade Center, observando cómo el polvo que incluía seres humanos y acero pulverizados me cubría las botas, he hecho lo posible por meter las narices en el horror del mundo; el precio que habré de pagar por ello aún no lo sé y las razones de mi decisión dudo que en algún momento llegue a comprenderlas.
Mis itinerarios han sido los de las guerras y lo que, de forma bastante aséptica y engañosa, denominamos las emergencias humanitarias que abundan hoy día. Desde luego, no las he visto todas y, en esa peculiar amalgama de voyeurismo y testimonio que todos practicamos, he hecho bastante menos que muchos de mis colegas, por no hablar de los riesgos físicos o psicológicos mucho menores que haya podido correr. Ni siquiera estaba presente en varias de las catástrofes más terribles, aunque en este libro analice algunas de sus consecuencias. No estuve en Timor Oriental, ni en el Kurdistán, ni en Chechenia: con todo, he visto más de lo que me correspondía. No lo digo con orgullo, ya que no creo que sea especialmente intrépido ni soy muy amigo de esos periodistas cowboys locos por el peligro. Basil Davidson, el gran historiador experto en asuntos africanos que pasó la II Guerra Mundial luchando junto a los partisanos de Tito como segundo comandante del Departamento de Operaciones Especiales del Ejército Británico, ya me advirtió antes de que fuera a Bosnia por primera vez que «no se aprende nada de los tiroteos».
Seguramente estaba exagerando para llamar mi atención. Pero, después de hacer este trabajo durante una década, soy consciente de lo sesgada que ha sido, en ocasiones, mi interpretación de las cosas. En la guerra se tienen toda clase de experiencias horribles y, para ser del todo sincero, también otras maravillosas; sobre todo a través de la generosidad personal de desconocidos, que, para un ateo medular como yo, de todas las cosas con las que me he topado, es lo que más se acerca a la idea de la gracia cristiana. Sin embargo, ¿se aprende algo que merezca la pena comunicar? Sólo si ver morir a personas en tus brazos, a tus pies, a tu lado y ante tus ojos, sin poder hacer absolutamente nada para salvarlas o rescatarlas es una forma de aprendizaje. No lo es. No es más que la infinita variedad de la muerte y del sufrimiento que no te deja respirar y te domina la cabeza hasta que no sabes si soñar con la justicia o con la huida, o simplemente con estar en otro lugar en el que haya silencio cuando lo anhelas y ruido únicamente cuando lo necesitas, o luz, calor, camas cómodas y copas frías de buen vino blanco.
No sé si lo que he aprendido en la última década basta para justificar la vida que he llevado. He sido espectador, incluso cuando no quería serlo. He escrito para defender causas que sabía desesperadas. Por supuesto, a veces también he caído en la desesperación, en ocasiones en las que tendría que haber seguido al pie del cañón, aunque sólo fuera por las víctimas. ¿Y a quién no le ha pasado algo similar? Probablemente, pocos de nosotros superaríamos de modo fiable la prueba moral que supone ser un espectador de las tragedias ajenas. Únicamente en las guerras de los Balcanes —por primera vez en mi experiencia con este tipo de conflictos— creí que no sólo era posible sino urgente tomar partido y estuve lo suficientemente seguro de mis opiniones políticas como para pasar de escritor a activista. Incluso entonces, como les ocurre a todos los autores que tienen un temperamento demasiado escéptico o quizá demasiado pesimista para sentirse cómodos con la panoplia del activista, no hubo momento en el que no fuera también un mirón.
Si tengo mala conciencia es porque, como todos los que han cubierto las Bosnias, Ruandas y Afganistanes del mundo, me merezco tener ese sentimiento. Por este motivo elijo poner mis cartas sobre la mesa desde el principio de este libro, casi invitando al lector a permanecer en guardia. Durante el asedio de Sarajevo, a los periodistas gráficos que se reunían en esquinas especialmente peligrosas, donde los francotiradores serbios de las colinas obtenían resultados más letales, los llamaban «ángeles de la muerte». Sin embargo, el hecho de que el escritor no tenga que apuntar con su libreta a alguien que acaba de caer herido, como el fotógrafo con su cámara, no hace menos turbadora su ambigüedad moral (y estoy siendo generoso con la expresión). Puede que esa parodia de periodista que llega a una zona donde se están cometiendo atrocidades y pregunta, micrófono en mano, «¿hay por aquí alguna víctima de violación que hable inglés?» sólo haya existido en las más repugnantes fantasías de Evelyn Waugh. Pero, ¿qué decir del periodista, fotógrafo o redactor occidental para el que, de buen grado o sin querer, los muertos de las Torres Gemelas tienen un mayor peso simbólico y emotivo que los de Kigali, Aceh o Kabul? Puede que emocionalmente rechacemos la lógica de ese doble rasero pero, si realmente somos sinceros, lo cierto es que nos afecta a todos.
Por este motivo, sólo me cabe esperar que el texto que sigue suponga algún tipo de compensación moral por lo que, de no ser así, podría parecer una larga excursión sin rumbo a través de los paisajes de las atrocidades contemporáneas, realizada por alguien que siempre tuvo el privilegio de ir y venir a su antojo, al margen del empeño que pusiera en hacer mía la preocupación por los sufrimientos ajenos. En cualquier caso, ya no habrá más excursiones. He cambiado de tercio. A menos de cuarenta manzanas de donde he vivido durante gran parte de mi vida adulta hay unas ruinas humeantes en las que están sepultados los cuerpos abrasados de miles de conciudadanos. Puede que parezca la más espantosa de las torpezas morales, pero sólo ahora comienzo a captar apropiadamente la magnitud de las licencias morales que nosotros, periodistas y fotógrafos de este pequeño y opulento rincón del planeta, nos hemos venido tomando al aventurarnos a realizar safaris en las guerras del mundo pobre.
Ahora experimento en mi olfato y en mi propia piel algo que sólo conocía de forma intelectual. Sin duda, ya hacía mucho tiempo que esa lección había hecho mella y, sin embargo, para ser sinceros con nosotros mismos, hay que decir sin ambages que una de las consecuencias más perturbadoras de los atentados contra las Torres Gemelas es que ha reforzado esa jerarquía moral entre las víctimas de los horrores del mundo. Si de algo podemos estar seguros es de que el hecho de que la cifra de muertos del 11 de septiembre de 2001 fuera realmente atroz no ha hecho más que subrayar una cosa que ya llevaba mucho tiempo sobre la mesa: la diferencia, incluso cuando se trata de muertos, entre Occidente y el resto del mundo. Con esto no quiero decir que los estadounidenses tuvieran que haberse preocupado más por unos desconocidos que por sí mismos. Muy al contrario, puesto que el hecho de que pudieran registrarse tantas víctimas en «nuestro» mundo, donde la muerte a causa de violencia política había sido casi impensable, por no hablar de que produjera cifras de muertos tan enormes. No debe resultar sorprendente que los estadounidenses se volvieran hacia sí mismos o que se preocuparan más por sus pérdidas de lo que se habrían preocupado por las registradas en otras partes del mundo, tan remotas en lo tocante a su experiencia. ¿Por qué habría que esperar que se comportaran con una abnegación impropia de los humanos o que fueran más allá de las demandas naturales y originarias del apego entre las personas? Después de todo, yo nunca he tenido la experiencia de comprobar que en Somalia la gente preguntara por la suerte de los bosnios, o que los habitantes de Angola se preocuparan por los de Nagorno-Karabaj. Las heridas producen ensimismamiento; es algo humano.
Además, no sólo era humano sino correcto que, después de los atentados, los estadounidenses pensaran en cómo darles respuesta, política y militarmente, y desde el punto de vista de las medidas que eran necesarias para proteger el país de futuros ataques. No comparto la idea de que no se pueda pagar con la misma moneda, tal como proclamaba en octubre de 2001 un manifestante antibelicista londinense. Por el contrario, pienso que la violencia es la única respuesta responsable que se puede dar a los Bin Laden de este mundo. No obstante, este libro no trata del terrorismo y del poder del Estado, sino de los dilemas que plantea la acción humanitaria. Y, necesariamente, en el contexto del humanitarismo, los muertos del 11 de septiembre de 2001 deben tener un impacto y un significado moral muy diferentes.
No quisiera mostrar falta de respeto hacia las víctimas, entre las que había dos conocidos míos, al insistir en que sus muertes hicieron una mella en nosotros diferente a la que producen las que se registran en el mundo pobre, al margen de lo lamentables que éstas nos puedan parecer. Las primeras no las hemos aceptado ni psicológica ni políticamente; las segundas hemos tendido a considerarlas casi como un desastre natural, algo deplorable pero no más evitable que las víctimas de un terremoto o de un tifón. Después de los atentados contra las Torres Gemelas se hizo evidente este doble rasero. Teníamos la historia de los individuos que habían muerto en los ataques y también otra historia —de carácter humanitario— relacionada con las víctimas anónimas de Afganistán, que huían con grave peligro para sus vidas y que precisaban ayuda. Tal como se les describía, esos afganos seguían siendo abstracciones, quizá como lo son siempre los desconocidos, a pesar de que ahora es posible contemplar su sufrimiento en directo a través de la televisión.
La catástrofe del 11 de septiembre de 2001 nos ha transformado de muy diversas maneras. Pero, aunque me encantaría creer que esas muertes van a cambiar nuestro comportamiento en lo que nos complace denominar «sobre el terreno» —ese término extrañamente distanciador, de boy scouts, tan del agrado de periodistas y cooperantes, que utilizamos para aludir a lo que, en realidad, son países, tragedias y destinos ajenos— o que van a cambiar nuestros sentimientos al volver a casa, no lo creo ni por un minuto. En cierto sentido, es verdad que la distancia entre el hogar y el terreno disminuyó esa agradable mañana de septiembre cuando el hermoso y brillante boeing viró en el luminoso cielo neoyorquino, para después ponerse en paralelo con el horizonte antes de incrustarse en vuelo, con increíble y aterradora velocidad, en la torre norte del World Trade Center. Su impacto no sólo produjo el estallido de un edificio. El mundo que habíamos conocido se disolvió en esa bola de fuego.
Sin embargo, no debemos convertir la verdad en la primera víctima de la catástrofe. Lo cierto es que también en muchas otras partes del mundo, y no sólo en Estados Unidos, la gente sintió la muerte de esas miles de víctimas de forma más acusada que cualquiera de las muchas atrocidades de la década anterior. La triste verdad es que los ocho mil hombres y muchachos asesinados por las fuerzas serbias en Srebrenica, las ochocientas mil personas que se cree que murieron en el genocidio ruandés de 1994, las decenas de miles que perecieron en la riada de refugiados posterior y los más de cien mil seres humanos masacrados por las fuerzas tutsis ruandesas en 1996, año en que la crisis alcanzó su punto más álgido, no fascinaron al mundo del mismo modo que lo hizo el 11 de septiembre de 2001. Evidentemente, no todos se compadecieron, pero, incluso la delectación que mostraron en los países pobres tantos simpatizantes de Bin Laden por lo ocurrido en esa fecha demostraba la desigualdad fundamental entre la carga emocional de un desastre registrado en Nueva York y otro ocurrido en Kabul.
Con esta afirmación no pretendo apuntarme ningún punto moral de escaso valor. Cualquier adulto que no comprenda que el mundo es un lugar injusto, incluso en su forma de tratar las catástrofes, es un tonto o un soñador. Además, hay buenas razones morales, por no hablar de las instintivas que, probablemente, forman una parte más íntima de nosotros, para explicar por qué solemos preocuparnos más de la suerte de nuestros vecinos y conciudadanos que de la de los desconocidos. Es posible que hacer tal afirmación no sea políticamente correcto o moralmente tranquilizador, pero, dado que somos seres humanos y no máquinas altruistas, sin duda resulta previsible que nos compadezcamos con mayor facilidad de gente más parecida a nosotros y más cercana que de personas que tienen costumbres muy diferentes, otro color de piel, un credo distinto o que viven muy lejos. Es posible que no sea así para un reducido número de personas, que pueden definirse realmente como cosmopolitas, en el mejor y más verdadero sentido de la palabra; personas para quienes la bandera, la tribu, la raza o la religión ya no son algo esencial para su idea de identidad y a los que estos elementos tal vez les parezcan una especie de atavismo que obstaculiza su propia realización personal. Sin embargo, para la mayoría de la gente, esa abstracción cargada de emoción que es la bandera y el tegumento compuesto por la familia y el barrio que la sostiene no se sustituyen tan fácilmente.
Los defensores de los derechos humanos, los funcionarios de las Naciones Unidas y los cooperantes suelen actuar como si las cosas fueran de otra manera. Pensemos en la ligereza con la que se habla en los círculos diplomáticos de la «comunidad internacional». En casi cualquier resolución de la Asamblea General de la ONU, incluir frases como «la comunidad internacional condena» esto o «la comunidad internacional se congratula» de aquello se han convertido en una fórmula retórica. Las recomendaciones del informe titulado Preventing Deadly Conflict (Cómo evitar conflictos mortales), elaborado en 1997 por la Comisión Carnegie, que constituyen una especie de apoteosis del pensamiento de la clase dirigente occidental sobre estas cuestiones, estaban repletas de frases como «la comunidad internacional debe defender la norma del liderazgo responsable » y «la comunidad internacional debe aumentar los esfuerzos para educar a la opinión pública de todo el mundo en la idea de que evitar conflictos mortales es tan necesario como posible». O escuchemos la llamada de Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, quien, en un discurso pronunciado en 1999 ante la Asamblea General, insistía en que «Desde Sierra Leona a Afganistán, pasando por Sudán, Angola, los Balcanes y Camboya, hay un gran número de pueblos que necesitan algo más que palabras de compasión por parte de la comunidad internacional».
¿Qué persona decente podría disentir? ¿Pero qué persona inteligente puede tomarse en serio la idea de que existe algo como la comunidad internacional? ¿Dónde están los valores compartidos que unen a Estados Unidos con China, a Dinamarca con Indonesia, o a Japón con Angola, y que convierten ese discurso en algo más que un ejercicio de retórica autocomplaciente? Está claro que hay un orden internacional, dominado por Estados Unidos, y que hay instituciones internacionales como las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Trabajo y el Banco Mundial. Sin embargo, la realidad es que la comunidad internacional es un mito y una forma de ocultar las malas noticias del presente, envolviéndolas en asépticas capas de piedad que tienen que ver con el futuro. Esto tendría que estar claro para cualquiera que piense en el problema de la fuerza. Como señaló en una ocasión sir Brian Urquhart, una de las figuras clave de las cuatro primeras décadas de existencia de la ONU, «Si hay una comunidad mundial, entonces, ¿quién es el sheriff?» ¿Acaso alguien se cree que Estados Unidos va a actuar con el altruismo que implica esa misión? Y si no es Estados Unidos, ¿quién? ¿los rusos? ¿los chinos? Lo cierto es que en el momento en que se toca la idea de la comunidad internacional, ésta se viene abajo como un juguete roto.
A pesar de los sueños de los fundadores de la ONU, figuras como Gladwyn Jebb y Eleanor Roosevelt, no existe un consenso mundial sobre la mayoría de las cuestiones importantes. Basta con observar los sobornos y tejemanejes a los que tuvo que recurrir la administración Bush con el único propósito de lograr la aquiescencia para sus planes de ataque contra los talibanes, Osama Bin Laden y sus seguidores y las demás redes terroristas. Las instituciones internacionales —sobre todo las propias Naciones Unidas— y los regímenes que existen en virtud de tratados internacionales no son expresión de una comunidad, sino del poder. No obstante, el mero hecho de que existan tales instituciones no significa que haya consenso moral alguno y con sólo bloquear el establecimiento de mecanismos serios de aplicación de la ley resultaría improbable que tales regímenes llegaran a fortalecerse. Me obsesiona que los líderes ruandeses que tramaron el mayor genocidio desde el exterminio de judíos y gitanos por parte de Hitler fueran en muchos casos los mismos que estaban en el poder cuando su país firmó la Convención sobre el Genocidio, que sin duda es uno de los grandes documentos de la civilización de nuestros días.
Sin embargo, cuando llegó el momento de convertirse en bestias, esos apreciados miembros ruandeses de «la comunidad internacional » representaron ese papel realmente bien. El efecto disuasorio que tuvieron sobre ellos algunos fragmentos de la normativa internacional no fue mayor que el que tienen las leyes nacionales para evitar que un toxicómano de un área urbana degradada lleve a cabo un robo con intimidación o un atraco en un domicilio. De hecho, si algo puede afirmarse es que, mientras crecen las competencias de los abogados internacionales y se establecen nuevos marcos legales, ha aumentado de forma alarmante el desfase entre lo que Jürgen Habermas ha denominado hechos y normas. Esto no quiere decir que no haya que realizar tales esfuerzos, ni tampoco que no debamos congratularnos de sus resultados positivos, cuando, ocasionalmente, tienen lugar (como ha ocurrido con el procesamiento de Slobodan Milosevic por parte de una instancia especial, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia). No obstante, no se va a producir una judicialización del mundo, por la sencilla razón de que no existe una comunidad internacional que pueda sustentar esa transformación.
—————————————
Autor: David Rieff. Traductores: Juan Rabasseda Gascón, Teófilo de Lozoya y Jesús Cuéllar Menezo. Título: Una cama por una noche: El humanitarismo en crisis. Editorial: Debate. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.


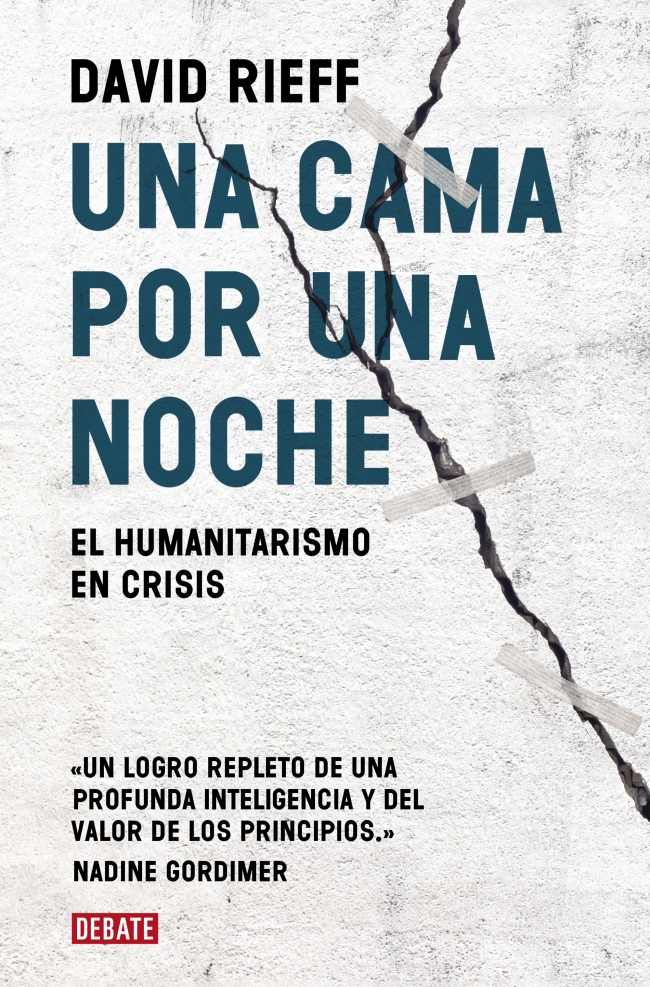



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: