Voy a compartir con vosotras y vosotros una historia personal de lectura: el trayecto de mi vida que me convirtió en lectora y que, en mis recuerdos, fue posterior a mi pulsión por escribir. En ese proceso, en ese camino, tuvo mucha importancia mi paso por talleres de lectura y escritura, por clubes y reuniones, donde me tropecé con gente que permaneció e incluso aún permanece a mi lado. Allí aprendí multitud de cosas que os quiero contar. Demos, pues, comienzo a esta historia escrita en singular y que, sin embargo, solo puede ser entendida desde el plural. Porque es de todos y nace de una experiencia que nunca se vive a solas, sino en comunidad. Porque la lectura tiene un momento íntimo y silencioso, pero enseguida pasa ese ámbito público donde distintas voces se enredan para enriquecerse.
Me acuerdo de la cara cabreadísima de mi madre tratando de enseñarme a leer. Me acuerdo de ella mostrándome las distintas posibilidades de combinar la letra eme con las cinco vocales. La fina cartilla escolar estaba abierta encima en la mesa y ella iba señalando con el dedo las combinaciones silábicas y las imágenes que acompañaban los comienzos de distintas palabras: la eme con la a de ma remitía al dibujo de una madre; la eme con la e de la sílaba me se asociaba con el retrato de un médico; la eme con la i de mi vinculaba el sonido pronunciado por los labios de mi madre, cerrados en un conato de beso, en pico pedigüeño de pajarín con hambre, vinculaba esa combinación fonética con la figura de un gatito: “Mi-ni-no”, me decía ella y a mí eso ya me parecía raro porque yo, dentro del marco del dibujo, solo veía un gato y la palabra “minino” me sonaba a cursilería y ridiculez… Mi madre, aunque es una mujer nerviosa, se afanaba en ser paciente y me preguntaba con entonación tierna y contenida:
—¿La eme con la a?
—Me —respondía yo.
—¿Tú crees? Entonces, ¿cómo sería la eme con la e?
—Me —respondía yo.
—Muy bien. Entonces si la eme con la e es me, la eme con la a será…
Mi madre sonreía y me animaba con las manos para que yo acabase correctamente su frase…
—La eme con la a será…
—Me—contestaba yo imperturbable.
Ese era el momento en que mi madre tenía ganas de darme un guantazo para ayudarme a despertar. Como mínimo, tenía ganas de llamarme “burra”. Pero se mordía la lengua. Yo no quería que ella se enfadara, pero por otra parte había un impulso demoniaco que me conducía a fruncir el ceño, a responder con mucha seriedad, a esconderme detrás de mi flequillo, a obcecarme en que tanto la eme con la a como la eme con la e eran me. Siempre me. Puede que lo hiciese por fastidiar o puede que la idea de que mi madre se enfadara conmigo o creyera que yo era una niña tonta e intelectualmente limitada, que nunca aprendería a leer, provocasen en mí algo que los pedagogos actuales y los psicoterapeutas llamarían “bloqueo” y que, cuando yo era pequeña, tan solo se definía como ganas de joder la marrana. O cosas peores.
Al final aprendí y llegué al parvulario leyendo de corrido, por lo que pasé muchos años en el colegio aburrida como una ostra. Solo me mantenía despierta la posibilidad de equivocarme en una suma o de salirme de la línea que bordeaba las figuras que debíamos rellenar con el color adecuado. En casa leía las cajas de galletas, los prospectos y los botes de champú como si fuese la modelo de un anuncio. Pronunciaba clara y armoniosamente. Hacía esfuerzos por que la cadencia de mi voz sonase a falso y no se me quedase prendida a la cavidad bucal ninguna combinación engorrosa de letras: “limpiahogargeneral”, “concolagenoactivo”, “ácidoacetilsalicílico”. “Con ácidoacetilsalicílico”, decía yo con gran desenvoltura y sonrisa encantadora delante del espejo mientras señalaba con gesto publicitario una caja de humildes aspirinas. En ese periodo de mi niñez, no me importaba el significado de las palabras. Tan solo me importaba su sonido y, sobre todo, parecerme a Laurita Valenzuela. O mejor a las azafatas del Un, dos, tres. O a las chicas que salían en los programas musicales, acompañando a los cantantes melódicos, y que después se hicieron famosas por otros méritos artísticos: María José Cantudo, Victoria Vera, Ángela Carrasco…
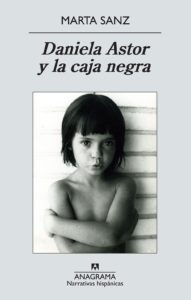
Poco a poco, aprendemos que, al leer una historia, muchas cosas no son lo que parecen y, sin embargo, en otras narraciones, las cosas son exactamente lo que parecen ser: “Hay que tener mucho cuidado con lo que uno parece ser porque uno acaba siendo lo que parece”, afirmaba el escritor estadounidense Kurt Vonnegut, rescatando una idea de Oscar Wilde que desdecía el tópico de que las apariencias engañan: para el escritor irlandés, autor de El fantasma de Canterville, La importancia de llamarse Ernesto y De profundis, las apariencias nunca, nunca engañan. Es como si los dos autores sin mirar a nadie en particular o, por el contrario, mirando con la peor intención a alguien reconocible, afirmasen: “… si usted parece tonto es que es tonto, si usted parece malo es que es malo, si usted parece pedante es que es pedante. No se confunda, no crea que guarda en su corazón la cajita secreta de una vida interior maravillosa que usted comparte con unos pocos elegidos. No, no, no…”
Mientras nos construimos como lectores y lectoras, vamos reflexionando sobre todos estos asuntos. Lo hacemos en cuanto empezamos a leer tebeos y a plantearnos preguntas sobre las motivaciones de nuestros héroes y heroínas: Flash Gordon, Esther y su mundo, Anacleto agente secreto, Las hermanas Gilda —¿son de verdad hermanas o son novias o qué son?—. Luego lo hacemos al leer los relatos de Enid Blyton que a mí me llevaron a pensar durante mucho tiempo que todos los niños ingleses bebían cerveza cuando salían de excursión: los cinco siempre llevaban en la mochila “cerveza de jengibre”. Las malas traducciones pueden hacer mucho daño –a mí estuvieron a punto de empujarme hacia un alcoholismo muy, muy precoz-, porque la famosa “cerveza de jengibre” de las novelas detectivescas de Blyton no era más que el inofensivo y nada alcohólico “ginger-ale”.
En la preadolescencia mi padre se preocupaba por mi falta de interés por la lectura. Él había sido un lector infantil compulsivo que, a los doce años, ya había leído las obras completas de Verne, Salgari y muchas novelas de Dostoievski. Iba andando desde su casa a la biblioteca Nacional y allí leía. Yo me lo imaginaba, sesudo, pequeño y concentrado, leyendo en el centro de una sala enorme y gélida, con las piernecillas desnudas que le colgaban desde el filo, demasiado alto, de la silla. Un héroe, un poeta, un intelectual, un empollón. Yo prefería nadar, correr como una loca jugando al paro-disparo, desnudar a mis recortables, saltar a la comba o a la goma con mis amigas, como mucho, leer sin que nadie me viese alguna revista del corazón o algún Fotogramas. Cuando mi padre me recriminaba por mi escasez de lecturas, yo le respondía: “Yo no leo, papá: yo escribo”. Y mi padre cerraba la boca porque se sentía un poco apabullado y no sabía hasta qué punto yo era una mentirosa y debía regañarme, o hasta qué punto yo seguía siendo una mentirosa, pero el hecho de decir mentiras constituía un paso ineludible en el camino de mi conversión en escritora; en ese último caso, él no debía desanimarme regañándome o desdiciéndome. Además, aunque yo fuese en efecto una niña peliculera, imaginativa y, por tanto, un poquito mentirosa, no mentía: escribía listas de nombres que me sonaban bien —María Magdalena Bracamonte Ribargoda, Leticia Tatiana del Árbol, Carolina de Mónaco y Alba…— para jugar a las maestras y también escribía historietas de misterio que, de algún modo, imitaban los tebeos cuyos dibujos me fascinaban. Mi primer texto conocido —y perdido— se titulaba “El pensionado” y se inspiraba en el cómic Cristina y sus amigas: en él unas niñas internas en un colegio carísimo resolvían crímenes y eran muy traviesas, a la vez que magníficas estudiantes. Ya en esta época, el cine fue para mí una referencia ineludible.
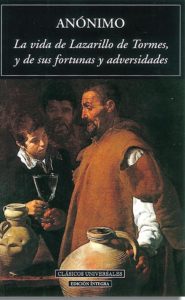
En la facultad, estudié Filología precisamente porque en aquellos años ya estaba segura de que lo que más me gustaba era escribir y no encontré en el arco de la oferta académica española ninguna otra carrera que pudiese serme útil, afín a mis intereses. Sin embargo, el estudio de la filología, al menos como está planteado en España, no pule las aptitudes de un escritor en ciernes ni enseña a leer a un lector bisoño. Nos familiariza con la historia literaria y ese conocimiento, más adelante, ayuda a profundizar en las capas geológicas de los textos, en su espesor connotativo. Pero eso sucede mucho más tarde: cuando ya eres una lectora formada y te das cuenta de la utilidad del latín, la historia de la lengua o las genealogías del teatro del siglo de Oro para subrayar la comprensión y el disfrute de los libros que se van leyendo. En la facultad me empapé de clásicos y modernos –de clásicas y modernas- que no siempre alcancé a entender en su verdadera dimensión: Homero, Virgilio, Ovidio, Propercio y Tibulo, las jarchas, El caballero Zifar y el Tirant Lo Blanc, Garcilaso y Gutierre de Cetina, María de Zayas, Don Quijote, el Guzmán de Alfarache y el Criticón, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Cadalso, Jovellanos y Moratín, Rosalía de Castro, los novelistas decimonónicos, los poetas modernistas, la vanguardia y César Vallejo, el 98 y el 27…
En las facultades de Filología no te enseñan —al menos no te enseñaban cuando yo andaba por allí— a desarrollar las estrategias, a formularte las preguntas pertinentes, para entender un texto literario yendo del texto al contexto y del contexto al texto, contrastándolo con los mimbres que conforman nuestra urdimbre lectora: la experiencia vital, la experiencia cultural —los otros libros que hemos leído, las películas y músicas que hemos visto y escuchado, las imágenes pictóricas que aún conservamos en el museo de la memoria— y la ideología o cosmovisión. Esos son los prejuicios desde los que nos enfrentamos a los textos y los prejuicios que, a la vez, vamos enriqueciendo con nuestras lecturas. Porque si algo importa de verdad de los libros es que, después de leerlos, las buenas lectoras —los buenos lectores— no salen indemnes. Algo cambia en la manera de mirar el mundo. Algo nos yergue o nos encorva la espalda. Algo nos machaca o nos anima. Porque los libros no siempre nos aportan una esperanza publicitaria y medicinal: a veces configuran el territorio de una lucidez que, ayudándonos a amplificar el mundo, a tomar distancia con un catalejo o a ver en primerísimo plano las cosas como a través de un microscopio, abre en nosotros una herida, nos hace conscientes de una herida, y en esa consciencia tal vez colabora a que la cerremos. Pero antes de curar, la literatura duele. Lo maravilloso, en todo caso, es que con los textos literarios algo parte de la vida y vuelve a ella. Se genera una cadena trófica en la que nos alimentamos de los libros y, más tarde, reconvertimos lo que nos queda de ellos en una manera de afrontar el mundo, en una conducta, en una acción que incluso puede cristalizar en la escritura de un nuevo texto que se abre a la realidad y está a disposición de los colmillos que quieran morderlo o de los ojos, bien grandes, como el del lobo disfrazado de abuela de Caperucita, que quieran atreverse a leerlo dejándose casi la vida en cada sílaba con intrepidez y con curiosidad, estando siempre dispuesto a ser transformado. A iniciar una conversación.

Yo, por mi parte, solo puedo deciros que mi madre aún se ríe cuando recuerda lo de la eme con la a me, que mi padre se dio cuenta de que de niña le mentía sin mentirle y que mis mejores amigos son aquellos con los que, ya bastante crecida, por debajo del enrejado de las palabras en la página, desde detrás de la celosía, dándole sentido a las patitas de mosca de cada trazo, levantando las alfombras para que salga el polvo, quitándole el paño de pureza a lo escondido, incluso a lo obsceno, allí con ellos, en una sala, comentando un libro que siempre era igual y siempre diferente según quien lo leyera, aprendí a leer.
-

Jay Kristoff, con la saga El Imperio del Vampiro, revive el mito en su forma más oscura y sanguinaria
/abril 18, 2025/Desde su publicación en 1897, Drácula ha marcado el género y ha dado forma a la imagen del vampiro moderno. Su influencia se extiende más allá de la literatura, dejando una huella imborrable en el cine, la televisión y los cómics. Sin embargo, no fue el único en explorar la figura del vampiro con profundidad. Décadas después, Anne Rice lo reinventó con Entrevista con el vampiro, humanizando a estas criaturas y dándoles conflictos existenciales que los hicieron aún más fascinantes. También George R. R. Martin, conocido por Juego de tronos, escribió una novela de vampiros poco conocida pero excelente, Sueño…
-

Velázquez, ilusión y realidad
/abril 18, 2025/Las razones de esta popularidad, sin embargo, distan de ser históricas, pocas personas identificarían Breda ni sabrían dar fecha o sentido concreto de su asedio. Y sin embargo Las lanzas ahí están, concentrando las miradas y asentando sus dominios en la imaginación. ¿Qué sucede con este cuadro para haberse distanciado de sus hermanos, los pintados por Zurbarán, Maíno o Jusepe Leonardo para el Salón del Reino del Palacio del Buen Retiro, retratos emblemáticos, conmemorativos de los grandes episodios militares de la monarquía española? Suele aducirse una razón ética: la representación, en la escena central del cuadro, de la magnánima recepción…
-

Confidencial (Black Bag): El cine comercial y adulto todavía existe
/abril 18, 2025/Claro que ese espíritu sixties que mencionamos, y que tampoco le es ajeno a Soderbergh, se podría asimilar el personaje de Fassbender, frío pero polifacético como cualquiera de las incursiones de Michael Caine en el género allá por aquella década. Black Bag, sin embargo, no es un monumento a la nostalgia sino un thriller perfectamente funcional e inteligente, aunque, eso sí, al margen de modas. Un film rapidísimo y tremendamente técnico, tanto en su trabajo de cámara (Soderbergh vuelve a ser director de fotografía bajo el pseudónimo de Peter Andrews) como en el despliegue de diálogos del nuevo mejor colega…
-

Rouco Varela: “El problema de la fe tiene que ver con la libertad”
/abril 18, 2025/El cardenal Antonio María Rouco Varela (Villalba, 1936) también ha consagrado, si se me permite la expresión, su vida al estudio de la Teología y del Derecho. Recibe a Zenda en un despacho poblado por libros de, entre muchos otros, Joseph Ratzinger, Romano Guardini o Karl Rahner. Su currículum es tan vasto como la descendencia de Abraham.



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: