Cuando aquel extraño manuscrito le cayó en las manos, literalmente, Sarah sabía que aún no era tiempo de compartir la historia que le había llevado hasta la Grovely Manor Girls School de Boscombe, recién abierta. Una historia de ecos y de nombres extraídos de las páginas que sus dedos habían pasado tantas veces. Recién graduada logró ser la profesora de literatura en aquella escuela apartada de la costa de Dorset. La directora, Miss Gaskins —o Doña Rigores, como ella decía—, la recibió y la condujo a su nueva aula. Allí se quedó, pensativa frente a los ventanales desde los que se veía el jardín, el paso de las estaciones, los relámpagos sobre la arboleda, y se escuchaban los truenos y el rumor del mar cercano durante las galernas. Todo lo que un temperamento adolescente precisaba para acompañar a la lectura de los poetas clásicos y los románticos. Cuando descubrió el manuscrito estaba inspeccionando uno de los viejos armarios que le habían asignado. Estaba atrapado entre dos tablas, junto a mantas y enseres.
Nunca lo olvidará. Era el domingo día 31 de enero de 1915. El mundo estaba en guerra, la muerte igualaba a los hombres en el barro de las trincheras y en la lluvia sobre los cementerios. Aún estaba reciente la muerte de su tío en el Marne, pocas semanas antes de que ella presentase su petición a la Groverly Manor Girls School, tal y como certificaba la carta firmada por el mariscal Sir John French agradeciendo el servicio de su tío, el oficial William H. Addington, a la Fuerza Expedicionaria Británica y a la Corona en la primera batalla contra los alemanes. Sarah empujó una tabla y vio cómo asomaban los papeles. Una pequeña resma, primorosamente anudada con una cinta enmohecida, envuelta en un papel impreso. Terminó lo que estaba haciendo y se la llevó.
Ya en su habitación, desató la cinta y supo que el autor del manuscrito se llamaba William, como su tío. William Miller. Era médico, o algo parecido, anatomista. Había dejado aquellos papeles en la mansión de Boscombe en 1889, veintiséis años antes. ¿Qué tenía que contarle a ella, joven y atolondrada profesora de literatura, con el corazón un poco loco, que empezaba una vida siguiendo el rastro de sus lecturas?
Al principio no entendía mucho. El impreso que envolvía el manuscrito era un artículo publicado en 1851 en una vieja revista médica, Provincial Medical and Surgical Journal, titulado «Sobre la desintegración de la sangre». Lo firmaba un tal James Paxton, médico en la ciudad de Rugby. Dentro de aquel pliego polvoriento los folios habían estado protegidos. La letra era enérgica, cursiva y sin excesivos adornos. Se notaba cada siete u ocho líneas cuándo la pluma había cargado nuevamente tinta y el trazo era mucho más nítido, y también cómo se iba desvaneciendo la intensidad a medida que la tinta se gastaba. Sarah pensó que ese ritmo se parecía a una respiración que había quedado prendida de aquellas palabras que, por primera vez, alguien leía después de tanto tiempo.
Sin duda, William Miller era un brillante anatomista. Lo demuestran los preciosos dibujos que salpicaban las páginas. Como científico debía admirar los prodigios orgánicos de la vida, que descubría y dibujaba con esmero en las salas de disección, imágenes de seres humanos concretos, con los músculos y nervios, con los vasos, órganos y capas de piel perfectamente abiertos como libros para poder ser leídos, y con rostros tan llenos de detalles que conmovieron a Sarah. Pensó que los había dibujado casi como santos de la ciencia. El inicio del manuscrito era una especie de diario en el que se consignaban casos y estudios anatómicos de los que debió ocuparse desde 1885. No faltaba la descripción de algún tumor o raras dolencias, con sus dibujos. Pero William Miller iba más allá. Sin duda el artista se sentía conmovido por la belleza del cuerpo humano sin necesidad del escalpelo, y por eso había dibujado también otras cosas. Sobre todo las hermosas facciones y el cuerpo de una joven en especial, que empezó a aparecer pasados unos veinte folios del centenar largo que tenía la resma. Bajo un retrato de su cabeza desde el tercio superior, con el pelo recogido, como los viejos estudios de los maestros italianos, leyó: “Cabeza de Jane”. Una chica muy bella. Justo cuando iba a empezar a leer más detenidamente para averiguar quién era aquella joven, Doña Rigores llamó a su puerta.
El corazón le dio un vuelco. Sarah no quería compartir todavía aquel secreto. Cerró el manuscrito y lo guardó en el cajón rápidamente, antes de decir con voz pretendidamente rutinaria: «Adelante, Miss Gaskins». La directora abrió la puerta con una mueca de desagrado. Alta, con el moño apretado al límite, pulquérrima, de figura sinuosa, sus dedos largos y sus ojos altivos escrutaron a Sarah de arriba abajo. Ella se sintió como una estudiante.
—Mañana por la mañana bajaremos a Bournemouth a por material, Ms. Addington. He pensado que querría acompañarnos.
—Por supuesto, Miss Gaskins, será un placer ayudar.
—A las 9.
—Seré puntual.
—Sin duda.
Se despidió y cerró la puerta. Sarah se quedó a solas. Sacó los folios del cajón. Empezó a leer justo donde lo había dejado, al pie del primer dibujo de Jane. La lectura se puso interesante muy rápidamente. William Miller había llegado a Boscombe encargado por un colega para estudiar un caso en junio de 1887, el de John Ratsey, un joven venido desde el cercano Weymouth cuando su padre murió ahogado en las obras de construcción de las barreras del puerto artificial de Portland, la isla en la que —se decía ahora— la Royal Navy ponía a punto una base contra los submarinos alemanes.
Pero en 1887, a la llegada del anatomista al pueblo, el joven Ratsey llevaba un par de años acogido en esta misma casa, como miembro del servicio de la mansión, entonces llamada Shelley Manor. Sarah enarcó las cejas porque aquello ratificaba su historia personal. El apellido del gran poeta romántico, amigo de Byron y esposo de Mary Shelley, la célebre autora de Frankenstein, estaba asociado a la casona que ahora acogía el colegio donde enseñaba. Ella, por supuesto, había ido allí por eso. La sola mención de que la propiedad había pertenecido al baronet Percy Florence Shelley, único hijo superviviente del poeta y la novelista, fue un gran incentivo. Recién graduada, todo lo referente a esa época le fascinaba, y por tanto haber encontrado aquel manuscrito secreto, intacto, veintiséis años después, le causaba palpitaciones.
No bajó a cenar. Pasó el resto de la tarde y buena parte de la noche leyendo con ojos desorbitados la historia de Miller y de Ratsey, que era en realidad la historia de Jane Ratsey, la bellísima doncella del servicio de Shelley Manor, que había descubierto demasiado tarde, en su noche de bodas, que su joven esposo tenía una extraña deformidad. De ahí la consulta al anatomista.
Cuando Miller llegó, halló al novato matrimonio Ratsey en medio de una crisis. El hombre, entonces de dieciocho años, se sentía muy apocado por la incapacidad de consumar el matrimonio con Jane. Ella, algo avergonzada, tenía una mirada larga que interrogaba al futuro y no se conformaba con ser una marioneta del destino. Su problema tenía un nombre, que un fino anatomista no podía desconocer y del que se les informó de inmediato: la enfermedad de La Peyronie. Cuando pronunció por primera vez ese término francés ante Jane y a John, sus caras se resintieron como si hubieran recibido un golpe. El monstruo entre las piernas del marido tenía nombre francés. Y si aquello tenía un nombre debía de ser grave. Miller les explicó que era una curvatura del pene debida a la fibrosis de unos tejidos que, en casos severos como el de John, impedía el coito.
—Pero, ¿podrá… enderezar a mi marido, doctor? —preguntó Jane, con pícara aprehensión.
Miller no sonrió, con profesionalidad. Preguntó si le sería posible quedarse en la casa para estudiar detenidamente durante un tiempo el problema, al que la medicina, por entonces, no había encontrado una solución eficaz. Les habló del médico del rey de Francia que había descrito esta deformidad, y les pidió tranquilidad y, si querían arreglarlo, que hicieran todo lo que él les pidiera con el fin de buscar una solución.
Miller se instaló enseguida en un cuarto adyacente al del matrimonio, para lo que hubo que mudar a otra doncella. Resultaba muy conveniente que ambas alcobas estaban comunicadas por una puerta, normalmente cerrada, que permitía a John ser estudiado en la habitación del doctor y que muy pronto, como descubrirían, haría posibles terapias experimentales en ambos lados del dintel. La ciencia avanzaba así, a golpe de iniciativa.
Ahí aparecieron los primeros dibujos del enorme miembro desviado de John Ratsey datados en julio de 1887. La pericia de Miller resultaba asombrosa, porque dibujaba aquel falo con vocación de argolla, debidamente depilado para su estudio y bastante juvenil, pero aun así monstruoso, como un tentáculo de otro cuerpo cosido al del marido. Sarah no pudo evitar deleitarse con la imagen que describía el combado miembro desde diferentes perspectivas. Tan claramente dibujado en reposo y en su erección plena, cuando parecía algo así como un signo de interrogación, que la joven profesora no pudo evitar sentirse lentamente excitada en la soledad de su alcoba.
Decidió meterse en la cama y seguir leyendo el manuscrito más cómoda, con el camisón puesto. El relato de Miller cruzó entonces el Rubicón de las prácticas normales. Una noche pidió a la joven pareja —según relataba con todo detalle— que le dejasen observar sus intentos amatorios y en su caso aconsejar diversas prácticas. El pobre John Ratsey debía de vivir aquello con verdadera congoja, a tenor de los apuntes del anatomista. Un extraño en el lecho nupcial, un juez que puntuaba, un árbitro deportivo, siempre atento a los avances y que pitaba melé a la mínima. Porque así fue.
Todo empezó con la observación aparentemente científica de la erección estimulada conyugalmente. Hasta qué punto llegaba, si resultaba dolorosa en algún momento, si permitía al menos la eyaculación… fueron preguntas sistemáticas y teóricas que hallaron poco a poco respuestas en las sesiones de práctica observadas por el anatomista, que además tomaba apuntes de todo con su magistral dibujo y fiel trazo. Allí estaban ante Sarah todos aquellos apuntes al natural que le provocaban cada vez más humedad en la entrepierna. ¿Aconsejó Miller a Jane excitarle con la boca, o fue ella la que pensó que funcionaría mejor? Por lo leído, la enseñó cómo podría hacerlo por la zona más sensible, puesto que del lado de la fibrosis el glande de su marido había empezado a perder sensibilidad, como está descrito, según dictamen del galeno, desde 1743.
Sarah comenzó a acariciarse con dedos sabios que se movían por el coño humedecido y los muslos, suaves y perlados de sudor. Se destapó y puso un pequeño estuche rígido de cuero que tenía, perfectamente pulido, regalo de su tío, entre las piernas. No era la primera vez que su tersa dureza la ayudaba en sus fantasías sexuales.
Por lo visto, Jane fue aceptando la intimidad con Miller y su marido de manera natural. Y John también, o no se atrevió a llevar la contraria. Cerrada la puerta, nadie podía saber qué otras puertas se abrían en aquel dormitorio doble convertido en centro de experimentación y de doma del monstruo fálico de Ratsey. Alguna vez, Miller mostraba cómo masturbar a John con movimientos suaves del lado convexo, ayudado por la lengua de Jane. Otras les hablaba gráficamente de las mejores posturas en la que podría intentarse si lograban alguna mejora, y los dibujaba en rápidos apuntes mientras lo intentaban. Los tres notaron que la timidez del marido era cada vez más plácida y relajada, pero también más dócil.
Entre bromas, no tardó mucho en llegar el día que Jane observó el abultado pantalón del médico y pensó que había llegado el momento de dar un paso más allá. Miller lo cuenta con gran sorpresa, cómo sintió las manos de Jane comprobando la excitación del anatomista, que en ese instante dejó de ser un árbitro neutral. Y cómo ella, sin dejar de lamer el pene de su marido, se puso de nalgas al médico para frotarse. Cómo se la chupó, mientras el marido la acariciaba y luego, ante la impávida mirada de John, se arremangó el camisón. La terapia daba nuevos e imprevistos resultados. Ya nunca seguiría por los caminos de la ortodoxia médica.
Sarah movía lentamente el pequeño estuche, cálido entre sus piernas, suave en sus labios mayores ya lubricados, con un vaivén dulce y placentero mientras sostenía un folio con la otra mano. La respiración se le había agitado tanto que pensó en leer aquel relato tan excitante aunque fuera en voz muy baja, en un susurro, porque nada la excitaba más que su voz incapaz de aguantar los suspiros mientras trataba de leer. Literata del sexo, su propia voz entrecortada le ponía a cien. Leyó entre jadeos: «Allí estaba yo… cumpliendo el juramento hipocrático que obliga a no dañar al paciente… sin duda, pero incumpliendo todas las demás reglas de la profesión médica… por amor a aquella joven de 17 años, bella, alabastrina, esbelta, tan sencilla y cariñosa, que me ofrecía su cuerpo… de manera tan natural y a la vez en la situación más extraña que jamás había podido imaginar». Con cada pausa en la lectura, el corazón se le salía de excitación, y ella se llevaba las manos a los pezones para sentirlo, exprimiendo la carne de sus pechos con un placentero gritito.
Sarah se detuvo un instante, porque estaba demasiado excitada para seguir leyendo. Pero se esforzó en seguir, porque no tenía prisa por llegar al orgasmo. Más bien era como Odiseo, y lo que deseaba, tal vez no inconscientemente, era alargar todo lo posible su camino de llegada. Siguió leyendo: «Jane hacía una felación tan delicadamente a su marido… encantado de gozar de aquel espectáculo, o al menos muy tranquilo… al ver que su mujer lo pasaba tan bien y él no era impedimento por una vez. Y mientras tanto, arrodillado detrás de ella… yo la penetraba desde atrás y acariciaba las cumbres de los pechos y la nuca, siguiendo su lento movimiento arriba y abajo con el que acompasaba el recorrido buco-lingual del pene de John…».
Sarah hacía pausas para suspirar, mientras apretaba el estuche entre sus piernas, pero finalmente llegó al dibujo, en el que se veía un bello escorzo, desde la perspectiva de William: el cuerpo perfecto de Jane, sin camisón, la cabeza inclinada sobre el marido estirado en la cama y las manos intrusas del médico sobre las nalgas de la chica, en primer plano, con un pene entrando en el coño abierto como una flor. La lengua de la esposa fuera, lamiendo la base del pene curvado en erección, con gesto lúbrico y los ojos semicerrados en un abandono circular y consciente a los dos hombres que puso a la joven profesora en ebullición.
Sarah soltó el folio sobre la almohada, empujó el estuche dentro de su vagina con una mano y acarició con la otra el clítoris, a ritmo creciente. El estuche cálido y mojado se deslizaba a la perfección, y sus dedos sobre el hinchado centro del placer le daban con cada caricia sabiduría carnal, leída o soñada en la incandescencia de mil historias sobre el sexo y los encuentros en la oscuridad. Los versos más ardientes, la soledad oceánica y las imágenes ígneas de los cuerpos amados saltaban como relámpagos desde las páginas leídas una y mil veces, pasadas por esos mismos dedos que ahora las descifraban en caricias y las frotaban como un dulce relieve, de la música y del ritmo de las bellas palabras y los versos contra el clítoris: el éxtasis desde Safo, desde Lesbia, desde Beatriz… hasta la propia Mary Shelley, cuya estirpe había vivido en esa casa. Todas ellas se colaron a través de sus dedos expertos en lo más profundo de su cuerpo y de su sangre. Como un monstruo dotado para el sexo, como un Frankenstein que prendiera fuego a la consciencia, sintió la batida del orgasmo, una marea violenta contra las rocas en la costa de su cuerpo, una voz ahogada que cantaba desde el fondo del mar, unos brazos robustos que la recorrían, que la dibujaban en su blanca perfección y, al fondo, esa imagen de un miembro viril corvo y juvenil eyaculando en medio de la espuma de su orgasmo y cuya visión elevó la excitación hasta hacerla correrse como nunca antes había podido imaginar. Le costó no gritar. Gritó contra la almohada. Se mordió la mano. Su vulva contraída de placer expelió el estuche. Sus dedos se detuvieron. Un escalofrío recorrió su espalda. La marea fue bajando. No sabía en qué lugar o qué época despertaría, con la consciencia nublada, pero poco a poco la fue recuperando y se vio a sí misma, bellísima a sus veinticuatro años, extendida en una cama de la vieja mansión Shelley, cuando la medianoche sonó en los relojes y el lunes, 1 de febrero de 1915, comenzaba a latir como un corazón turbado en una tierra cubierta por las cicatrices y las trincheras, por la tristeza de tanta muerte, en la que, sin embargo, los pezones dibujaban cumbres borrascosas y eran todavía posibles el amor y la fábula. La juventud.
Bebió un vaso de agua. Y volvió a levantarse para acabar el manuscrito sentada ante la mesa.
Sentía algunas gotas de sudor bajando por su espalda. Era agradable. Siguió levemente excitada mientras Miller narraba sus avances en aquel extraño triángulo amoroso y terapéutico en el que la tragedia debía de estar a punto de llamar a la puerta. Encuentros cada vez más desinhibidos, consejos más audaces para alcanzar mayor cumplimiento sexual y para vencer el apocamiento, en el caso del marido. Intentos de penetración infructuosos cuya frustración el médico sabía calmar, al menos en el cuerpo de Jane, con su propia verga indómita. Incluso algunas pomadas y curas que sin duda no pudieron detener la fibrosis del pene de John. Los dibujos y anotaciones vuelven a tomar un carácter más científico y descriptivo, pero en la mirada hacia aquel miembro incorregible e ineficiente expresa idéntico amor por las formas orgánicas de la vida humana que los primeros dibujos de aquel diario. Hay dignidad en la representación del falo monstruoso.
La chica —era bastante lógico— acabó quedándose embarazada unos meses después. El anatomista sería padre también en la mansión Shelley. Menuda celebración debió de haber en la casa, menudo prestigio el del médico, que aparentaría delante de todos que aquel embarazo era un logro de su pericia. ¡Si hubieran llegado a saber cuánta y cuán gimnástica verdad escondía ese alarde! Quién sabe si alguno de los sirvientes recelaría al ver la siempre tímida mirada de John, que aceptó aquella paternidad como una bendición, o su cara pensativa cuando contemplaba distraído el prominente vientre de su mujer. Los dibujos de la Venus preñada que realizó el anatomista describen la perfección y belleza del nacimiento a la vida, alguno incluso añade la explicación gráfica de cómo el feto estaría colocado dentro de su madre. Todos mostraban la belleza sin matices y el amor por las formas de la feminidad en gestación. Hasta el nacimiento del bebé, el 23 de junio de 1888 está consignado en estas páginas. Fue bautizado como William en honor al médico que había obrado aquel milagro, algún milagro. Tenía unos preciosos ojos azules. El cuaderno, que era científico y se torció hacia lo erótico-medicinal, es en el tramo final una tierna crónica de la primera crianza, con dibujos del sueño reparador, del amamantamiento, la madre con el hijo en los brazos…
Después, aquel médico milagroso debió de ser contratado para atender al resto de la plantilla en su miniconsultorio con puerta-pasadizo hacia los placeres carnales prohibidos, porque existen descripciones de dolencias privadas, heridas leves y afecciones cutáneas y venéreas que diagnosticaba y los remedios prescritos a cocineras, doncellas y cocheros de Shelley Manor. También habla de un segundo embarazo de Jane.
Al terminar el verano de 1889, un acontecimiento marcó un cambio radical en el final de aquel hatillo de folios que merecía encuadernarse. El baronet, el dueño de la casa, se puso malo y el médico fue llamado una noche con urgencia para calmar lo que parecía un cólico. Percy Florence Shelley, el hijo de 69 años de Mary Shelley, estaba en los últimos meses de su vida y debía de saber que algo no iba bien. Cuando Miller terminó de explorarle, según relata el manuscrito, ambos se miraron con cierta complicidad. No había mucho que explicar. El baronet sabía que su vida se acababa. Y el médico no tenía que disimular o buscar eufemismos. Miller le habló de la morfina inyectable, de la que tenía unas muestras para calmar el dolor de aquella noche. Le dijo algunas de las propiedades analgésicas que ya se utilizaban por entonces en casos de tumores y dolores agudos crónicos. El baronet asintió y le agradeció la pequeña dosis. Le encargó que se aprovisionara, por si necesitaba más en los próximos meses. Se durmió comentándole al médico que su madre le contaba que su padre tomaba opio en Italia cuando tenía dolor de cabeza… El doctor le observó durante un rato, le tomó el pulso y después se retiró.
A la mañana siguiente, el baronet se despertó de buen humor e hizo llamar a Miller. Desayunaron juntos, lo que era un gran honor. Al noble le había gustado la cercanía y naturalidad de la atención, un cuidado que sospechaba que iba a necesitar repetidamente desde entonces y para el que un médico en la casa era muy conveniente. Cuando hubo acabado su té le confesó que no tenía mucho miedo a morir, pero sí le temía al dolor. Sin embargo, la inyección recibida la víspera le había quitado esos temores. Se lo agradecía. Y por ello tenía una petición que hacerle, que a Miller le asombró.
—Tengo entendido que, además de médico, es un gran dibujante de la anatomía humana.
—Es una pasión, la geometría de las formas orgánicas ha sido un desafío constante para mí, baronet —confesó Miller.
—Bien. Bien. Le voy a pedir dos favores. El primero es que acepte un regalo. Hace poco recibí una pluma estilográfica, un nuevo invento fabricado en América, una Waterman. Dicen que es de lo mejor que existe en el momento. Está fabricada en un nuevo material, cuyo nombre he olvidado, y tiene un plumín de oro con la punta de iridio, eso sí lo recuerdo. Es lo último. Y quiero que lo tenga como agradecimiento. Quién sabe si también sirve para dibujar —el baronet le miró con extrema amabilidad, sonriendo con los ojos.
—Muchísimas gracias, señor, no merezco tanta atención.
El baronet negó con la cabeza e hizo ademán de levantarse. Con un gesto, le pidió que le acompañase. Salió del comedor y se dirigió al salón contiguo. Junto a la primera ventana que daba al jardín y al pequeño bosque había un mueble.
—Acompáñeme.
Miller le siguió. Percy Florence Shelley abrió el escritorio en el que se guardaba bajo llave una cajita hexagonal de terciopelo negro, como una sombrerera en miniatura, con un toque fúnebre, gastada por los bordes. La abrió y ambos se sentaron en una esquina de la mesa. El baronet deslizó la cajita hasta que estuvo al alcance de sus manos. Sacó unos papeles enrollados, amarillentos, con versos impresos arrancados de un libro haría décadas.
—Mi madre lo tenía en su secreter. La enterramos aquí, en St. Peter’s, y mandamos traer los restos de sus padres. Allí quiero ser enterrado yo, cuando corresponda.
Carraspeó para espantar la emoción mientras extraía los objetos. Los ojos le brillaban.
—¿Y qué contiene? —el baronet le dejó sostener un paquetito formado por algunas de las hojas de poemas y un pañuelo de seda en la mano.
—Son los últimos restos de mi padre.
—¿Perdón? —Miller no pudo evitar un gesto de cierto desagrado, pero lo calmó de inmediato. Los genios románticos no acababan como el resto de los mortales.
El médico separó la capa de papel, una estrofa que terminaba:
«El mar me arrastra lejos, a la tiniebla horrenda.
Y a través de la capa más profunda del Cielo,
el alma de Adonáis, ardiendo como un astro,
me guía desde el templo donde están los Eternos.»
—Es el final de su elegía a Keats. Y también es el relato de su propia muerte, que ocurriría años después. ¡Una premonición! ¿Le gusta la poesía, señor Miller?
—Me gusta, me impresiona, pero no soy un entendido. ¿Un relato de su propia muerte?
—Claro, falleció en un naufragio en Italia. Su cuerpo apareció en las playas de Viareggio. Fue quemado en una pira allí mismo. Lo que tiene en sus manos —Miller había ido quitando las puntas del pañuelo de seda que envolvía los restos— es lo que queda de su corazón. Lo salvaron de las llamas.
—¿Su corazón? —Miller se había quedado sin palabras. Contemplaba unos restos tiznados de carne humana, un órgano abrasado por la pasión de vivir y pensar, por los sentimientos, los poemas, los amores, el dolor, la pérdida. Un despojo de la dignidad humana. Cuando se sobrepuso comprendió que ese corazón tenía la protección de duras calcificaciones y por eso no había sido reducido a cenizas completamente. Pero su aspecto era el de carne curada, seca, cenicienta, tiznada. No había manchado el pañuelo, salvo un poco de hollín.
—Fue en 1822. Y mi madre lo conservó así, tal cual lo ve, rodeado por su propio pañuelo de cuello y los versos finales del «Adonáis», pero nunca me lo dijo. Los tenía en su secreter. Un año después de su muerte, que ocurrió el 1 de febrero de 1851, abrimos el escritorio y lo encontramos junto a mechones de mis hermanos, que fallecieron de niños, y algunos otros recuerdos.
—¿Por… por qué me lo muestra, por qué me lo cuenta?
—Porque me estoy muriendo. Quiero que lo entierren con ella y conmigo, en St. Peter’s. Creo que no tardará mucho en llegar ese momento. Y le rogaría que lo dibuje ahora. Esa lámina será todo lo que quedará como testimonio de esta cajita, una vez enterrada conmigo.
Y Miller lo dibujó aquel día. El trozo de carne seca que alguna vez insufló vida en el cuerpo del gran poeta Percy B. Shelley, el corazón que latió por amor a Mary y que fue amado por ella sin medida, la reliquia que pudo calmar a todos los fantasmas de la «madre» de Frankenstein, el moderno Prometeo, es el ultimo dibujo de la resma encontrada por Sarah, olvidada por Miller en la mansión donde murió el baronet aquel diciembre, según se recuerda. No hay más información, no hay más palabras escritas junto al dibujo y la fecha. Nada más sobre Jane. Solamente la presencia tenebrosa de esos restos sagrados de la poesía inglesa arrancados a la muerte en una pira fúnebre de Italia. Sarah lloró contemplando el dibujo.
———
Al día siguiente bajó al pueblo con Doña Rigores. Se movieron en calesa por varias tiendas, realizando encargos, y terminaron en la papelería de Bournemouth. Miss Gaskins le dijo que se adelantase, que tenía que echar unas cartas al correo, que comprara tiza y materiales de escritura y pintura para las alumnas. Cuando abrió la puerta, a Sarah casi se le congeló su propio corazón. Observó que la cabeza de la dependienta de la papelería era la de Jane. Los años transcurridos habían dejado huellas en su rostro, pero su mirada conservaba la dulzura descrita por Miller a lo largo de tantas páginas. Tendría… ¿45 años? Jane hablaba con un joven de la edad de Sarah, vestido de soldado, seguramente a punto de salir hacia el frente. Debía de ser su hijo William. Trató de adivinar en sus delgadísimas facciones, en cabello negro y su piel blanquísima, cómo sería el doctor cuyos diarios había estado leyendo. El muchacho era una belleza, tenía los ojos azules. ¡Cómo entendió entonces a Jane!
La joven profesora se recompuso como pudo y fue encargando los materiales que tenía previstos. Entonces llegó Miss Gaskins, que saludó cortésmente a Jane, justo antes de pagar y despedirse. Un mozo cargó las compras en la calesa. Mientras salían, Sarah se volvió a mirar de nuevo a Jane. Sin duda era ella. En su cabeza hervían los recuerdos de las lecturas de la víspera. La dependienta la miró también fijamente, durante un par de minutos. Demasiado tiempo. Estaba llorando, preguntándose, incapaz de entender un mundo de pérdida constante. Sarah bajó la mirada por pudor y se despidió. La puerta se cerró. El coche la esperaba. El mundo, la vida, y también la guerra continuaban. Las trincheras que podrían masticar a una generación hacían resonar sus timbales atávicos de guerra.
Lo tenía planeado. Quería verlo con sus ojos. Sarah pidió a Doña Rigores permiso para acudir a la iglesia cercana, mientras señalaba la torre de St. Peter’s. La directora le dijo que sí, que volvería en media hora, porque tenía que hacer un último recado.
Llegó al cementerio en muy pocos minutos. Frente a la tumba de Mary Shelley, trabajaban dos enterradores en la apertura de una nueva fosa. Calentaban sus manos y sus ropas empapadas de barro en la hoguera que habían encendido dentro de un balde. Allí estaba enterrada una historia que la conmovía. La escritora más admirada, junto a los restos del corazón de su amor, literalmente, y junto a sus padres y su hijo. Sarah sintió la sangre arremolinarse en las sienes. El tiempo era un jeroglífico. No había un día ni un minuto que perder. Era urgente vivir, matar el temor, saltar sobre las convenciones por pura pasión. Pronto las tumbas y las trincheras se confundirían unas con otras. Pronto las palabras y la pólvora se anularían entre sí. ¿Qué sentido tenía, pues, rescatar una historia enmohecida y olvidada? ¿Acaso el mundo no debía mirar hacia delante? Sacó del bolso el hatillo de papeles y lo arrojó a la hoguera. Se quedó un rato junto a los hombres, que agradecieron su donación al fuego. Las llamas se elevaron durante unos minutos. Sarah se secó un par de lágrimas y volvió a pensar en la vida. El sabor de la vida. Salía del pequeño cementerio cuando vio a un muchacho de uniforme caminando delante de ella. Sintió un relámpago entonces en su corazón. Le llamó, taconeando para alcanzarle.
—¡William! Porque te llamabas William, ¿verdad? Estaba hace un rato en la tienda de tu madre…
No siempre caminamos hacia la muerte, seamos o no conscientes de ello.




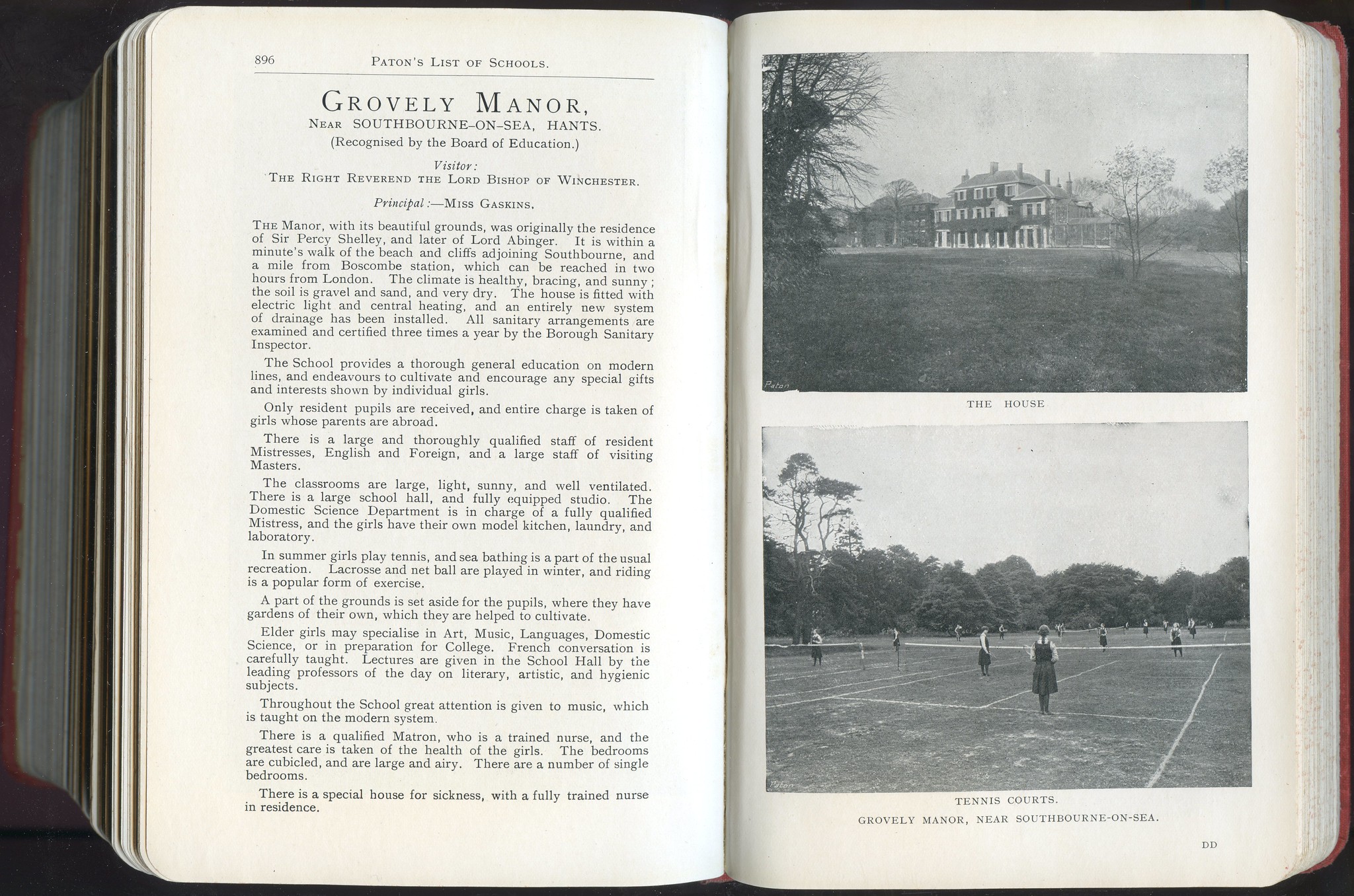




Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: