No es la historia de Erzsébet Báthory lo que quiero contar aquí: de eso ya se encargó Valentine Penrose y al hacerlo enamoró a varias generaciones de escritores franceses, enamoró a Maria Negroni, a Julio Cortázar, que introdujo su presencia flotante en los huecos y los rincones angulosos de 62/Modelo para armar, y enamoró, posiblemente más que a nadie, a Alejandra Pizarnik, la mujer “que no era de este mundo”, y que escribió “su propio desbarranco” —tras la publicación, nada menos, de Los trabajos y las noches— en ese artículo inclasificable, compuesto por una prosa bárbara, sobre la señora del castillo de Csjethe.
Así era el castillo en el que la condesa Báthory pasó la mayor parte de su tiempo: Csejthe. Le gustaba por su aspecto salvaje, sus muros que ahogaban todos los ruidos, sus estancias de techo bajo y, en lo alto de la pelada colina, su aspecto lúgubre… A veces, bajo los sótanos del castillo, en el lugar en que habían puesto la primera piedra, cavado el primer hoyo, habría podido descubrirse un esqueleto de mujer. Para traer suerte, proporcionar abundancia y asegurar descendencia a sus dueños, los albañiles habían emparedado viva a la primera mujer viva que pasaba por allí. Y por los siglos, el castillo reposaba de esa forma sobre un frágil esqueleto.
Arquitecturas, esquemas, geometrías. Qué ciudades descartadas en todas estas rocas, cuántos palacios siguen durmiendo en esta piedra. ¿Y en cuanto a los libros? Me temo que tendrán que disculparme, pero el hábito de aceptar que los libros pueden estar mal escritos mientras tengan una historia entretenida que contar es situar la literatura al nivel del chascarrillo, y quiero pensar que todavía hay alguien por ahí que es consciente de que un libro es una geometría independiente, una estructura arquitectónica que a veces obedece a reglas matemáticas desconocidas para la mayoría (estamos todavía por saber a qué leyes no euclidianas responden Los cantos de Maldoror, a qué universo) y hasta a la retorcida y juguetona física de otros planetas. ¿Hay alguien por ahí? Claro que sí; estoy seguro de que alguien habrá por aquí cerca que algún día, asomado sobre un libro con la mente en otra parte, se sintió por primera vez como un aprendiz de brujo. Unos ojos que desencadenan las formas encerradas, ¿se había visto algo igual desde las noches de Lascaux, desde el alquimista perdido de Altneuschul? Al final, todos los aprendices sabemos que un buen libro, un libro que se nos ofrece como una geometría secreta, que reposa sobre nuestra mano como un falso rectángulo, sabemos que es así: se despliega en muchas otras fórmulas estructurales, en leyes complejas que se concentran desde el infinito en dirección a su propio centro, dispersándose en un enrevesado rizoma de unidades arquitectónicas en las que se quedan a vivir —no sólo como soñadores— sonámbulas y extrañas versiones de nosotros. Esto de aquí, por ejemplo, esta página 164 que se extiende hasta la 168, la historia de Darvulia —por la que pasa con su capa de cola el caballero Gilles de Rais—, es una bien labrada cajita de Lemarchand, que desdobla sus vértices angularmente en pos de nuevas anomalías de placer. Esta otra página, la 68, que termina con la antigua balada de Boriska, encarna la ecuación en la que se encierran todos los planos históricos desde el primer hombre que señaló una dirección sobre la tierra ayudándose de una piedra y un palito, una fantasía de compases y sextantes, los sueños y las pesadillas de la trigonometría euclidiana. El pasaje hasta las Carmelitas de Nantes (p. 195), sin embargo no sé aún lo que es. Ahora bien, por encima (y por debajo) de todas esas marcas territoriales, de todas esas cámaras abstractas, se oculta el mayor misterio que entraña cualquier libro en el que se reúne algo más que la forma de un rectángulo sobre nuestro regazo: ¿hay o no hay un esqueleto en sus cimientos, los restos terminales de una doncella dormida? En ese sentido, y también en muchos otros, un libro es un castillo.
“Cuando el cuerpo, hastiado, puede arrepentirse, la mente prosigue el camino que poco a poco ha ido abriéndose según la lógica que ha hecho suya, lógica de jugos y de sangre.” “La inmensa ciencia maldita lo invadía todo. Se desbordaba de las prensas de madera de las primeras imprentas. Y, a través de los bosques de abetos, por puertos de montaña y por llanuras, escapaban hacia otros países.” “Tras entierros bastante frecuentes de jóvenes del castillo muertas de enfermedad desconocida, Erzsébet mandó celebrar solemnes exequias por Ilona Harczy, cuya maravillosa voz modulaba tan bien las desgarradoras canciones eslovacas.” “Allí vivían las hadas. Y allí dormían seguros los vampiros.” “Muerta repentinamente, sin cruz ni luz.” “Hacía mal tiempo ese día. Un ventarrón furioso; parecía que habían muerto unas brujas.” “Allí estaba la Condesa, envuelta en lino cremoso y aún más pálida que de costumbre.” Uno casi podría escribir un poema volviendo y revolviéndose en todas estas frases, tomadas de las páginas del libro como Madame Sosostris hacía volar sus cartas. Valentine Penrose ya hizo algo similar, sirviéndose de este otro libro encantado en el que andamos (¿qué prodigioso esqueleto yace enterrado bajo nuestros pies, hermana tierra?), tomando de él algo en apariencia tan sencillo como un cuadrado y un círculo, una luna y un cuarto, de los que surge todo lo demás:
El cuarto yace solo con las cortinas bajas
Tú yaces sola con los ojos bajos
El claro de luna es el claro de tus brazos
La noche trae su nave imperturbada
La noche trae su nave imperturbada… El cuarto con sus párpados caídos. Uno casi siente que la luna embarranca sobre su pecho, luna llena de ánforas creadas por no sabes qué manos, enterradas por no sabes qué dioses. Así es la poesía de Penrose, y así es también la que recorre este libro enajenado, con tantos esqueletos bajo sus aguas quietas.
(Y aquí una nota al aire: ¿qué hay que hacer
para que Hierba a la luna, ese gran libro
de poemas de Valentine Penrose,
se vea reeditado entre nosotros? ¿Qué hay que hacer
para que alguien se preocupe por Las magias?
Escucha: Herbe à la lune!
¿No se oye el viento
que corre por los prados de la luna?
¿Los suspiros
de todas esas ánforas?
¡Qué título
tan bello para un libro!
¡Y qué perfecta
la forma que le diste a tantos huesos,
Negroni,
emérita durmiente del castillo!)
Corría el año 1962. Una mujer bajo la luna, rodeada de documentos viejos, de páginas ajadas en los sótanos. ¿Qué hacía allí a esa hora, en el claro de una torre medieval? Algo realmente extraordinario: desenterrar a otra mujer. Tenía 64 años, tenía 402. Una sigue durmiendo en una torre. La otra lo hace bajo un roble, donde sus cenizas fueron enterradas, también, bajo la luna llena.
Y ahora, volvemos a empezar. Valentine Penrose escribió un castillo.
—————————————
Autora: Valentine Penrose. Traducción: María Teresa Gallego y María Isabel Reverte. Título: La condesa sangrienta. Editorial: WunderKrammer. Venta: Todostuslibros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


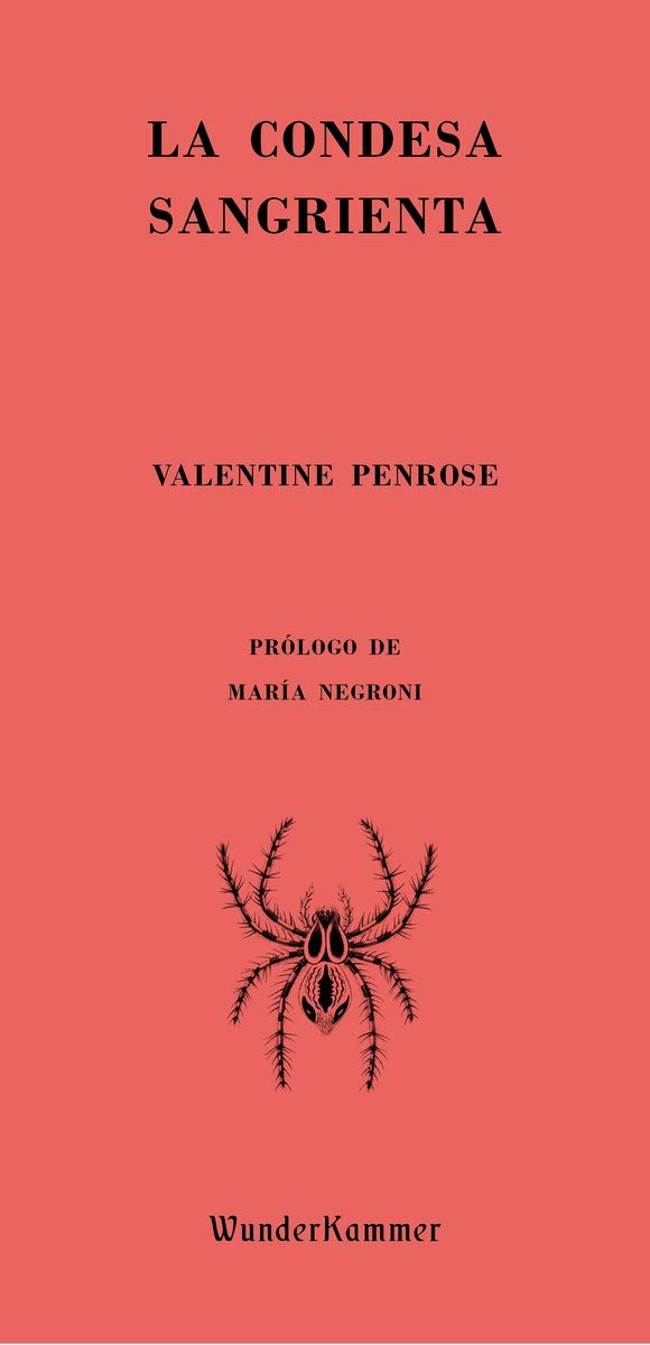



Gracjas !!!!. Comparto en FB.