Cuando, alcanzada una edad, algunos decidimos sobrepasar las apariencias, una suerte de sumisa aceptación acabó por nombrarnos —para los elegidos con honores y todo— servidores de la cosa (la literatura), aunque en ello nos fuese, si no la vida misma, si una parte sustancial de ella. Así ocurrió, por ejemplo, con la mano averiada de Cervantes, el brazo que Valle-Inclán perdió en el Café Imperial, la pierna de Rimbaud extraviada en África, los ojos abandonados de Homero, Milton, Joyce, Huxley o Borges y la cabeza reluctante de Hölderlin, Walser o Pound, por citar apresuradamente. Vamos, que a algunos nos ha invadido esa entrega inquebrantable que, al igual que les sucedió a Alonso de Quijano y tantos «locos literarios» de los que se ocuparon, entre otros, Queneau o Blavier, nos permite ser sin tener que estar, vivir en paralelo beneficiados por una suerte de amable clandestinidad con visos esquizoides. O sea, soñar despiertos, hablar solos, ver fantasmas, inventar molinos… Porque la literatura es la mansión por excelencia de la sinrazón. Es la gran nave de los locos.
Por influencia de David Copperfield, Mylord leía a Smolett, pues la fealdad de los personajes del escocés le hacía sentirse privilegiado y, por tanto, embebido de la soberbia que afecta a todo lector que lee desde una posición de superioridad, instalado en la fría distancia. O la equidistancia a la que, como cotorras, acuden en la actualidad los señoritingos horteras para disimular sus indecisiones y sus trampas.
Estimulado tras la lectura (cuando leemos nos apetece escribir y cuando escribimos nos apetece leer), Mylord pasaría al escritorio con ganas de retomar la escritura de su novelita en curso, en tanto que su mayordomo aprovecharía el alivio de saberse momentáneamente liberado de sus funciones para enfrascarse en la lectura, emulando a su modelo el sirviente Gabriel Betteredge, quien primordialmente leía el Robinson Crusoe como si leyera las Sagradas Escrituras.
Nos hallamos ante una simple escena literaria convergente, ¿no es cierto? Una escena que, aun siendo de mi cosecha —así lo sospecho, pues el hombre literario se deforma hasta el extremo de llegar a dudar de su propia condición, de ahí la importancia, valga decirlo aquí y ahora, de saber encontrar «el lugar de la escritura», eso que al parecer Roland Barthes descubrió en el Zoco Chico de Tánger—, forma parte —la referida escena— de un acervo compartido que cada lector ha de hacer suyo.
He ahí una circunstancia que cedo, pongamos por caso, a Horace Walpole; o por decirlo mejor, en nombre de éste se la cedo a los lectores. La misma escena, sazonada de ironía, podría endosársela a Oscar Wilde y el producto de esta escena varias veces cedida podría ser una tercera en este caso trasladada a Conan Doyle, quien a su vez se la haría llegar a Chesterton, y así hasta alcanzar estas páginas que voy pergeñando.
Wilde —a quien el azar llevó a morir, previo bautismo, en el hotel d’Alsace de la parisina rue des Beaux Arts— disimula su aparatosa genialidad tras la ironía y el esteticismo, y es que el arte sin ironía es como un ángel sin alas en la oficina o como un oficinista sin ángel a las cinco de la tarde.
Por cierto, ese hotel parisino me permite recuperar una fotografía que le hicieron a un apocado Borges —otro irónico de cuidado— en el hall del establecimiento. Tal vez debido a la perspectiva en picado, lo cierto es que allí vemos a un Borges encogidito, hombros cargados, a duras penas alzando su vista inútil y amarilla hacia un punto de debilidad insoportable, abrigado como un viejo enfermito y pisando, con la ayuda endeble de un bastón, una estrella de mármol representada en el suelo. Todo invita a pensar que la única intención del escritor era vislumbrar la liviana originalidad de lo inmortal, esa efímera condición de lo argentino que tanto despierta nuestro interés provinciano. Como si todo se redujese a un fervor bonaerense, poliédrico y arrabalero. Ay, Borges, otro mayordomo desempolvando la biblioteca fabulosa y alfabética del castillo de Mylord.
A un amigo mío de la infancia su papá, de sopetón, le hizo la siguiente pregunta de rigor: «Dime hijo, ¿qué te gustaría ser de mayor?». Flemático, mi amigo le respondió: «Sirviente».
Se ve que ya por aquel entonces la imagen del sirviente de belleza perversa acompañaba al muchacho, antes incluso de conocer este verso certero de Zinaida Gippius: «Sirvienta de una belleza malvada», y antes de aspirar a formar parte como alumno del afamado Instituto Benjamenta (Jakob von Gunten), escuela de sirvientes donde nada se enseña salvo llegar a ser eso: nada. Otro que repite el vaticinio (nunca llegarás a nada) es Tower, el personaje (escritor que no escribe) que nos ofrece la historia de El halcón peregrino, novela disipadamente excelente de Glenway Wescott. Pero lo verdaderamente impactante no es lo que Tower le dice a su amiga y anfitriona Alex, sino lo que ésta le responde: «Nunca serás novelista».
Por lo tanto, ¿a qué otra cosa podía uno aspirar una vez descartada (en realidad no había nada que descartar por cuanto que nunca se ha llegado a considerar esa posibilidad) la opción de ser escritor a pleno pulmón? ¿Cómo iba a imaginarse nadie que nos pasaríamos la vida, mi amigo y yo, escribiendo en mangas de camisa para unos lectores vueltos de espaldas y distantes (incluso equidistantes)?…
La escritura es una servidumbre, ¿verdad?
Seguramente todo sería diferente si ante nosotros se presentara una de esas oportunidades asombrosas con que algunos privilegiados coinciden en su existencia. Algo similar al Gran Teatro de Oklahoma, en el que, visto por Kafka, o por quienquiera que fuese, sólo se representa una obra, como en la vida misma. La obra materialista y a la vez subjetiva (ya sabemos que esto casa mal) capaz de ofrecer trabajo a todo aquel que acuda en su reclamo. Trabajo para los artistas del espectáculo, heroicos artistas del hambre, como el de Kafka, capaces de interpretarse a sí mismos.
De surgir, digo, una posibilidad semejante en nuestra juventud, seríamos los primeros en proclamar a los cuatro vientos, emulando a Karl Rossmann: Corramos todos al hipódromo de Clayton y dispongámonos a vivir del aire, a semejanza de los artistas de la pista en un mundo sin otra clase de ataduras. Lo dicho: todos a Clayton para que los escritores no desaparezcan bajo el bebedizo del menosprecio y puedan seguir viviendo, al margen de los equidistantes, con sus sueños a rastras y con su locura servil.
Ya en aquel tiempo mi amigo y yo éramos ignorantes y, por lo tanto, desconocíamos a Leopold von Sacher-Masoch (por cierto, antepasado de Marianne Faithfull, quien en estos instantes me susurra desde Spotify), posible modelo de Leopold Bloom a decir de algunos, opinión que, por supuesto, no comparto.
Al menos yo nada sabía de la vida de ese otro Leopold, y menos aún de su novela La Venus de las pieles. Pero, aun desde la ignorancia, deseaba con ardor repetir en parte sus experiencias. Quiero decir que estaría dispuesto a firmar un contrato con una mujer, que se hiciera pasar por aristócrata, con el único fin de realizar juntos un viaje al teatro más grande del mundo, el teatro de Oklahoma. Durante la aventura me estaría permitido desempeñar fielmente el papel de sirviente de la dama, emulando a Severin-Gregor junto a Wanda —encubridora de la escritora Fanny Pistor Bogdanoff—, pero descartando las perversidades que, tanto en su literatura folletinesca como en su vida de confusión, experimentó Sacher-Masoch, inspirador del masochisme. Un nuevo héroe metamorfo, en atención a sus propias palabras cuando confiesa que en su vida fue «tomado por alemán, austriaco, español, francés, judío, húngaro, bohemio y hasta por mujer».
Masoch imploró en el lecho de muerte: «Aimez moi».
Es enorme la lista de ilustres sirvientes que me han precedido en el oficio, empezando por el admirable Jonathan Swift —al servicio de Sir William Temple—, quien tuvo la serenidad y el humor necesarios para escribir acerca del asunto, ofreciendo hilarantes instrucciones a quienes habrían de servir domésticamente a los demás (Instrucciones a los sirvientes). Por otra parte, tenemos el caso del esclavo liberto Olaudah Equiano, también llamado Gustavo Vassa (siglo XVIII), quien llegó a Inglaterra, procedente de América, ya como un hombre libre. Con apenas once años lo habían llevado, desde su África natal, al Nuevo Mundo en un barco de esclavos. Pese a las penosas vicisitudes de su experiencia americana, y gracias a la bondad de su último «amo», logró prosperar aprovechando sus cualidades y su afán por saber. En Inglaterra logró acumular una pequeña fortuna y se casó con Susana Cullen. Hoy ni siquiera se sabe dónde reposan sus huesos. En cuanto a su prosa, lo más sobresaliente es la utilización con cierta maestría, si bien un tanto contaminada, de la técnica conocida como perspectiva del ojo inocente, lo que le aproxima, entre otros senderos, a la picaresca española.
Por cierto, de los tiempos de caballerescas aventuras (Amadís y Don Quijote) procede la historia que, en verso de cabo roto, a través de Cervantes, nos cuenta la maga Urganda la Desconocida, donde nos presenta a un tal Juan Latino, etíope que sirvió como esclavo para un nieto del Gran Capitán y que, ya liberto, terminó ejerciendo labores de maestro de latines en la iglesia de Granada.
Pero el siervo de la palabra por excelencia no es otro que Flaubert, en su obsesiva búsqueda de la palabra justa, no en vano Vargas Llosa lo define como «galeote de la pluma».
Cuando pienso en la solicitud que ha venido sustentando mi existencia, facilitando la escritura de mis libros y mis cosas, unas veces me enorgullezco y otras me dejo envolver por un manto tremendo de amargura (¿o se tratará de esa melancolía propia de los sirvientes?). Me siento abatido, paralizado y con la mirada fija en un punto que nada me dice y nada significa, y por eso, tras los bastidores de mi conciencia, mientras la Faithfull me trae su Vagabond ways, yo me quedo paralizado hasta que se apaga la canción y vuelvo en mí. Es una canción hermosa; oh, sí, lo es; tanto, tan hermosa, como la docilidad que a veces me impulsa a escribir.
Ni siquiera cabe apuntar, entre las aspiraciones de los buenos sirvientes, la extravagante experiencia de haber servido al emperador de Etiopía, como es el caso de Jan, el héroe de la inolvidable novela de Bohumil Hrabal Yo serví al rey de Inglaterra.
Mucho más asequible resulta aspirar a encarnar el fantasma de aquel sirviente que se las entendía con la institutriz, ambos espíritus vagantes por las estancias de la mansión, pretendiendo amedrentar tanto a los niños como a la nueva niñera, mujer insatisfecha en todo orden. (Henry James: Otra vuelta de tuerca).
Por cierto, no olvido el arranque de El maestro y Margarita: «No hable nunca con desconocidos». Y yo, en estos momentos, mientras escribo estas líneas en mangas de camisa, sumiso como el mejor sirviente, no sé si estaré hablando con desconocidos que me dan la espalda o si hablo para mis adentros. A lo mejor es que me tengo por un desconocido más, lo que me impulsa a hablar solo. Tampoco sé si me he pasado la vida sirviendo a los fantasmas o escribiendo para lectores vueltos de espaldas, lo que viene a ser lo mismo.
Sólo sé que no soy un sirviente frustrado ni un escritor instalado en la frustración de la servidumbre. Sólo vivo entregado a mis arranques. Eso es todo.
Atraídos por el título, mi amigo y yo, hace muchos años, acudimos al cine-club para ver la película El sirviente (años después supe que su director fue Joseph Losey), cuyo guión estaba adaptado por Harold Pinter. La película está basaba en la obra homónima —qué horribles palabras me veo obligado a utilizar— de Robin Maugham, sobrino de Sumerset Maugham, aquel modulador de palabras hermosas o palabrista aventajado y artero orador (¡era tartamudo!) que, entre otros títulos casi olvidados, escribió Servidumbre humana. En la película de Losey, Barret, un mayordomo eficaz e inteligente, muestra una personalidad decididamente influyente sobre el voluble señorito, Anthony Mounset, a quien el sirviente doblega sin ningún esfuerzo. Este viaje en la memoria me lleva a recuperar al mayordomo Feltkirchner, cuya perversidad justificaba los recelos que hacia él sentía un ya debilitado Giacomo Casanova, quien no pudiendo satisfacer la venganza de otro modo, dada su vejez y consiguiente flaqueza física, procuró descargar el odio que le inspiraba el sirviente de su noble anfitrión utilizando la pluma (Cartas a un mayordomo).
Ya que estamos con los Maugham, el más importante, Sumerset, dejó escrito en sus diarios: «Aquí hay materia para una novela, pero no la escribiré porque Jack London la ha escrito ya». Y yo me pregunto —gracias, Sumerset— ¿quién no convive servilmente con la compañía de su particular Jack London? O, por las mismas, ¿por qué hay personas que se ofuscan en la escritura una vez admitida la inevitable condición repetitiva de la misma?… Obsesiva servidumbre.
«Oh, imitadores, manada servil» (Horacio)
A lo que un coro de voces que se alejan, o eco que se apacigua sin remedio, dan pronta respuesta:
- Uno escribe para elegir su soledad.
- Uno escribe para engañar a su doble.
- Uno escribe para apurar el último trago.
- Uno escribe para matar a Jack London.
- Uno escribe para sortear sus silencios.
- Uno actúa como un papagayo.
En esa dirección, sería oportuno recordar la actitud —¿de rebeldía? ¿de sumisión?— adoptada por la escritora húngara Magda Szabó y el grupo Nueva Luna al que pertenecía, cuando, empeñados en hacerle frente al poder comunista que les tapaba la boca y los poros, allá en Hungría, asumieron colectivamente el compromiso de no hacer nada. Nada. No escribir libros, no componer música, no pintar cuadros, no tener hijos… El silencio y la inactividad fueron sus armas de heroicos sirvientes. Ser nada.
Pero pensaban, cojona.
Lo dicho. De vez en cuando me asalta el sueño de ese viaje imposible y servil a Oklahoma, donde me veo leyendo a Smolet, Walpole, Wilde…, haciéndome pasar por un sirviente blasfemo y en mangas de camisa, frente a desconocidos lectores que me dan la espalda y junto a una falsa aristócrata, una falsa escritora, una falsa mujer… Al fin, abducido por la belleza y la falsedad.
Ah, literatura… He aquí tu servidor.




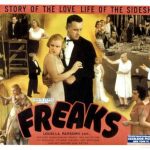

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: