Antes de empezar a hablar de Kerouac y sus libros, conviene girar la silla y mirar por un momento hacia otra parte. Es América, pero no la América que todos conocemos. Es París, pero no es exactamente este París. Es la vida, pero otra clase de vida. América la rubia, la de la piel dorada, estaba radiante, guapísima, exultante, como recién salida de una pubertad aparatosa. Finalmente (muchas gracias a los viejos emperadores del viejo continente y a sus jóvenes millones de cadáveres) había alcanzado la mayoría de edad, y mostraba su energía allí donde la dejaban… y, también, donde no la dejaban. Había ganado la guerra. Había dividido el átomo. Estaba trabajando con cohetes que en poco más de diez años llegarían a la luna. ¡La luna, nada menos! La iluminación artificial que recorría sus redes nérveas era sólo una reproducción no del todo conseguida del centelleo de esas sonrisas puramente americanas que mostraban como faros la limpieza de sus calles. Sin embargo, había algo que se agitaba por debajo de esa impávida apariencia, de ese esquema preparatorio de una Marilyn deprimida. Algo esperando a salir, una podredumbre entre las grietas. Tomemos el año 1955, por ejemplo. Allen Ginsberg no llegaba a 30 años. Kerouac los había superado por poco. Alguien que ya estaba acostumbrado a pasar por encima de esas grietas desde niño y que más tarde se describiría como beatnik acababa de cumplir 21: me refiero a ese músico alabado por Dennis Wilson (Beach Boys), que le robó una canción, y por Neil Young, que le vio componer, como en un trance, muchas otras, y que respondía al nombre de Charles Manson. El Hijo de Sam empezaba por entonces a dar sus primeros pasos. Ted Bundy, verdadero all american boy criado en una casa en la que no faltaban ni el dinero ni el amor, tenía nueve años, pero, al menos en lo tocante a algunos animalitos domésticos, ya había comenzado a ejercer. Philip K. Dick estaba por entonces escribiendo Ojo en el cielo, con sus escenas de una América sometida por una distopía marxista. Quizá él había sido el primero en comprender que aquella América moderna no era otra cosa que una sucursal de la Alemania de Bismark, con sus fábricas, sus invenciones entre útiles y estrafalarias, su locura medio espiritual y todos esos nuevos wandervogel que se paseaban —un palmo sobre el nivel del suelo— bajo las vestiduras y los harapos de los sonrientes hippies. Es cierto que todavía no había escrito aquello de “falsos humanos crearán falsas realidades y se las venderán a otros humanos, volviéndolos a su vez falsificaciones de sí mismos”, pero ya empezaba a ver las costuras de una realidad que no había sido fabricada de una sola pieza, sino de tantas y tan diferentes entre sí que el tejido, cada vez más tenso, corría el riesgo de mostrar la tramoya de puros horrores cósmicos que se ocultaba detrás. Huyó de esa realidad siguiendo las huellas de religiones antiguas, de alucinaciones, de visiones catastróficas que se le presentaban en sueños. Continuó, por una vía muy distinta, la tarea que poco antes que él había emprendido Kerouac, que habían seguido Burroughs y Allen Ginsberg. ¿Sueños, religiones, alucinaciones? El mundo era una experiencia espiritual, y el hombre su peregrino atormentado.
Allen, querido amigo, siento un éxtasis extraño, en este momento, en realidad siempre, siempre. Pero ahora está lloviendo, las gruesas gotas de la lluvia torrencial caen en los oscuros claros de la cañada… Un día precioso. Un día para emborracharse con whisky, pero ya lo hice ayer, maldita sea. Un día perdido. Me pregunto qué es lo que estará pensando Joan Adams… ¿Dónde está Huncke? ¿Cómo está Laf? ¿Qué estará pensado Paul Bowles y dónde? ¿Y Ansen? ¿Y Walter Adams? ¡Qué triste el cubo de la basura! De todos modos, cuando vuelvas te enseñaré montones de papeles que se refieren a todo desde que te fuiste, cartas, poemas de Gregory, etc., y esperemos que los grandes y serenos corazones de Melville, Whitman y Thoreau nos apoyen en los agitados años venideros de la América supercomunicada, los sátelites Telstar y otras galaxias… ¿Qué hemos hecho? Buena poesía innovadora, con eso debería bastar.
Ginsberg, de hecho, estaba escribiendo buena poesía, quizá no innovadora, pero buena poesía. En 1955, Aullido era todavía una sucesión de golpes de metralleta sobre una máquina de escribir destartalada, un disparo acelerado en las cocinas llenas de platos apilados y colillas flotando en el fregadero de varios apartamentos diferentes por los que iban desfilando los fantasmas de las mentes de una generación supuestamente prodigiosa, hombres y mujeres que se habían arrojado por ventanas, por puentes, por las azoteas del Empire State, que habían desaparecido en los volcanes de México sin dejar mayor rastro que la sombra de sus monos de trabajo y la lava y la ceniza de su poesía, ahora dispersa por todas las chimeneas de Chicago, llorados únicamente por las sirenas de Los Álamos y el gemido del ferry que llevaba sus almas hasta la neblinosa Staten Island. Kerouac era uno de los que, a duras penas, lograban sobrevivir a aquel aterrador aullido que Ginsberg no dejaba de escuchar sobre la superficie de una América maquillada hasta el exceso para taparse sus ojeras. El país de los valientes y los libres era el producto de un continuado reciclaje, la forma terminal de un experimento político iniciado mucho antes de que los arquitectos franceses pusiesen la piedra angular de un nuevo mundo en la ciudad de Washington. Kerouac se entendía mal con la política. Para él América era sus carreteras, su retablo de primeros peregrinos, sus cavernas pintadas mucho antes de la aparición de los nativos y sus petroglifos en los túmulos de Ohio. No había ninguna política que pudiera aunar todo eso. Tampoco, a decir verdad, ninguna religión. Pero Kerouac era uno de esos hombres que ven en las estrellas retazos y recuerdos de todos nosotros, de modo que era inevitable que encontrase una religión a la medida de unos ojos que esperaban abarcarlo todo. La encontró en el budismo, y se la confirmaron los juegos alucinatorios a que jugaban los beatniks con hierbas y pastillas de colores. Cuando se marchó, aún joven, a París —era bilingüe desde que abandonó la cuna, y su modelo literario era Marcel Proust—, llevaba en la mochila no sólo libros, y no sólo montañas y ríos americanos: también llevaba una pequeña estrellita de Buda que le acompañaba a todas partes.
Los restantes supervivientes del aullido (Ginsberg, Burroughs, Sommerville, Corso et. al) procedieron a otro reciclaje: reciclaron el viaje a Oriente de los románticos del siglo XIX —el lugar exótico era ahora Europa, y más concretamente París— y reciclaron las experiencias de los poetas parisinos, el “club del haschisch”, en el hotel Beat, que en realidad era una casita sin nombre con 42 habitaciones situada en el 9 de la rue Git-le-Coeur. Ahora es un Relais de cuatro estrellas, con una placa de cristal bastante fea en la fachada (que no es tampoco la fachada del antiguo hotel Beat), pero la callejuela sigue teniendo un poco de ese aire de melancolía a la francesa que recuerda a las fotografías disparadas desde 1957 frente a su puerta. Kerouac fue, curiosamente, el único beatnik que no se alojó en el 9 de la rue Git-le-Coeur. No era un buen viajero cuando se trataba de alejarse de América. Tardó un poco más que el resto en visitar París, de hecho, y casi por tratarse de un lugar de paso en el camino a Tánger, donde esperaba encontrarse con William Burroughs, que ya le había volado la cabeza a su mujer jugando a Guillermo Tell. A partir de entonces, Burroughs se vio poseído —literalmente, según sus propias palabras— por un espíritu malévolo al que llamaba “the Ugly Spirit”, y escribir era el único remedio que había encontrado para alejarlo de sí: entendía (y no le faltaba razón) que la escritura era una forma de hechicería, y desesperado como estaba por la muerte accidental de su esposa, decidió convertirse en hechicero. El caso es que pasó la frontera sin declarar sus artículos de brujo ni al polizón que llevaba metido entre los huesos. Kerouac, siempre tan amistoso, los trató a ambos, a Burroughs y al espíritu furtivo, durante su estancia en Tánger, aliviado de no tener que pagarle las borracheras a su amigo Gregory Corso, a quien había conocido en San Francisco a través de Ginsberg. Es difícil, dicho sea de paso, encontrar en toda la historia de la literatura un primer estrechamiento de manos tan maravillosamente salvado del olvido en el último momento. “Mi amigo Corso, poeta”, dijo Ginsberg (que en cuestión de pocos años iba a empezar a escribir Kaddish, un poema tan bueno al menos como Aullido, en una deprimente habitación del hoel Beat). “¿Qué es la poesía?”, preguntó Kerouac. Sin aguardar un segundo, y con los ojos tan brillantes como si llevara toda la vida esperando esa pregunta, Corso respondió: “Todo”.
Kerouac buscó el todo (y lo encontró) en cada minuto de compleja sobriedad y en cada día y cada noche con la consciencia en otra parte. Una piedra tallada que había encontrado en Nuevo México: eso era el todo. Una mujer morena con el vientre dividido por una cicatriz: eso era el todo. Circular en un coche prestado a lo largo de una monótona línea de fuga, calentándose los pies con un hornillo de gas, y las montañas recortándose en el horizonte: eso era el todo. Hasta cierto punto, En la carretera es un libro que incluso en su superficie original encarna el camino precipitado hacia un invisible punto de fuga en el que se encierra el origen de ese todo, concreto e inconcreto, del que Kerouac entendía que formaba parte. El texto había sido escrito sobre un rollo de 36 metros, y es imposible no imaginarse a Kerouac encandilado por esa coincidencia entre el rollo de papel donde él escribía su oración, aporreando entre sudores una máquina de escribir que resonaba por las habitaciones de un edificio de apartamentos del Nuevo Mundo, y los rollos milenarios en los que se contenían los misterios budistas, olvidados al otro lado del mar, en unos bosques mandala por los que asomaba el tejado con puntitas curvadas de algún templo perdido, donde todavía rezaban sin comer y sin dormir unos monjes tan viejos como la propia noche.
En la carretera (1957) no es ningún manifiesto de una juventud rebelde, sino la larga y a veces tortuosa oración iluminada de quien deja que sus pasos discurran sobre el mundo como versos sueltos, como pequeñas cuentas de un rosario hecho para la devoción de ningún dios. Comienza, sin embargo, con una vacilación. Si se piensa en los kilómetros de carretera sobre papel que nos aguardan a escasas páginas del principio, sorprende encontrarse de primeras con ese dislocado párrafo inicial, como intimidado ante la posibilidad del movimiento, casi como un recién nacido colocado por primera vez sobre sus rodillas y las palmas de sus manos. Kerouac (Sal Paradise en la dimensión de la novela) es un enfermo apenas recuperado. ¿Cuál es su enfermedad? La misma que la de todo el que regresa una vez más al mundo: una sensación “de que todo ha muerto”, y de la que sólo es posible escapar —ni siquiera curarse— desplazándote sin cesar en la dirección de tu punto de fuga, hacia la sombra indeterminada de una nueva muerte, de un nuevo regresar. “Acababa de pasar una grave enfermedad… Todo había muerto… Con la aparición de Dean Moriarty empezó la parte de mi vida que podría llamarse mi vida en la carretera… Antes de eso había fantaseado con ir al Oeste… Dean había nacido en la carretera… Nos preguntábamos si alguna vez llegaríamos a conocer al extraño Dean Moriarty… Todo esto fue hace muchísimo, cuando Dean no era del modo en que es hoy, cuando era un joven taleguero nimbado de misterio”.
Ante este tira y afloja con el movimiento, lo que llega después, las primeras líneas de un viaje que aspira a desplegarse en dirección al interior, el viaje de Los vagabundos del Dharma (1958), transmite la alegría y la frescura de un desplazarse a toda velocidad con la cabeza sacada por la ventanilla: “Saltando a un mercancías que iba a Los Ángeles un mediodía de finales de septiembre de 1955, me instalé en un furgón y, tumbado con mi bolsa del ejército bajo la cabeza y las piernas cruzadas, contemplé las nubes mientras rodábamos hacia el norte, a Santa Bárbara.” Los vagabundos del Dharma es un relato iniciático, un viaje hacia algún posible sentido de la existencia desde un punto de vista (más o menos) budista, antes que una novela de aprendizaje según el estándar alemán. Pero leamos otra vez esas primeras líneas y pensemos si, por encima y por debajo del ribete espiritualista, no estaremos entrando de lleno en el territorio colmado de alegría de las novelas de Mark Twain. ¿Lo estamos? Sí, lo estamos.
Durante toda esa época, en realidad, sentía un deseo irresistible de cerrar los ojos cuando estaba acompañado. Creo que a las chicas les asustaba.
—¿A qué se debe que esté siempre sentado con los ojos cerrados?
La pequeña Prajna, la hijita de dos años de Sean, se acercaba y me ponía un dedo en los párpados y decía:
—¡Buba! ¡Buba!
A veces prefería llevarla de la mano a dar pequeños paseos mágicos por el jardín, en lugar de quedarme sentado o charlando en el cuarto de estar.
(Nota para exploradores: un “pequeño jardín”, en las novelas de Jack Kerouac, es como todo cuanto baña el río Mississippi en las historias de Huckleberry Finn. Es grande. Es casi eterno. Y aspira a ser inmortal.)
Entre un viaje y otro viaje, entre el recorrido exterior y el interior, Kerouac se toma una pausa y, sentado y como flotando sobre un nenúfar, se sumerge en los bares nocturnos de San Francisco para narrar lo que, a fin de cuentas, siempre han sido y siempre serán todas las grandes novelas: una historia de amor. Los subterráneos (1958) es también la historia de ciertas criaturas del subsuelo, “hipsters sin ser insoportables, inteligentes sin ser convencionales, intelecutales como el demonio. Saben lo que se puede saber sobre Pound sin ser pretenciosos ni hablar demasiado de lo que saben, son muy tranquilos, son unos Cristos.” Subterráneos: todos aquellos que no se arrojaron a las fauces del aullido y acabaron retratados por Jack Kerouac contra ese retablo sombrío de las botellas desordenadas en sus estantes, los espejos ahumados y las barras remojadas de los bares de mala muerte de San Francisco, y que murieron sin haber llegado más que a una taciturna iluminacion espiritual. A juzgar por Henry Miller, que adoraba (con razón) esta novela, “es posible que nuestra prosa no se recobre jamás de lo que le ha hecho Jack Kerouac”. Lo decía por Los subterráneos tanto como por cualquiera de sus libros, en realidad; pero es aquí donde Kerouac alcanza algo, algo que antes que él sólo llegó a tocar su querido Proust, que convierte la prosa en un embeleso continuado, en un hechizo como el que había descubierto anteriormente Burroughs en su lucha contra el “Ugly Spirit” (y que transmitió indirectamente, como una enfermedad vírica, a J. G. Ballard), en lo más parecido a un cántico que la literatura americana llegó a tener jamás desde la prematura pérdida de Thomas Wolfe.
La fama de Kerouac, pese a las palabras de Henry Miller (uno de los más grandes autores americanos del siglo XX, por cierto, al que no sé por qué se le tiene, o eso me parece a mí, en un absurdo olvido), se debe sobre todo a la trepidación de sus largos viajes, a los encantos (en realidad espejismos) de una vida que se apura a cada instante, a la aventura que trasciende cada página. Pero si de algo se enorgullecía justamente Kerouac era de la gracia y el embrujo de su prosa. Tras Los subterráneos, su hiperactividad expresiva se desborda entre excesos —algunos de ellos se llevan muy mal con las traducciones al español— pero sobre todo entre embelesos, el mayor de todos, esa novela de la felicidad y el desencanto titulada Big Sur (1962). Nos alejamos, en parte, de los territorios en la cumbre de la montaña que llenaron las páginas de Ángeles de desolación (1965) de ensoñaciones y haikus para perdernos en la modesta cabaña cedida por un personaje al que es imposible no recordar con auténtico cariño, Lorenzo Monsanto. El desencanto ya empezaba a carcomer el final de la aventura que supuso En la carretera (el demonio Dean Moriarty es prácticamente domesticado e introducido de nuevo en su botella), pero en Big Sur se siente algo más que la extenuación que uno ya espera al final del camino. Es otra clase de fatiga, que surge de la incredulidad desengañada, de una sensación de haber perdido el tiempo en alguna parte, de haber olvidado no se sabe dónde todo lo más importante de esta vida, un sendero específico, una puerta (mira, Wolfe, ¡una puerta!), de comprender que hay una continuación en otro lado, pero también del cansancio ante esa continuación. Es el anuncio del final de todos los caminos, un pie en el limbo que sólo aguarda la última huella de ese otro pie que sin embargo se resiste a levantarse. ¿Se resiste? Bueno, todo depende de cómo se mire ese final maravilloso en el que se escucha como un coro lejano, esas últimas páginas casi arrebatadas al fantasma, una vez más, de Wolfe (leámoslas a contraluz de las que cierran El ángel que nos mira), esos “Nada ha ocurrido. Ni siquiera esto” y ese “me quedaré en el patio, bajo las estrellas…” ¿Se resiste? No, ningún cansancio. Que no se le arrebate al hombre que un día fue ese niño lo que ha sido, nada más. Que no retorne bajo ninguna otra forma, que sea siempre ese niñito bajo las estrellas…
Toda mi obra es un largo libro como el de Proust, con la diferencia de que yo escribo mis recuerdos sobre la marcha y no convaleciendo tiempo después en un lecho de enfermo. A causa de las pegas puestas por mis editores, no se me permitió poner el mismo nombre a los personajes de cada libro. En el camino, Los subterráneos, Los vagabundos del Dharma, Doctor Sax, Maggie Cassidy, Tristeza, Ángeles de Desolación, Visiones de Cody y otros, incluido Big Sur, son sólo capítulos de la obra global que yo llamo La leyenda de los Duluoz. Cuando sea viejo, tengo intención de reunir todos mis textos, restituir los nombres originales a mi panteón, llenar un largo estante con mis libros y morir a gusto. El conjunto es una vasta comedia vista por los ojos del pobre Ti Jean (yo), también conocido como Jack Duluoz, un mundo de locura y acción trepidante, y también de tierna dulzura, visto por el ojo de la cerradura que es el suyo propio.
Qué pena, para él y para todos nosotros, que ese ojo se cerrase demasiado pronto. (¿Y para abrirse dónde?).
—————————————
Autor: Jack Kerouac. Títulos: En el camino. Los subterráneos. Los vagabundos del Dharma. (Novelas de la carretera), Ángeles de desolación y Big Sur. Traducción: Martín Lendínez, J. Rodolfo Wilcock, Mariano Antolín Rato y Antonio-Prometeo Moya. Editorial: Anagrama.


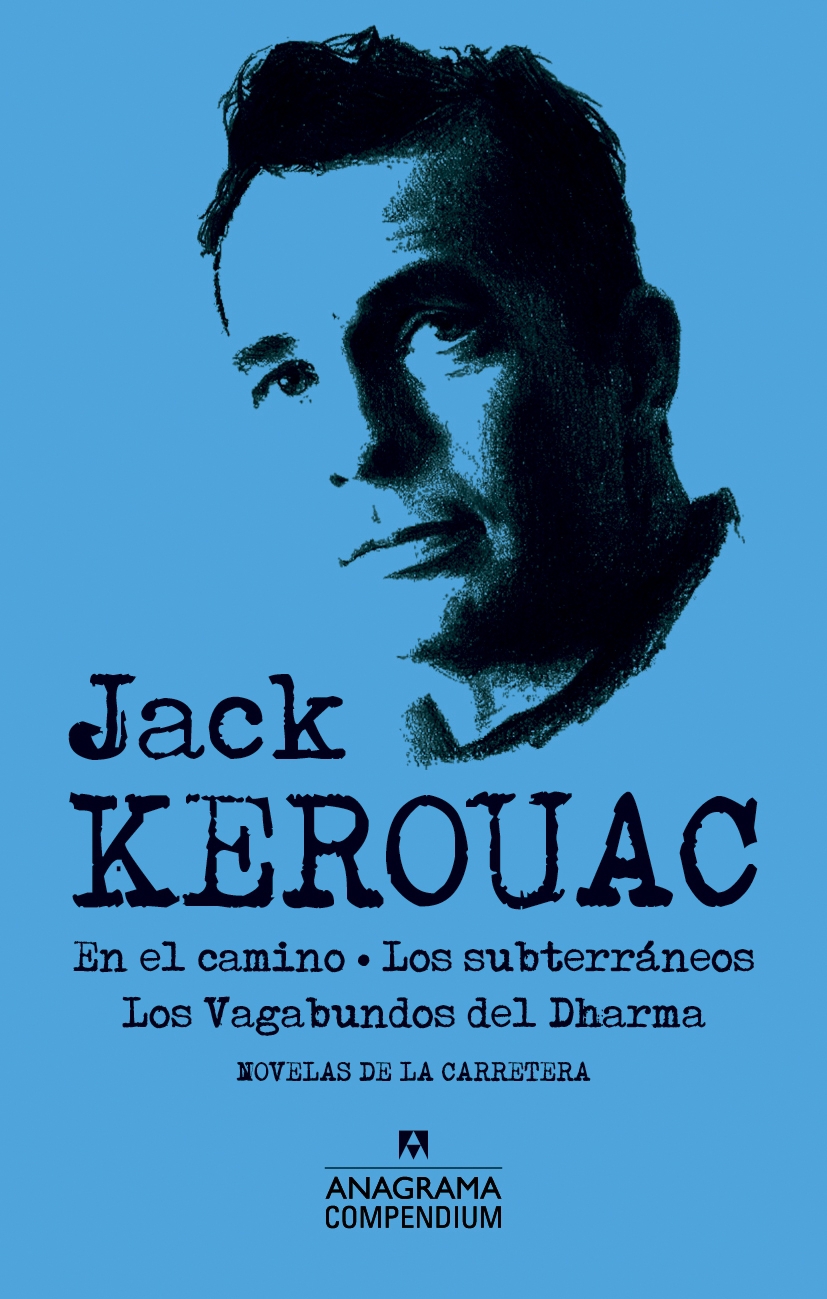

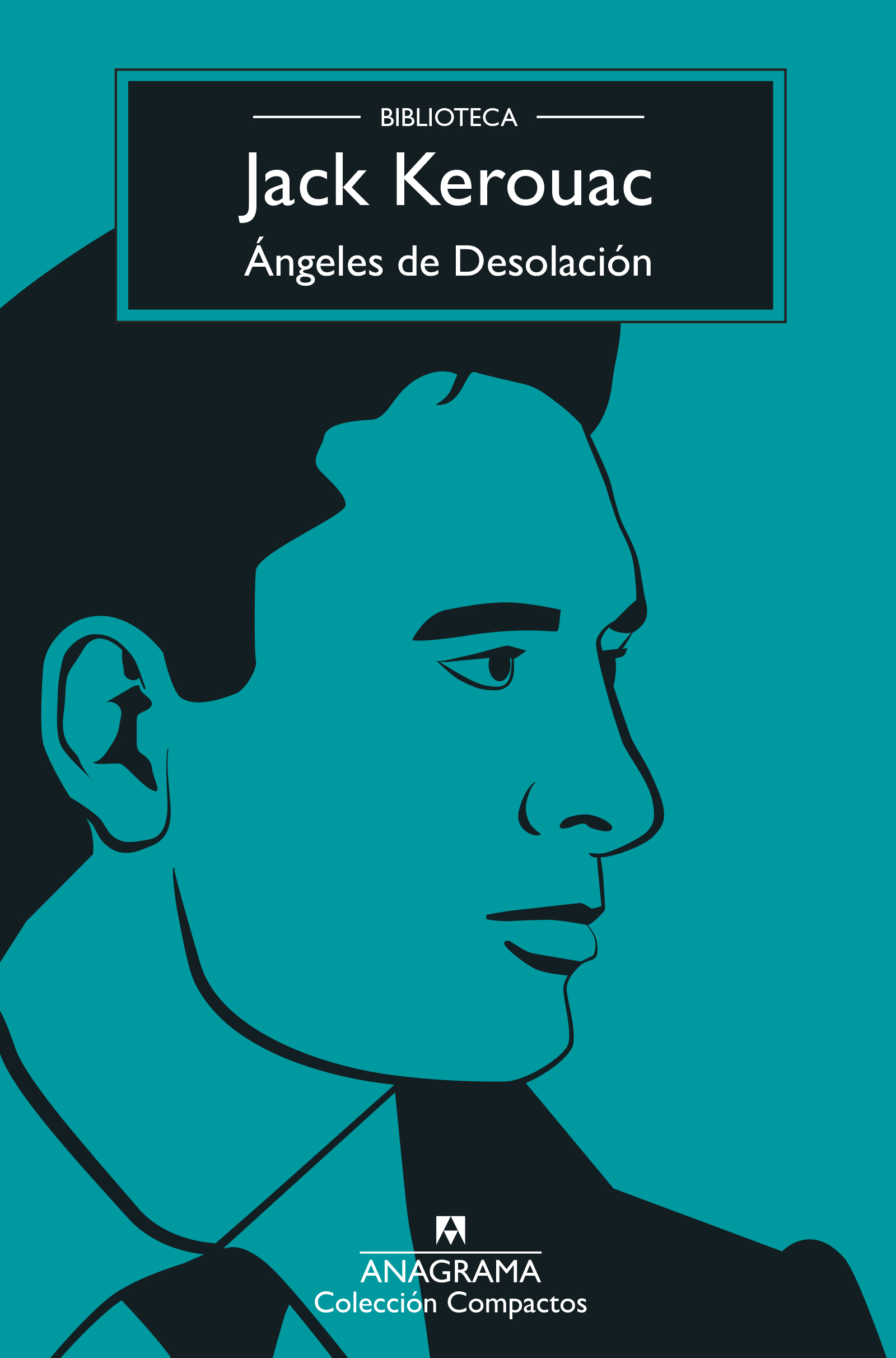



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: