Es imposible leer a Horacio sin sentir el deseo de conocer la casa de campo en la que fue tan dichoso. Estas palabras, que abren el capítulo primero de los Nuevos paseos arqueológicos de Gastón Boissier, enmarcan perfectamente el sentido de este viaje literario y –confesaremos al lector– constituyeron una obsesión para quien esto escribe… hasta que el deseo pudo cumplirse
Hay quien sostiene que los amantes de los viajes literarios somos una especie parecida a los que van de ciudad en ciudad siguiendo a su equipo de fútbol favorito: una cuestión de fanatismo y ganas de salir de casa. Quizá sea así y, pongamos, los hooligans de Horacio terminemos buscando pelea con los virgilianos. De momento, bastará con constatar que se viaja para encontrar una mayor identificación con el autor de nuestras preferencias mediante la compartición de algo más que las palabras escritas en la página de un libro. Un paisaje, una ciudad o una tumba nos acercan al escritor o al héroe novelesco, a veces de forma extraordinariamente vívida. No es lo mismo, digamos, leer el discurso de Pericles en el cementerio del Cerámico, justamente donde fue pronunciado, a la sombra de una estela funeraria con el Partenón de fondo, que en la tumbona de una playa ibicenca. Pues bien, Horacio nos lo pone fácil a los que damos en seguir este tipo de manías: casi dos docenas de sus poemas hacen referencia a la villa de los montes sabinos; y en algunos, se diría que hasta nos invita personalmente a visitarle. Tal la oda I, 17, si somos algo laxos en la interpretación del tibi (“para ti”):
Aquí la abundancia para ti rebosará de esplendores del campo (…) aquí, en el recóndito valle, escaparás del rigor de la canícula (…) aquí beberás a la sombra copas de suave vino lesbio.
Itinerario

La casa de campo de Horacio está a poco más de 50 kilómetros de Roma en dirección este, en plenas montañas sabinas. Hay que seguir la autostrada A24 –mismo camino que si se fuera a la villa de Adriano en Tívoli– hasta la desviación Vicovaro-Mandela. Desde ese punto, seguimos por la carretera a Roccagiovine y, muy cerca ya de Licenza, un cartel nos avisa de la cercanía del lugar, y allí conviene dejar el coche. Apenas cien metros de paseo por un ameno bosquecillo, y habremos llegado.
Referencias
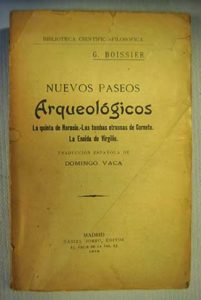
Pues bien, nuestro viaje horaciano también en esto de la preparación es superlativo, porque contamos con un texto sencillamente extraordinario sobre el lugar y su descubrimiento. Ya lo mencionamos arriba: Nuevos paseos arqueológicos, de Gastón Boissier (edición de Daniel Jorro de 1918; hasta donde sabemos, la única en castellano).

Nuevos paseos arqueológicos consta de tres partes, la última de las cuales sigue ¡nada menos! el recorrido de Eneas desde que llega a Sicilia hasta la llanura de Laurento, donde concluye la epopeya. Pero esto ahora no toca, y tenemos que volver a Horacio, cuya villa sabina es el objeto del primer capítulo.
Es imposible leer a Horacio sin sentir el deseo de conocer la casa de campo en la que fue tan dichoso, y eso, nos cuenta Boissier, es lo que le sucedió a un abate atrabiliario a mediados del siglo XVIII, principiando así un relato donde no sólo se da noticia de la villa y su descubrimiento; también se abunda en la figura del poeta a la vez que se describe el entorno natural, todo punteado con las referencias que el propio Horacio nos proporciona en sus escritos.
Esta lectura es lo indicado para presentarse en la villa con la sensación de que el poeta nos estará esperando en el pórtico, o a la sombra de alguno de los abundantes enebros. Pero si, servidumbre de los tiempos, hay que munirse de información reciente, se recomienda visitar la web del parque regional del monte Lucretili y la página de proyecto “Horace’s Villa” patrocinado por la American Academy de Roma.
El personaje en el lugar
Es conocido el amplio catálogo de encantos de Horacio, explicables todos desde su filiación epicúrea –epicuri de grege porcum: el carpe diem, el beatus ille, la relación esquiva con Augusto, la amistad fraterna con Virgilio y, sobre todo, el aurea mediocritas. No ocultaba, y hasta se diría que alardeaba de ser hijo de esclavo, o de su poco ojo a la hora de elegir partido político; incluso llegó a afirmar que su vocación poética provenía de la pobreza… un maestro en el arte de darse poca importancia, y cuánto nos gustaría hacernos dignos de sus enseñanzas.
Recordamos todo esto mientras ascendemos el pequeño tramo que nos lleva desde la carretera a las excavaciones. Sabemos que se trataba de una villa de respetables dimensiones –además de explotación agrícola que proporcionaba rentas–; un regalo de Mecenas, personaje por demás interesante y clave de la época augústea, tan discreto como poderoso, protector activo de nuestro poeta, al que quiso ayudar proporcionándole a la vez recursos económicos y un retiro donde poder escapar de esa Roma que tanto le hastiaba… o eso decía.

Hemos llegado al despeje y contemplamos el trazado de las ruinas. Es lo que más decepciona: piedras como nuevas, bien colocadas y alineadas en muretes simétricos. Tenemos que mirar alrededor para reencontrarnos con Horacio. La vegetación –cipreses, tan apropiados–, el paisaje de montes y valles, el pueblo encaramado en la lejanía. Sacamos el libro y recorremos los poemas que tenemos señalados. Leemos en voz alta, sin miedo a molestar a nadie, pues estamos solos con la sombra del poeta, convocada al sonido de las palabras latinas.
Debemos empezar por Epístolas I, 16, donde describe, y así lo dice –scribetur tibi… situs agri– a su amigo Quincio la finca y su situación. Es el terrenito boscoso que le devuelve la vida –sllvarum et mihi me reddentis agelli, (Epístolas I, 14)–, como escribe al capataz que se lo guarda, y que deja con tristeza cada vez que los odiosos negocios le traen a Roma, trahunt invisa negotia Romam.
Y tras esta introducción, la lectura canónica que proponemos –sentado, la espalda contra el tronco del ciprés, cara a la montaña sabina– es la sátira II, 6, conocida por incluir la famosa fábula de los dos ratones, el urbano y el rústico. Aquí el poeta nos cuenta su relación con Mecenas y el regalo de la villa. No puede empezar mejor: Hoc erat in votis…»Este era mi sueño: un terreno no muy grande / con huerto y una fuente cercana a la casa / y sobre ello un poco de bosque…» El decoro recomienda –perdón: exige– un recitado íntegro en latín. Incluso los que no apunten alto en la lengua de Cicerón, se beneficiarán de escuchar esas aladas palabras.
A partir de aquí, que cada cual tire para donde su gusto horaciano le reclame. Daremos alguna referencia más; por ejemplo, la epístola I, 18, exaltación del aurea mediocritas, donde encontramos otra alusión a su lugar de retiro, porque finalmente Horacio todo lo arregla quitándose de en medio (¡cómo no estar de acuerdo!); siempre, claro está, con bona librorum et provisae frugis in annum, provisiones de libros y alimentos para todo el año. Pero lo que ahora nos interesa de estos versos son las pistas que da del paisaje, que sirvieron para la localización del lugar: el río Digencia (hoy Licenza) y el pueblo de Mandela.

Hemos dejado para el final el rincón con más encanto, y ello requiere salir de la zona de excavaciones desplazándonos unos metros hacia el interior del monte hasta la fuente Bandusia. Es una sorprendente cascada rematada por un pilón semiovalado, todo con el aspecto más romano posible. Horacio, aunque la menciona en diversos poemas, le dedica toda una oda, la III, 13 con el propósito confeso de hacer que su fama perdure: fies nobilium tu quoque fontium… “tú también serás célebre, fuente, cuando yo cante…”. El agua, nos dice, es cristalina y fría, porque en las horas de la canícula mantiene la sombra. Recordamos que ya en otros versos nos había ponderado sus virtudes para aliviar el dolor de cabeza y los padecimientos del estómago.
Nos acercamos haciendo un cuenco con las manos con el propósito de beber unos sorbos. Pero nuestra fe en Horacio, infinita hasta ese momento, flaquea: el aspecto del líquido es poco lírico. Llenamos, no obstante, una botellita que, burlando las restricciones aeroportuarias, intentaremos llevar a casa para regar el laurel de nuestra terraza. Al árbol de Apolo sí le sentará de maravilla el agua de la fuente de su hijo predilecto.



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: