Cuando Luis Mateo Díez publicó La soledad de los perdidos en septiembre de 2014, ya tenía en la cabeza la idea de Vicisitudes, un manuscrito de seiscientas veinte páginas que, tras dieciocho meses de trabajo, concluyó a fines del año 2015. Se trata de un bloque narrativo de ochenta y cinco capítulos, de unas ocho páginas cada uno, dividido en tres partes: la primera y más extensa, El círculo de las ensoñaciones, la segunda, Estación de supervivientes, y la tercera, Las vidas ajenas.
Los personajes de Vicisitudes tienen un capítulo para contar su vida y la de sus allegados. Pero su relato no formará un texto canónico, con planteamiento, nudo y desenlace, sino que se compondrá de anécdotas, episodios, avatares o manías del protagonista del capítulo, que después de esta actuación, no reaparecerá en la novela ni tendremos referencia de él.
Todos los personajes que protagonizan estos ochenta y cinco islotes narrativos, tanto primeras figuras como secundarios, no se comunican con sus vecinos ni cooperan en la elaboración de un argumento. Comparten la zona geográfica donde desarrollan su vida, y este paisaje urbano que les respalda a lo largo de las seiscientas páginas del libro es el que les confiere unidad.
A la manera de las cuentas de un collar o las piezas de un puzle, sus vicisitudes componen un mosaico confeccionado, en la parte que les toca, por los actores de cada capítulo. Y su testimonio se engarza con el de sus compañeros, no a través de un argumento común, sino por su pertenencia a ese territorio de las Ciudades de Sombra, regado por los ríos Nega y Margo, que en esta novela de Luis Mateo Díez se erige en protagonista.
Sabíamos ya de la existencia de Armenta, Balboa, Borenes, Burma o Berma. Estas ciudades —al igual que Doza, Oleza, Oresta, Ormeda, Solba o Val Gusán— no son de localización fácil, e incluso gente tan bregada como los viajantes de comercio se extravían al recorrerlas en su coche. Pero peor sería abordarlas por ferrocarril, ya que tanto El Correo o el Expreso de Ordial como el Rápido del Castro Astur se mueven por esta zona con indescriptible desidia. Cuenta Luis Mateo Díez que en las estaciones del Vado y de Balbar suele haber pasajeros desairados por trenes que tardan horas en recogerlos y que, cuando lo hacen, ni explican por qué se retrasan ni garantizan alcanzar el destino anunciado.
Balma, Borela, Buril, Mentra, Moravines… La rara denominación de esas poblaciones las dota de una personalidad de la que también se contagian los patronímicos o hipocorísticos de sus pobladores: ellas se llaman Benisa, Cira Llanas, Zorita, Teca o María Clota y se visten en Confecciones Maricalva o Modas Solsticio. Ellos son Acerbo Pestaña, Medro, Sarto, Malido o Brisco Cariñena, se equipan en Calzados Corporación o Almacenes Tintado y alguna vez se hospedaron en uno de los albergues de estas ciudades: Hostal Cosmen, Hotel Conmemoración o Pensión Miralba.
Enedina, Eredia, Lubio o Bersilio son vecinos de barrios como la Decena, el Sustento, la Ceranda, Sodio, Pendal o los Cristales de Balma. Solitarios o en grupo, callejean por la Corredera de Asueto o la Avenida del Transitorio, pasean por los Soportales del Merecimiento, miran los escaparates de Tejidos Consistoriales o Almacenes Componenda y se citan junto a la Fuente del Consejo o en los Parques de Avento y de Cabal.
De mozo, de adulto o en su anciana viudez, Jovino, Mancio, Gavela o Quero transitaron seguramente por la calle del Termómetro o la del Recogimiento, que como previene nuestro novelista, es “una de las más estrechas y cortas de Balma”, cruzaron el río por el puente Artero y merodearon por las plazas del Tribuno, del Emirato, del Arapino o de la Reconciliación mientras buscaban relacionarse con Marda, Oscila, Ramina o Hereda, que eran la ilusión femenina de sus años perturbadores.
Además de compartir la enconada nomenclatura de sus Ciudades de Sombra, estos personajes heredan de ellas un desabrimiento, una desazón, una peculiaridad del carácter que arrastrarán de por vida y aun puede que condicionen su muerte. La ciudad de Armenta, nos dice Luis Mateo Díez, es tan adicta al tabaco que “supura la necesidad del humo”. Apunta el autor leonés que en otra ciudad de sombra, Borela, “la reindustrialización agropecuaria posó en el pelo de sus habitantes un polvillo amarillento que unificó las calvicies”. Y de Borenes afirma que “concentra muy bien esa extrañeza urbana que te hace sentirte forastero, la atmósfera de un retraimiento que no suscita la acogida, como si en su trazado hubiese un pulso hacia la desorientación y en el intento de recorrerla se interpusiera el desaliento”.
Un personaje de Vicisitudes llamado Cotino Valderas, al regresar a Balboa años después de haberse ido, revive “el poso detestable” que la ciudad dejó en su memoria y que atribuye al rigor episcopal de sus campanas, a la lluvia pertinaz que podía durar un mes completo o a la indolencia de su luz marchita. “Esa Balboa que podía descubrir merodeando solitario por las calles —dice Cotino Valderas— tenía algo así como la réplica exacta de su inmemorial soledad, la habitaba un vacío que en algún momento, alrededor de la Colegiata o en la Plaza Salobre o en el Paseo de Aviación, casi llegaba a estremecerme”. Y añade: “como si los treinta años de ausencia hubiesen colaborado a la incuria de un mayor abandono, o los habitantes hubieran acrecentado la costumbre de esconderse, ya más huidos que huidizos”.
Estos ciudadanos de sombra pasaron su niñez y el principio de su adolescencia en colegios religiosos: los chicos, con los Padres Tolontinos, Palotinos, Colombinos, Adversativos o con los Hermanos Consejeros. Ellas, con las Madres Compasivas o con las Graduadas de Oleza. La bofetada era el correctivo más utilizado por padres y curas contra los descarriados, el ocio adolescente se disfrutaba en el cine Armedo o el teatro Somiedo y las primeras copas se apuraron en las cafeterías Ontario y Sillares, en el Bar Contertulio o en el Recreo Industrial.
Excepto los predestinados a la emigración, que ya despuntaban por indóciles, los demás adolescentes de este libro saldrán del círculo familiar en el que nacieron para emprender una vida construida sobre las pautas de la que dejaron. Ellas serán secretarias de oficina o dependientas de comercio, y ellos, si no eligen desplazarse por la provincia con el muestrario que representan, mayoritariamente textil, intentarán opositar a la administración provincial, heredarán el bufete paterno o servirán de contables en una modesta compañía de seguros o una cementera.
Desde ese círculo familiar, ellos fundarán otro equivalente con la elegida para esposa, que casi nunca es la primera novia o la mujer soñada y, si lo fue, no llega al matrimonio en su mejor momento, sino ajada por indecisiones afectivas y frustraciones varias. Es el caso de Vela Nistal, una belleza juvenil que, en su madurez deteriorada, se casará con un hombre tan feo como nuestro ya mencionado Cotino Valderas en la iglesia del Santo Advenimiento de Balboa y celebrará el banquete nupcial en los Salones Colombinos.
El autor nos cuenta las vidas de Carma, Celesta, Delida y Delta, de Amedo, Autil, Bezal y Beno. En esas familias formadas en la rutina y abocadas al aburrimiento, ellas adoptan un papel ancilar, ellos se acogen a la desidia de un empleo estable y engendran dos o tres hijos que suscribirán su trayectoria. Hay muchos viudos en este libro, la mayoría con enfermedades enojosas: dolencias estomacales, úlceras, hernias inguinales, lumbalgias o piedras en el riñón.
Los viejos que quedan solos y sin familiares que les cuiden, se acogen a las Hermanitas de la Penuria en el Asilo de la Depauperación. Y cuando les llegue la hora, después de un penoso viacrucis por el Hospital de Esparza o el Sanatorio de Claridad, se les enterrará en el Cementerio de la Postergación, y de su muerte informará la esquela publicada en El Vespertino de Armenta.
Un novio que aparece y se esfuma durante sus esponsales, las bodas de oro de unos colegiales con la institución en que se educaron, un padre que lega a su heredero su enfermedad, la sensación de vacío que le produce al protagonista la oscuridad luminosa de la sala de cine, la pérdida del instinto de un comisario de policía y el gato que modifica la relación de una pareja son algunas vicisitudes de los personajes que figuran en la primera parte del libro.
En la segunda parte tenemos a un pecador que se convierte para pecar más libremente, a una pandilla con dos enemigos contumaces, al perseguido por dos hombres con un baúl, al viudo apacible que se torna irascible, al padre que recoge metafóricamente los pedazos de sus hijos y a la víctima de tres mordiscos de perro.
Y en la tercera se nos cuenta la resurrección de un muerto, la película que se confunde con el local donde se proyecta, un recorrido en autobús, el robo de una cartera a un niño, la historia de tres niños que se adoran y aborrecen a sus padres y dos reencuentros, el de dos víctimas del Instituto y el de un comisario con un carterista.
En los ochenta y cinco apartados de esta colmena humana comprobamos el estrecho margen de separación entre la risa y la desdicha, la beatitud y la maldad. Como se exige en cualquier novela, en esta sucesión de episodios se nos muestra la vida; pero contra lo que distingue a las novelas, no es la trama lo sustancial de este experimento narrativo de Luis Mateo Díez.
Comprobémoslo en el capítulo 9, Equipaje. Lo narra un hombre que se pregunta sobre su relación con las mujeres. En cuanto las trata, las deja o le dejan. Le ocurrió de joven con Marga, Lena y Vela, y ya de mayor, con Camino y Maca. Probó consolidar su relación en el sacramento indisoluble del matrimonio y no lo consiguió: se casó con Elodia, se divorció, volvio a casarse con Guillermina y el hecho de enfrentarse a un tercer divorcio, nos dice, “es el mejor aviso de que no voy a ninguna parte”.
Pero la historia de este desventurado no acaba aquí, sino de forma imprevista para el lector. No sabíamos que ese hombre nos hablaba de su incapacidad amorosa mientras viajaba en un tren que atraviesa estaciones sin detenerse. Ahora también sabemos que ese hombre no lleva equipaje. Y en apenas dos líneas de composición metafórica en las que Luis Mateo Díez encaja este recuento vital en el itinerario del ferrocarril, habrá situado a su personaje como el entomólogo a su pieza de colección.
En muchos capítulos como éste, el relato que inician los personajes, bien de propia voz o por tercera persona, deriva en una consideración onírica o analógica que el lector no espera, con la que el capítulo se cierra y en la que el autor de la novela plasma la intención que perseguía al escribirlo y que no estaba ligada a la evolución de un argumento, sino a la exposición de un personaje del que vamos a extraer alguna lección para la vida.
Esta serie de azares venturosos o desgraciados no se sustancian a la manera de los relatos más o menos cortos que el autor ha cultivado, sino que cifran su gracia en un giro insólito, una pirueta narrativa que deja al lector pendiente de lo que vaya a suceder en el capítulo siguiente, y así hasta los ochenta y cinco que construyen este procedimiento compositivo.
Tras las aventuras rurales del Reino de Celama, donde sus súbditos divagan sobre la tierra en la que nacieron y sobreviven, nuestro novelista describe en Vicisitudes la red urbana de las Ciudades de Sombra. Aquí los personajes de Luis Mateo Díez no combaten con la tierra, como en Celama, sino contra su precario destino provinciano. No se enfrentan a la soledad del páramo, sino a las menudencias y cominerías de una clase media sin horizonte de grandeza.
_________
Autor: Luis Mateo Díez. Título: Vicisitudes. Editorial: Alfaguara. Venta: Amazon y Fnac


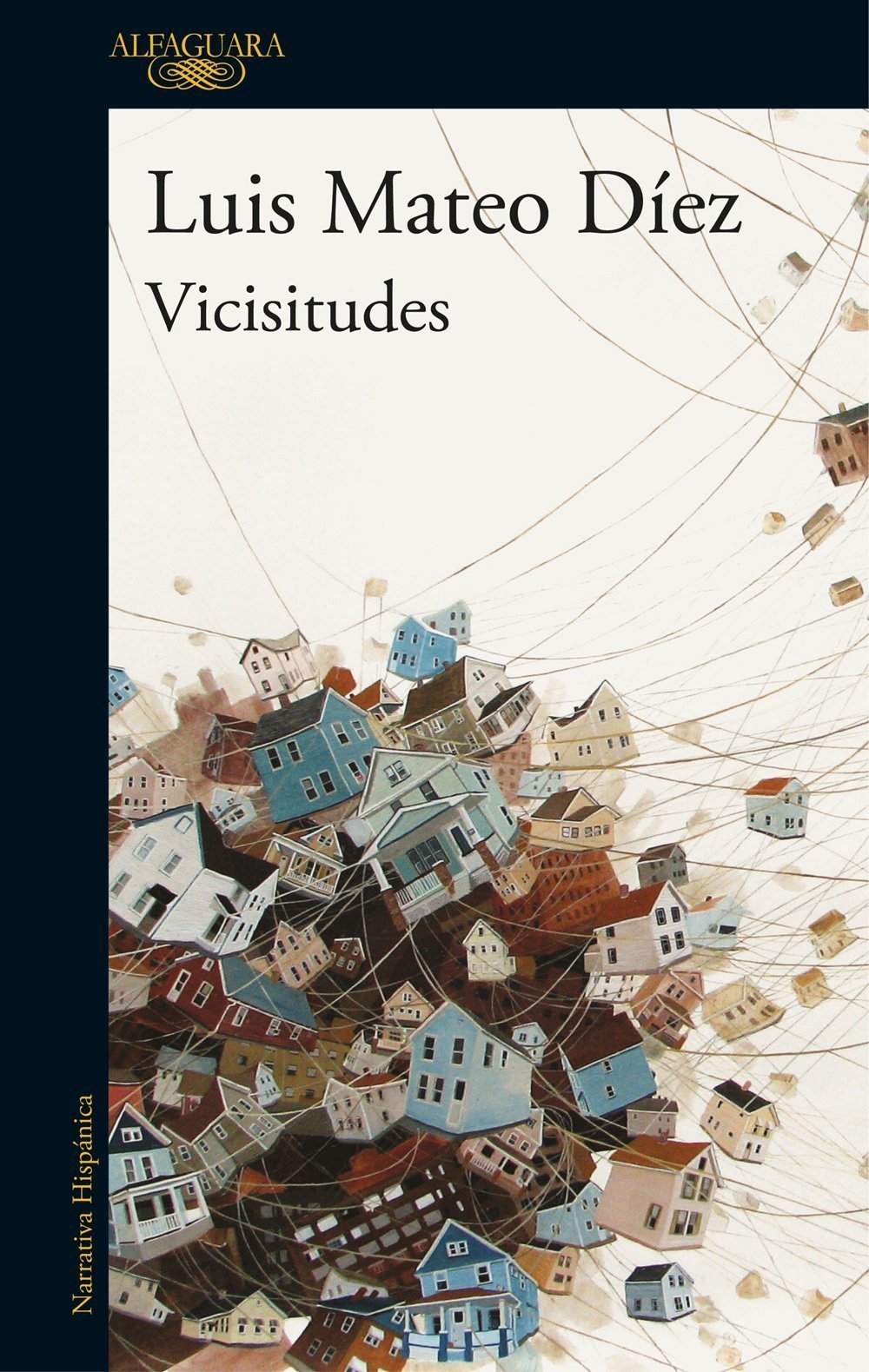
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: