“Cómo me gustaría que vieras mi habitación en este momento, en una oscura noche de invierno, todos mis amados libros con lomo de cuero tan hermosos en sus estantes, un buen fuego, la luz eléctrica encendida y una enorme cantidad de manuscritos, cartas, pruebas de galera, lapiceros y tintas en el suelo y por todos lados”, escribía una joven Virginia Woolf a su prima Madge Vaughan en 1905.
Comenzaba a vislumbrarse en sus palabras la idea que desarrollaría un cuarto de siglo después ante un pequeño auditorio fascinado, compuesto por chicas estudiantes de la Universidad de Cambridge, auténticas pioneras en unas aulas universitarias que se abrían por primera vez a las alumnas: que una mujer precisaba disponer de una habitación propia y comodidad material y económica para poder escribir en igualdad de condiciones con el varón. Es una idea citada desde entonces en innumerables ocasiones y en infinidad de idiomas, asociada para siempre a una Virginia Woolf cómplice de escritoras en ciernes, de críticas literarias, de mujeres intelectuales, de jóvenes bisoñas que un día soñaron que ellas serían capaces de cerrar una brecha secular.
Virginia Woolf no solo resultaba innovadora por la claridad y valentía de sus razonamientos o por el terreno virgen en el que criaba con perfección artesanal el material de su narrativa; también dejaba documentado con un detalle de difícil parangón los pormenores del proceso creativo a través de varios canales: una obra de fuertes connotaciones autobiográficas, unos diarios a los que dedicó mucho tiempo a lo largo de su vida y un número de interlocutores a los que mostró en una lúcida correspondencia los pliegues de su pensamiento y de su alma, entre los que destacan los dos destinatarios de sus más sinceros afectos, las dos personas a las que en su último día dejó su nota de suicidio: su hermana, Vanessa, y su marido, Leonard. Su obsesión por la recepción de su obra por el público, su celo por su intimidad, su determinación irrefrenable por recorrer su propio camino, la convirtieron indefectiblemente en un icono para la posteridad: “Yo soy yo; y debo seguir mi surco, no copiar el de otro. Esa es la única justificación para mi escritura y mi vida”. Escritura y vida, un binomio cuyos términos en su caso se identificaban con coincidencia absoluta. En sus momentos finales, cuando verbalizó así su más profundo temor (“no puedo escribir. He perdido mi arte”), esas palabras anunciaban que estaba asimismo a punto de perder su vida.
Virginia Woolf vivió una existencia marcada por dos guerras mundiales y perdió a un sobrino muy querido, Julian Bell, en la guerra civil española. Los grandes acontecimientos históricos colándose en la domesticidad de su intrahistoria cotidiana y su reflexión sobre la limitada realidad al alcance de la condición femenina la llevaron a concebir la existencia de una suerte de comunidad universal y atemporal de mujeres, unida y conformada por encima de los vaivenes históricos, marcados por un poder de decisión vetado a ellas: “Como mujer, no tengo patria. Como mujer, no quiero ninguna patria. Como mujer, mi patria es el mundo entero”.
Virginia Woolf y su círculo de amigos de Bloomsbury daban voz públicamente, en un momento muy incipiente, a movimientos que marcarían el siglo XX mundial: el pacifismo, la toma de partido del intelectual en las grandes crisis políticas y sociales, el feminismo… Y la propia Virginia, en su fuero interno, se debatía en la toma de decisiones a las que la mujer de su tiempo se veía abocada ciegamente, sin posibilidad de elección, como el matrimonio o la maternidad, como la claudicación de cualquier búsqueda de la identidad sexual o de la estabilidad mental. Virginia, nacida en un hogar acomodado, soportando indefensa abusos en el ámbito familiar de puertas para dentro, siéndole negada por su género la formación académica de la que disfrutaban sus hermanos y sufriendo las muertes tempranas de varias personas muy cercanas de su sangre, disfrutaba sin embargo de mayores privilegios que el común de las mujeres de su alrededor. Y esta toma de conciencia, este despertar a la verdadera situación femenina, desnuda y sin paliativos, la impulsaba a erigirse en portavoz y hablar en nombre de todas las silenciadas, no sólo presentes, sino también pasadas y por venir.
Virginia se convertía así en todas las mujeres. Escribía como Jane Austen, ayudaba socialmente como Florence Nightingale, encaraba su misión sin dudar como Juana de Arco, moría como Ofelia. Pero también asumía una tradición matrilineal heredada de innumerables mujeres sin nombre conocido, aventuraba que el autor anónimo históricamente habría sido con frecuencia una mujer y se mostraba plenamente consciente de la necesidad de pasar el testigo de ese acervo de la “diferencia” a las generaciones futuras.
¿Cómo compendiar en apenas dos centenares de páginas de un libro de bolsillo a la autora que abrió las puertas a la literatura moderna, a una escritora autodidacta con una obra inclasificable e irrepetible, esquiva a escuelas y seguidismos, sobre la que se ha publicado incansablemente desde hace medio siglo? La biografía de Virginia Woolf escrita por Alba González Sanz lo consigue. La descubre desde un exhaustivo conocimiento de su figura, que le permite compilarla con un criterio y un entusiasmo igualmente atractivos para el conocedor que para el no iniciado. Nos permite verla en su espacio, rodeada de sus libros y sus útiles de escritura, y nos la presenta humana, palpitante, vitalmente real. Allí, en su habitación propia.
——————————
Autor: Alba González Sanz. Título: Virginia Woolf. Editorial: RBA. Venta: Amazon, Fnac, Casa del Libro
-

Ecos que el tiempo no acalla
/abril 12, 2025/Hoy hablamos de Edgar Allan Poe (1809-1849), cuyos Cuentos completos (Páginas de Espuma, 2025) acaban de publicarse en la que, con toda probabilidad, es la edición definitiva del titán de Boston: íntegros, comentados, ilustrados, con una traducción especializada, y en un formato de lo más atractivo. El volumen está coordinado por dos pesos pesados de la narrativa en castellano: Fernando Iwasaki (1961) y Jorge Volpi (1968). Además, cuenta con sendos prólogos a cargo de dos auténticas maestras del terror y lo inquietante —las mismísimas Mariana Enriquez (1973) y Patricia Esteban Erlés (1972)—, una traducción reluciente realizada por Rafael Accorinti y…
-

Las 7 mejores películas judiciales para ver en Filmin
/abril 12, 2025/1. 12 hombres sin piedad (12 Angry Men, Sidney Lumet, 1957) 2. Testigo de cargo (Witness for the Prosecution, Billy Wilder, 1957) 3. Anatomía de un asesinato (Anatomy of a Murder, Otto Preminger, 1959) 4. Algunos hombres buenos (A Few Good Men, Rob Reiner, 1992) 5. Anatomía de una caída (Anatomie d’une chute, Justine Triet, 2023) 6. Saint Omer (Alice Diop, 2022) 7. Veredicto final (The Verdict, Sidney Lumet, 1982)
-

Gombrowicz: La escritura imperecedera
/abril 12, 2025/No debemos olvidar a quienes, haciendo novela o ensayo, no dejan de escribir en torno a sus íntimas pulsiones y avatares, tal es el caso de Proust, Cansinos Assens, Canetti, Pavese, Pitol, Vila-Matas, Trapiello… Dado que los escritores no son gente de fiar, eso que se nos ofrece como «diario» con frecuencia no es tal cosa, pues hay sobrados ejemplos de obras presentadas como tales cuando en realidad no hacen sino mostrarnos, sin ataduras, el atelier donde el autor se refugia para crear. Por no hablar de los textos auterreferenciales como, por ejemplo, los Cuadernos de Paul Valéry —trabajo inconmensurable…
-

5 poemas de Ferozmente mansa, de Amelia Lícheva
/abril 12, 2025/Dice Gema Estudillo que la voz poética de Amelia Lícheva filtra, analiza y comprende la vida y que es necesaria para traducir el mundo. Y añade: “La vida cotidiana, las relaciones interpersonales, los problemas sociales o la incomunicación son algunos de los temas para los que Lícheva debe conformar ese lenguaje nuevo. Sus logros no pasarán desapercibidos para el buen lector”. En Zenda reproducimos cinco poemas de Ferozmente mansa (La tortuga búlgara), de Amelia Lícheva. *** Último tango La tarde trata de recordarse a sí misma ligero el viento y blancas nubes, pero el sol no se rinde y brillando…


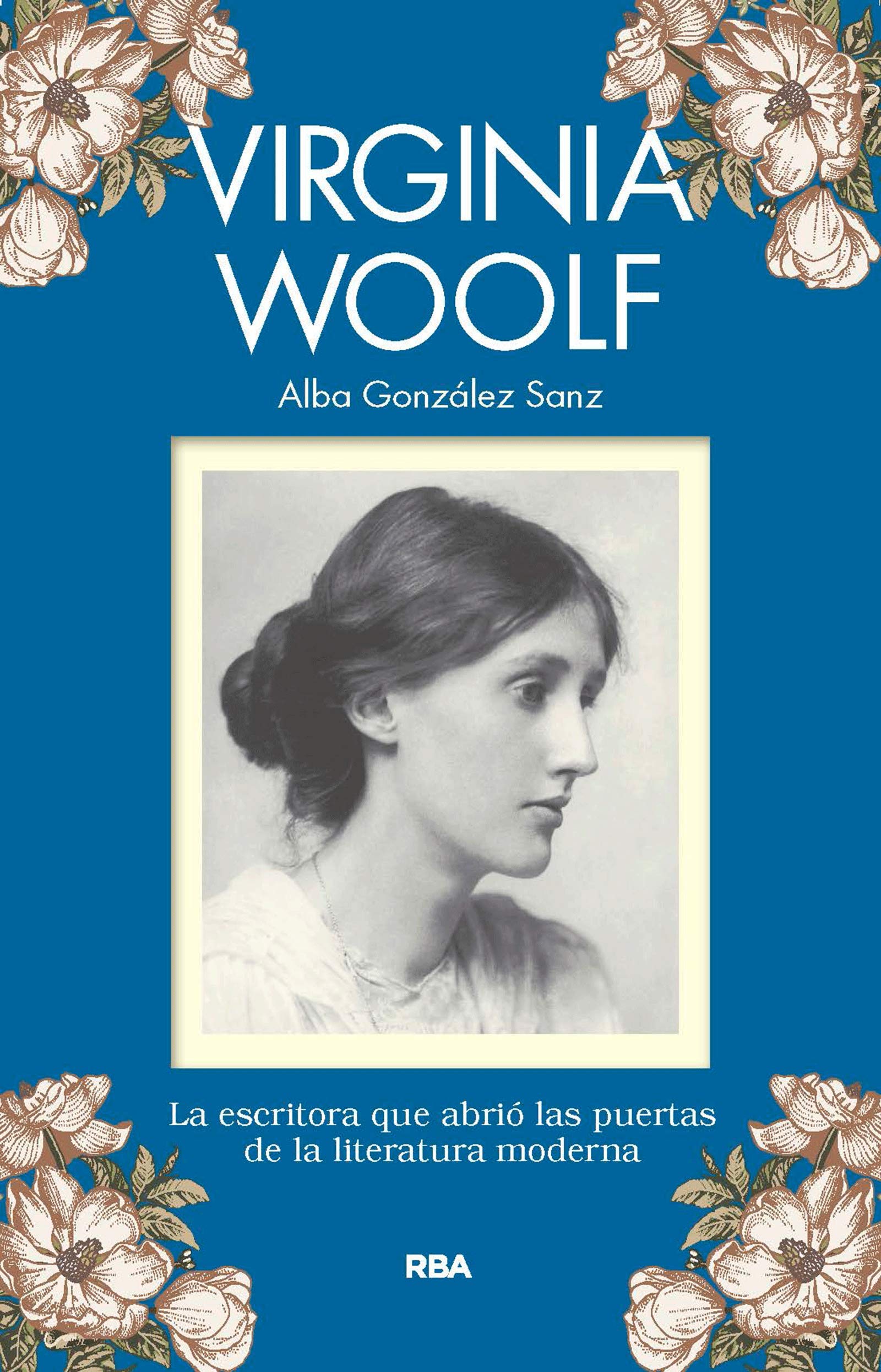



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: