Una gota de lluvia se desprende del cielo con violencia. Su caída es veloz, recta, pura: esquiva en su trazo a otras compañeras desorientadas. Camina hacia abajo con determinación, observa el cristal y estalla contra él, convirtiéndose en múltiples y diminutas partículas acuáticas que invaden el aire. Al otro lado de la ventana, nosotros leemos a Edgar Allan Poe. Él nos mira y nos dice: “Lo sé, todo lo sé, / y sigo hablando de amor”. Todo lo sabe Poe, pero decide seguir hablando con nosotros de una de las pocas cosas que todos ignoramos. Se pregunta, y nos preguntamos: ¿querría aquella gota extinta, la gota sobria, la estilista gota, que todo lo sabía sobre el arte de desplomarse, hablar de amor con nosotros? ¿Podría ella contarnos algo? En cualquier caso, ella ya no está. Ahora sólo podemos tratar de reunir sus partículas.
Si algo sabe con certeza Edgar Allan Poe es que la amada procede de lugares inconcebibles. Impensables incluso para los cielos, para las nubes, para los techos del mundo. “El amor […] / era tal que la mente de un ángel en lo alto / lo podía envidiar”. Cuando amamos, pues, los seres celestiales miran hacia arriba. Decide, pues, tomar la primera medida: si vamos a hablar de amor, conviene desprenderse de las palabras. Ellas para nada sirven, alejadas siempre de la belleza incólume del sentimiento más poderoso: “No tengo ¡ay! palabras para hablar / de los encantos que el amor posee, / ni he de intentar ahora trazar / lo que era más que belleza de un rostro / cuyos rasgos, en mi mente, / son sombras en el viento variable”.
Como un charco de alcohol nublando la vista, el amor extingue la claridad. Se disipa ante nuestra atenta mirada y se acerca tibio, como una sábana de satén por estrenar, una caricia de los primeros dedos: los pulgares pulsando el cuello, el vello en su suave erizarse. Y así uno se ve extirpado de su propio cuerpo y asciende a un estado de existencia virginal, limpia, intocable: “¡Oh, amor humano, tú, espíritu otorgado / en la tierra de cuanto esperamos en el cielo, / que caes en el alma como lluvia / en la llanura que marchitó el siroco / y, si no está en tu poder el bendecir, / dejas el corazón como un desierto!”. Esa es, pues, la raíz de los amores. El amor es huir de la vida terrenal antes de la muerte.
Sucede así, como un ejercicio de misticismo inesperado. ¡Qué pobre es mi verbo cuando intento cantar sobre mi amor inmortal! Edgar Allan Poe regresa, afinado: “Conocí en mi juventud a alguien con quien la tierra / en secreta comunión estaba”. Es eso, un estado físico de unión salvaje; también una conexión espiritual abrasadora, el olor especiado de los días felices. Es, posiblemente, la única cosa bella que existe, ya que “una luz que ardía en tus ojos / […] / fue cuanto mi doliente visión / pudo ver en la tierra de la belleza”. No tiene ningún miedo Poe, no tiene reparos a la hora de descomponerse en músicas laudatorias: se recrea en la amada como el pintor en su lienzo. Recorre el perfil de sus ojos, la extensión de sus cabellos, el tacto invernal de su piel, el brillo húmedo de sus labios. Repite la imagen, una y otra vez, con la obsesiva cuerda del enamorado que no teme estarlo, sino que encuentra en ello júbilo y canción. Y dice, sin rubor: “Yo no tenía existencia sino en ti“. Ya no es el amor la única cosa bella que existe. Es, de hecho, la existencia: “¡Oh, nada terrenal excepto el rayo / (devuelto por las flores) de la mirada de la belleza!”
Esa totalidad, esa inmensidad del rostro de la persona amada recorre los cuatro vértices del rectángulo existencial de Edgar Allan Poe, que encuentra en él espada y refugio, que lo abraza y se hiere, y lame después la sacra sangre. “Y admiro mucho más / tu distante fuego / que aquella luz más fría y humilde”: ¡ya puede brillar cualquier faro nocturno, ya pueden las estrellas derribarse sobre mi tejado que aún será tu luz anaranjada la que encienda el color en mis ojos! Porque tú eres “un símbolo y una seña / de lo que en otros mundos habrá”, eres “un tropel de alas, / una pausa, luego una melodía que avanza y que desciende”, porque “¿cómo podrían, amor, sin ti / ser benditos los ángeles?” ¡Ah, no podrían, pues no conocerían siquiera las bendiciones que tú inventas!
Y entonces todo termina. Cae del cielo un relámpago, un haz de luz de blancura impecable. Recorre el cielo como un alfiler rasgando el satén: lo parte en dos, separa los dos mundos. Se escucha, segundos después, un estruendo de muerte. Se escuchan “los errantes pasos —profundo orgullo— / de aquella que amó a un mortal y por ello murió“. Esa es nuestra terrible condena: el caminar. El amor de Edgar Allan Poe solo es posible en un día imaginario, un día puro. Es un amor inhumano, de dos seres celestiales desprendidos de su aparatosa mortalidad. Uno se acerca al oído del otro y le dice que deberían quedarse así, entrelazados, como en un beso místico, para toda la vida. Pero es la vida, precisamente, la que llega después. Tras ella, aterriza la muerte.
Entonces, el amante desorientado no calcula las distancias con el objeto de su amor. Conoce, sin embargo, la extinción de su felicidad: “El día más feliz, la hora más feliz / que mis ojos verán, que nunca han visto / la mirada más nítida de orgullo y de placer, / siento que ya han pasado”. Delira, se esfuma, vaga en nubes ficticias, sospecha que “todo aquello que vemos o nos parece ver / no es más que un sueño dentro de otro sueño“. Si “yo no veía cielo que no fuera en sus ojos”, ¿qué cielo debo esperar ahora sino el que es cuna de terribles relámpagos, de miedo inconcebible?
Uno habla consigo mismo entonces, ante el cadáver del amor. Piensa por un instante en olvidar, “pues la pasión ha de expirar con la juventud”. Se pliega y piensa otra vez, ahora en no olvidar jamás, porque sabe quizá que todo eso es una parafernalia inútil. Mira a su enamorada ausente y la llama así: “Tú que vives —eso lo sabemos— / en la eternidad —lo sentimos—“. Se resigna: “¡Oh, la ola / ahora está sobre ti, pero es tarde ya para salvarte!”. Ha sido arrollado por todos los mares del mundo, por ese amor al que Edgar Allan Poe otorga la fuerza de todas las aguas que pueblan la tierra. Y sacraliza ese momento, y baila despacio, y susurra sonidos silábicos que se mecen en las brumas. Jura, y perjura: “En la tierra juramos / nuestra fe a un solo amor, y a una luna adoramos”.
Escribe entonces, enloquecido, “un himno para la muerta más regia que jamás murió tan joven”. Pasa las noches en los cementerios, su cara vuelta granito, su frente perforada en epitafios. Mira al cielo y suplica clemencia: “¡Que sobre ella se deslicen suavemente los gusanos!” Pide Edgar Allan Poe, conmocionado, que todos los seres que habitan la tierra tengan la urgencia de rendirle pleitesía a la amada despojada de su lado. La piensa, bajo tierra, “con vida aún en su cabello, con muerte en sus ojos”, y se desmorona. Pero, aun muerta la amada, sobrevive el amor, la cosa inmortal, la enredadera infinita. Y él se engancha, desesperado, negándolo todo, queriendo regresar a los mundos ya imaginarios: “Siento que no te has ido, pero no oso mirar / por temor a no verte”. Y si ahora yo, arrancado de todo mi poder para hacerte feliz, cerrase los ojos, ¿podría acaso desaparecer este mundo inerte del que tú desapareciste?
Escupe, pues, en la miseria del presente, el mismo que ha “roto en una hora fatal / la ternura de años”, y regresa al pasado. Se esconde tras la ventana, incluso dentro del libro que estamos leyendo, y allí recuerda a su amada. Es muy bonito escucharlo entonces. Dice: “Fuiste para mí todo aquello, amor / por lo que mi alma suspiraba; / una isla verde en el mar, amor / una fuente y un altar, / adornados con frutas y con flores fantásticas, / y todas las flores eran mías“. Dice también: “Y así tu recuerdo es para mí / cual alguna remota isla encantada / en algún mar tumultuoso, / en algún océano que palpita lejano / con tempestades, pero donde entretanto / serenísimos cielos de continuo / sobre esa isla brillante se sonríen”. Y ahí se queda, sumergido en los túneles luminosos de su memoria, en “este permanecer inmóvil en el dorado / umbral de la puerta de los sueños”.
Los días sin ti son pegajosos grumos que se extienden sin piedad. “Todos mis días son trances, / y todos mis sueños nocturnos / están donde tus ojos grises miran, / donde brillan tus pasos, / en qué etéreas danzas, / junto a qué eternas corrientes“. Las cosas comienzan a desvanecerse, y solo la supervivencia fértil del amor que ya no tiene destinatario físico continúa sosteniendo los días, en un febril ejercicio de equilibrismo. Visita entonces a John Keats, otro sastre vagabundo de los hilos invisibles del amor, quien le advierte: “Recuerda que Endimión, cuando intentó la Luna / llevar cura a su amor, fue curado de todo al mismo tiempo / —de su locura, su orgullo y su pasión—, pues murió”. Poe lo mira y sonríe, cubriendo el mundo de una luz inaudita, y dice: “aunque mi pobre corazón esté roto / la amará, seguirá amándola“.
Sale, entonces, Edgar Allan Poe de nuestro libro. Lo observamos mientras rompe los cristales empapados y sale corriendo por el césped, dirigido a la tumba del amor. Allí se arrodilla y gime, exhalando su última conexión con la vida: “y mi alma, de esa sombra que se extiende sobre el suelo, / ¡no se alzará nunca más!” Y allí vuelve a encontrarse con ella, y los pulgares pulsan el cuello, y el vello se confunde en su perpetuo erizarse. Ella deja caer la última lágrima de tristeza y él, bailando, se la limpia con el dorso de su mano, diciendo: “Qué importa, / qué importa, hermosísima y amada mía, / que nos hundamos deshonrados y olvidados / en el polvo, si nos hundimos juntos“.
Así, en el mundo de las sombras, ambos caminan juntos. Siguen buscando algún lugar, buscando El Dorado —el reluciente sueño de una América llena de promesas— porque quizá, en el fondo, eso sea lo que podemos aprender hoy del amor: que no es otra cosa que una búsqueda interminable. De entre las sombras destaca entonces la de un peregrino, que alza los brazos y dice: “¡Tienes que cruzar los montes / de la Luna, y bajar luego / hasta el valle de la Sombra; / cabalga, cabalga audaz / […] / si estás buscando El Dorado”. Y así seguimos, aun siendo sombras, aun siendo vivos. Cabalgando, un poco a ciegas, hacia El Dorado.


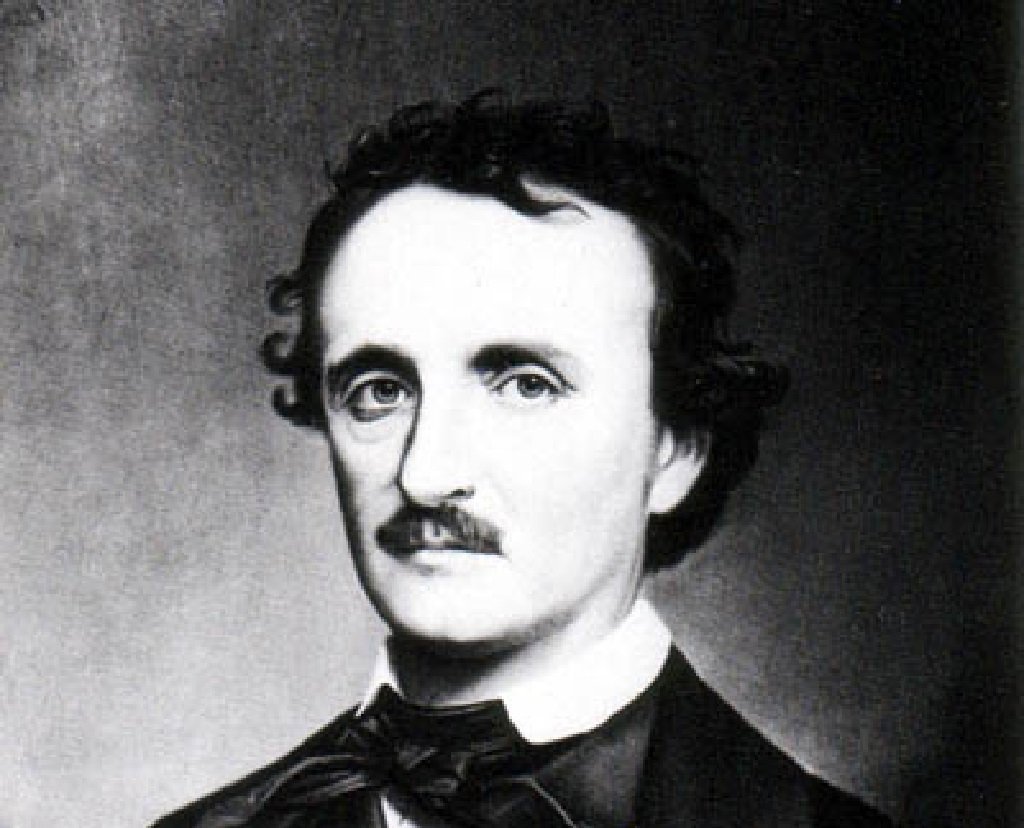




Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: