Río de Janeiro, 2014. Con el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina, todo el país está eufórico y esperanzado. Júlia es una joven y prometedora arquitecta encargada de diseñar el campo de golf de la futura Villa Olímpica. El día en el que tiene prevista una importante reunión para el proyecto sale a correr hasta el mirador Vista Chinesa, en el Parque de la Tijuca, a las afueras de la ciudad. De repente, un hombre le apunta con un arma y la arrastra hasta el bosque, donde la viola. Años después, ella decide escribir una carta a sus hijos para contarles lo ocurrido.
Zenda adelanta un fragmento de Vista Chinesa, de Tatiana Salem Levy.
***
Antonia y Martim, mis queridos niños,
Anoche daba vueltas, insomne, en la cama, pensando, ¿y si me muero sin habérselo contado? Al principio pensé que sería lo mejor. Después me convencí de que, si ocurriera algo así, llegaría el día en que oiríais algún rumor, descubriríais un fragmento de la historia, tal vez otro poco, y otro, pero siempre os faltaría un trozo. Os faltaría la verdad, porque así, como os la voy a contar ahora, nunca se la he contado a nadie.
Me imagino vuestro desconcierto si algún día leéis esta carta. No será fácil ver a vuestra propia madre destrozada. Ante todo, quiero que entendáis algo que yo misma tardé en aceptar; si en algún momento parece que me he vuelto loca, sabed que nadie es auténtico en la lucidez. Nadie. Ni siquiera vuestra madre.
*
Era un martes. El año, 2014. Brasil, país del futuro, parecía estar muy cerca de alcanzar su destino. En menos de un mes, acogería el Mundial de Fútbol y, dos años después, Río de Janeiro se convertiría en capital olímpica. Nada apuntaba al desastre, ni en la ciudad, portada de todos los periódicos y revistas, ni en mi vida. No había forma de que algo saliera mal, aunque solo fuera porque los destinos se fundían. Mi despacho —en ese momento, solo éramos Cadu y yo— había ganado el concurso para diseñar la sede del campo de golf, deporte que, después de ciento doce años, volvía a los Juegos Olímpicos.
Recuerdo el día de la semana porque había dejado un papel encima del escritorio, «martes, reunión con el Ayuntamiento». Más concretamente, nuestra primera reunión con la Secretaría de Medio Ambiente, la propietaria del terreno en Barra da Tijuca y el diseñador internacional del campo de golf, todos juntos.
Severino, el portero del edificio, aún no había vuelto de comer y, como de costumbre, escondí la llave en una maceta junto a la escalera. Nunca llevo nada conmigo cuando salgo a correr, solo el móvil metido en las mallas y los auriculares en los oídos. Hasta ahí lo recuerdo todo, el portazo que di al salir del edificio, yo mirando a un lado para comprobar si venía algún coche, cruzando la calle, girando a la derecha, luego a la izquierda, pasando por la panadería Horto y el quiosco, pero, a partir del momento en que empiezo a subir en dirección al mirador Vista Chinesa, en el Parque Nacional de la Tijuca, los detalles se vuelven menos precisos. No sé si había otras personas, si había más pájaros que de costumbre, si se cruzaron monos por el camino o si el sol, que brillaba con fuerza, desapareció en algún momento detrás de una nube. Cuando corro, me desconecto del mundo. Ni el bosque que flanquea la calzada, ni los posibles transeúntes, ni siquiera la increíble vista desde lo alto despierta mi atención. Solo vuelvo a la realidad cuando la voz metálica del teléfono interrumpe la música para anunciar la velocidad media y los kilómetros recorridos.
Si la cabeza puede ir muy lejos, el cuerpo, en cambio, siempre está presente. Los músculos de las piernas se contraen, el dolor llega, lacerante, y acaricio el umbral de la renuncia; algo que no ha pasado nunca. Por más penoso que sea, soy incapaz de decirme, hoy, estoy cansada. Hoy, mi cuerpo no aguanta. Lo obligo a aguantar.
Pero, con el dolor, llega también el placer, la endorfina se extiende, la sangre circula deprisa, y tengo la sensación de estar cumpliendo con mi objetivo.
Repetía el ritual dos veces por semana. La única diferencia era la hora, nunca corría por la tarde. Por la mañana hay más gente, y odiaba oír a mis padres o a Michel decirme que no debía correr por Vista Chinesa, está desierta, Río de Janeiro, aun hoy, aun siendo la ciudad de la que más se habla en el mundo, nunca ha dejado de ser peligrosa. Pero, hasta ese martes, el peligro era, para mí, una abstracción.
Sin haber intuido nada, previsto nada, sin haber pensado, no hay ni un alma, ni haber visto a nadie extraño a lo lejos, sentido ningún rastro de miedo, un escalofrío, un mal presentimiento, sin haber recibido ninguna señal del mundo exterior, el peligro apareció de repente a mi espalda. Era bajo, fuerte, me puso una pistola en la cabeza y me ordenó, sígueme, su voz fusionándose con la de Daniela Mercury, su mano apretándome el brazo, interrumpiendo la carrera y arrastrándome hacia el bosque; esa bella arboleda exuberante, cantada en los poemas más hermosos, exaltada en las guías turísticas y en la elección de Río de Janeiro como sede de los Juegos Olímpicos de 2016, ese bosque que, según todos, es lo que marca la diferencia, al fin y al cabo, muchas capitales tienen playa, pero un bosque así, tropical, tan verde, inmenso, solo Río, ese bosque frondoso, hogar de tucanes, serpientes y monos, ese bosque que desprende un dulce y empalagoso olor a yaca, ese bosque que todo el mundo admira cuando sube a Vista Chinesa y en el que apenas me fijo, porque cuando corro me desconecto del mundo, ese bosque se convirtió en mi infierno.
En el instante en que mis pies se apartaron del asfalto y pisaron las hojas caídas en la humedad del bosque, advertí que había algo incómodo en el contacto de su mano con mi brazo. Sin mover la cabeza, miré a un lado y vi que llevaba guantes. Los siguientes segundos, o minutos, ya no lo sé, solo pude mirar los guantes. Las ramas arañando mi cuerpo, su voz, el sol desapareciendo entre los árboles, las amenazas, el sonido de las pisadas en el bosque, todo diluyéndose y perdiendo su forma original, solo veía los guantes. Tengo que esforzarme, tengo que recordarlo todo, los guantes solos no bastan, pero incluso ahora, con precisión, solo veo los guantes. El resto, apenas imágenes borrosas. Después veo otras cosas. Veo partes, fragmentos de ese momento, un claro en el bosque un cinturón una bofetada mi garganta hojas en el cielo una boca moviéndose una lengua zapatos un pecho desnudo una bofetada un pájaro un puñetazo un cinturón hojas cayendo del cielo otro puñetazo ganas de vomitar mal sabor una nube dolor se va a romper mosquitos mal olor dentro otra bofetada fuera dolor dolor dolor una yaca dos yacas varias yacas un rostro los detalles de un rostro un rostro desfigurándose un rostro.
Es difícil describir un rostro. Es así incluso para un rostro íntimo que no vemos hace tiempo. El de mi abuela, por ejemplo, puedo recomponerlo con solo mirar una fotografía. A veces me pregunto, insegura, ¿cómo era realmente mi abuela? La imagen de un rostro difuso aparece y va tomando forma, pero cuando intento centrarme en una parte aislada, en sus ojos, en su nariz, no puedo, es como si las partes solo existieran juntas, una sola cosa.
¿Qué importa más en una persona, el conjunto o los detalles? ¿Lo que recordamos o lo que olvidamos?
En los días que siguieron, tuve que describir la cara del hombre. El tono de la piel, la forma de la boca, el tamaño de la nariz, el color de los ojos, la textura del pelo, cualquier rasgo distintivo, una cicatriz, un lunar, una marca, un tatuaje. Fue entonces cuando todo empezó a confundirse, los detalles iban y venían, se mezclaban, entraban y salían de foco, tenía que recordar, y el recuerdo se me escapaba, como una imagen que se nos presenta en mitad de la noche y que vuelve a desaparecer rápidamente si intentamos atraparla, o una prueba fotográfica sumergida demasiado tiempo en el baño de revelado.
Es desesperante cuando la palabra no se ajusta a la imagen. Toda fisura es exasperante, pero esta duele en el cuerpo. Tengo ganas de gritar, por favor dadme la palabra correcta, entonces alguien dice, no existe, las palabras correctas nunca existen, pero yo no lo creo, creo que para todo existe una palabra correcta y si hablamos, hablamos, hablamos, en algún momento la encontramos.
Las palabras correctas podrían ser, fui violada. Vuestra madre fue violada. Yo, vuestra madre, fui violada. Fue. Fui. Violada. Violada. Vio-la-da.
Eso es lo que oiréis decir a alguien, en una charla distraída, una copa de más, una conversación más íntima, o incluso a mí, mamá fue violada, ¿lo sabíais? Y aun así, falta algo. Falta darle a esa palabra los significados que tuvo para mí en ese instante y en todos los que siguieron a lo largo de estos cinco años en los que me convertí en vuestra madre. Ya era de noche cuando mis pies volvieron a pisar el asfalto, ahora descalzos, heridos por las ramas. Encontré, por fin, la calzada, no sé cuánto tiempo pasé perdida en el bosque, desorientada, ahora a un lado, ahora a otro, viendo cómo el cielo oscurecía a una velocidad pasmosa, hasta que lo conseguí, encontré el asfalto, y nunca el asfalto me había parecido tan blando, tan reconfortante, tan próximo. Estaba viva, era lo que pensaba, estoy viva, era lo único que me importaba, quería llegar a un lugar seguro y contárselo a los demás, estoy viva.
Sospechaba que mis padres, mi hermano y Michel estarían buscándome. Había avisado a Cadu de que me iba a correr por Vista Chinesa antes de la reunión, asegurándole que no llegaría tarde, imaginad, cómo iba a llegar tarde a nuestra primera reunión con el Ayuntamiento sobre la sede del campo de golf olímpico. Y, cuando yo decía que no iba a llegar tarde, nunca llegaba tarde. Seguramente, ya habría llamado a mi madre o a Michel, todos preocupados, recorriendo miles de veces el camino de mi casa a Vista Chinesa. Era más que probable que me los encontrara a mitad de camino.
Vi de refilón a una persona que bajaba en bicicleta, tan rápido que apenas debió de notar mi presencia. Poco después, levanté la mirada y vi a un guarda forestal. Supuse que me preguntaría si necesitaba algo, pero siguió andando, como si yo no existiera, y confieso que, a pesar del asombro, me sentí aliviada. No quería hablar con nadie, solo deseaba llegar a casa y decir que estaba viva. Casi en la zona del barrio del Horto, se me acercó una pareja a la que rápidamente aparté con la mano, un gesto áspero, dejando claro que no quería contacto, y solo entonces me di cuenta de que llevaba la camiseta rota en pedazos. Al sujetarla, vi las marcas en mi estómago, que subían hasta los brazos. Me llevé la mano a la cara y dolió. Tenía la nariz y el ojo izquierdo hinchados.
Rompí a llorar. Aquel cuerpo sano que subía a Vista Chinesa en mallas de deporte y camiseta, que hacía seis kilómetros en cuarenta minutos, se había convertido en un cuerpo lastimado y frágil, lleno de marcas. Fue entonces cuando dejé de pensar que estaba viva y empecé a preguntarme cómo iba a ser vivir después de aquello, cómo iba a ir a trabajar, comer, darme una ducha, estaba claro que no volvería a conseguir dormir, ni a besar a Michel, ni a follar con Michel, y los hijos que tanto deseaba, cómo iba a hacerlo, estaba viva, pero aún no sabía si la vida sería posible.
Vi a mi padre y a mi hermano subir en coche en cuanto giré a la izquierda al principio de mi calle. No nos cruzamos por poco. Seguí bajando sola unos diez minutos más, andaba muy despacio, con los pies descalzos y arañados. Todavía a lo lejos, vi a una mujer a la puerta de mi edificio. No adiviné de inmediato quién era. Solo cuando me acerqué reconocí el vestido, un vestido que llevaba siempre.
Diana llegó corriendo hasta mí, y sentí que ya podía desconectar, entregar mi cuerpo a otra persona, a esa amiga tan íntima, que me abrazó con fuerza, ternura, que me acogió en su cuerpo esbelto, y por unos segundos perdí la conciencia, que era lo mejor que me podía pasar en ese momento, desvanecerme en sus cálidos y afectuosos brazos.
Me desperté poco a poco, oí su voz llamando a Severino a gritos, que ayudó a cargar conmigo por las escaleras hasta el primer piso. Me dejaron en el sofá, la puerta se cerró de golpe, Severino se había ido, yo me quedé tumbada, esperando. Diana llamó por teléfono y anunció a mi madre, ha llegado Júlia.
Advertí el abatimiento de mi amiga, la espalda arqueada, la mirada perdida. Nos abrazamos y lloramos, como si yo pudiera pasarle un poco de mi cuerpo lacerado y ella, darme a mí un poco de su cuerpo entero. Me preguntó si quería hablar y le respondí con un gesto. Ducha, ¿quieres ducharte? De nuevo, no logré articular palabra. Entonces dijo, vamos y me llevó al baño. Giró el grifo y me calmó, yo me encargo, no te preocupes. Lo único que quería era quitarme la ropa, pero lo único que no quería era quedarme desnuda. La parte que había muerto era mi cuerpo, y mi cuerpo era lo que estaba más vivo, gritando a pleno pulmón.
Levanté los brazos y me quitó la camiseta. El sujetador se había quedado en el bosque. No dejaban de caer lágrimas de sus ojos, y de repente me pidió perdón, naturalmente quería aparentar fortaleza, no quería mostrarse asustada, horrorizada, quería parecer lo más natural posible, infundirme confianza, asegurarme que todo iría bien pronto, pero nada de eso era natural, y entonces se derrumbó. Volvimos a abrazarnos, el agua te calmará, decía, pero debía querer decir, el agua limpiará la suciedad que se ha instalado ahí.
No tenía fuerzas para bajarme las mallas y fue Diana quien lo hizo por mí. Mis muslos estaban tan marcados como la barriga, no sabía si podría lidiar con ese cuerpo que nunca había sido tan mío y al mismo tiempo tan poco mío. Quiero devolverlo, quiero cambiarlo. Este cuerpo ahora es otro. Cuando fue a bajarme las bragas, le sujeté las manos. Tuve vergüenza. Una vergüenza inmensa, como si todos los detalles, incluidos los peores, de lo que acababa de pasarme estuvieran escritos entre mis piernas. Como si, no. Lo estaban. Cualquiera podría desentrañarlos al contemplar mi cuerpo desnudo.
El agua caliente me llevó muy lejos de allí, disolviendo la concreción de mis hombros, de mis piernas. Permanecí inmóvil, los ojos cerrados, durante un buen rato, hasta que el llanto volvió, incontrolable. Con una mano en la pared y la otra en la mampara, me deslicé hasta sentarme. Un momento después, entró Diana. Sus manos en mi cabeza, frotando el champú, fueron mi primera alegría. La segunda, sentir el agua deslizándose por la cara, llevándose la espuma.
Recuperé cierto ánimo y, cuando me di cuenta, intentaba arrancarme la piel con la esponja, esa capa impura, solo quería una piel nueva; aprendemos pronto que la piel se regenera, descama y renace, basta pensar en cuando tomamos el sol o nos exfoliamos. Así que podía, solo tenía que restregarme con fuerza y el mal desaparecería y yo volvería a ser yo, entera.
En cuanto cerré la ducha, oí el timbre de la puerta. Envuelta en la toalla, Diana salió corriendo, preocupada. Abrí la puerta de cristal y me arrojé a los brazos de mi madre, al regazo que había anhelado desde el instante en que había sentido la frialdad metálica de la pistola contra mi cabeza.
Esa fue la primera vez que hablé. No hacía falta que dijera nada, la violación era flagrante en mi cara, en las marcas, pero ella no me había visto llegar, no había visto la ropa rasgada, y quería asegurarme de que lo supiera, así que dije una sola frase y me callé. Recuerdo haberme preguntado si era peor estar en mi lugar o en el suyo, un dolor inalcanzable, la imposibilidad de un sufrimiento físico, palpable, la brecha que nos separaba. Vería a mi madre adelgazar en los días siguientes, pero ella nunca sentiría en su cuerpo la violencia física que yo había experimentado, y no debía de haber peor aflicción que el desconocimiento tangible del dolor de un hijo.
Diana entró en el baño con la cara pálida, decidida, disculpándose conmigo, acababa de llamar a Bruno, nuestro ginecólogo, que recomendó que no me duchara, primero tenía que someterme al examen del cuerpo del delito, no sé cómo no he pensado en eso antes, dijo, y no paraba de repetir, qué mierda, qué mierda. Miré hacia la ducha y vi mis bragas mojadas en el plato. Mi madre me siguió la mirada y lo comprendió. Demasiado tarde.
Quise tranquilizar a las dos, liberar de culpa a Diana, aunque no me hubiera duchado no tenía intención de hacerme ningún examen, dios me libre de entrar en una comisaría, esa historia se acababa allí mismo, una historia mía, nuestra, de nadie más. Era mi intimidad, mi tormento, y cuanto antes pusiera un punto final, mejor. Para ser sincera, continué, no estoy en condiciones de pasar ese examen, no puedo ni llegar a imaginarme tumbada en una cama, alguien tocándome.
Pero Bruno ha pedido que te presentes en dos horas en São Vicente, dijo, tiene que examinarte. Así que no había terminado, pensé, solo era el principio. Salí del baño envuelta en una toalla y fui a vestirme al dormitorio.
—————————————
Autora: Tatiana Salem Levy. Traductora: Mercedes Vaquero Granados. Título: Vista Chinesa. Editorial: Libros del Asteroide. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.



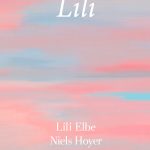


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: