Empecemos diciendo que hay que estar completamente desquiciado para rechazarle a Woody Allen sus memorias. Justo ahora que todo Occidente se recrea con las 4000 páginas de un noruego que nos cuenta que se ha divorciado, y cuya aportación a la cultura contemporánea será justamente el relato interminable de su divorcio y sus camisas, y que miles de autores tienen a bien narrarnos su cotidianidad menos estimulante, novelar menudencias y hacer auténticas epopeyas de ese día preciso en que perdieron un autobús, hay editores en Estados Unidos que rechazan publicar la autobiografía de uno de los directores de cine más importantes de la historia, y ha habido, supongo, editores en España que, a su vez, se han negado a traducir esas memorias. Todo testimonio de aquéllos que han vivido su tiempo desde la fila privilegiada del éxito artístico, político o social, que han conocido, en fin, el secreto de su época y han observado de cerca los engranajes de la Historia, es oro puro para los que vienen detrás, los que estudiarán el pasado o los que simplemente quieran saber de dónde procede uno u otro coletazo social o cultural, esta frase o esta moda o este miedo.
Woody Allen es el núcleo irradiador de buena parte del humor que se ha practicado en medio mundo durante décadas, un humor de masculinidad disminuida, cultura desacralizada y cierta manía en discutir con tu novia mientras caminas por la calle, moviendo mucho las manos. La figura del parlanchín nada viril que vive en la gran ciudad y parece ir a sucumbir ante la agresividad predominante en todas las esferas de la vida, pero que sobrevive porque representa en suma la propia civilización, tiene en Woody Allen su modelo perfecto, depurado, único y sanamente imitado en todos los países, Óscar Ladoire en Opera prima (1980), de Fernando Trueba, por citar uno español.
Dicho esto, la lectura de las memorias de Woody Allen me ha sugerido una verdad nada conveniente para su autor, a saber: que Woody Allen es un bluf. Es difícil entender, precisamente porque prima en nuestro tiempo la autobiografía mítica, el embellecimiento propio a letra armada, cómo alguien nos regala más de 400 páginas de recuerdos y éxitos y consigue, incluso con toda intención, que acabes pensando que lleva medio siglo engañándote. La falsa modestia, tan cuca, aquí resulta reiterativa hasta transformarse en un verdadero desmentido. Sí, amigos, Woody Allen no es tan inteligente ni tan culto ni cree en el cine por sobre todas las cosas. Lo deja claro él mismo.
Empieza la biografía con el obligado repaso familiar, de la cuna a la escuela, con puntuales visitas a Coney Island. Allen era mal estudiante, pero buen deportista. Esto último sorprende y se reiterará más adelante: Allen se considera físicamente bien dotado, y acredita (con no sé qué campeonatos de atletismo y determinada posición feliz en el diamante del béisbol) que él no era un tirillas. Hay fotos en Google que también suscriben su potente condición física.
Enseguida aparecen los asuntos amorosos y, completada la lectura del libro, lleno de amoríos con mujeres bellísimas y de escarceos múltiples y de tonteos y de sexo en plena calle también, vemos nuevamente que el personaje creado por Woody Allen en sus películas dista mucho de corresponderse con una vida vivida en términos similares. Incluso la incapacidad para jugar al póker que vemos en algunas de sus obras oculta de hecho un experto en el juego, capaz de llevarse 15.000 dólares en una sola noche en partidas entre ricos y famosos.
A esto debe añadirse un déficit considerable de lecturas (Allen reconoce no haber leído Ulises, Don Quijote, Lolita, 1984, nada de Virginia Woolf, nada de Dickens… que ya es no haber leído), un déficit igualmente enorme de cultura audiovisual, o el hecho de que, técnicamente, Woody Allen confiese saber hoy sobre cine (como ingeniería, como artilugio sucesivamente mejorado) exactamente lo mismo que la primera vez que se puso detrás de una cámara. Básicamente, Woody Allen tiene un guión y contrata a los mejores técnicos para que la representación de estirpe teatral que prescribe a los actores parezca cine.
Es curioso comparar a Woody Allen con Martin Scorsese. De hecho, Allen mismo da a entender que Scorsese no le tiene en muy alta estima cuando narra su rodaje compartido de Historias de Nueva York, tres segmentos independientes que completaba el trabajo de Francis Ford Coppola. Rodaron juntos una película sin mucho éxito y nunca más volvieron a tratarse. Si uno ve el documental sobre cine de Scorsese, titulado Una viaje personal a través del cine americano, comprueba e intuye que Scorsese sólo vive para el cine, vio y ha seguido viendo todas las películas que podía, analizando cada plano, cada secuencia, cada gesto técnico; ha estudiado, Scorsese, las cámaras, las lentes, la luz, este tráveling, aquel experimento, todo el cine mudo, todo el cine de serie Z… Scorsese es una eminencia o profesional absoluto del arte de hacer películas. Woody Allen es sólo un tipo al que se le ocurren películas y todo un equipo trata de hacérselas. Algunas son en blanco y negro, otras incluso desatienden el montaje (Allen está particularmente orgulloso de la narrativa disruptiva de Maridos y mujeres), pero en ningún caso la pieza audiovisual está por encima de la letra escrita, prelación en la que coincidiría con otro gigante del cine, Fernando Fernán Gómez, que declaró en una ocasión que él lo que buscaba en una película era “la literatura”.
Cuando Allen empieza a narrar su carrera como director de cine sorprende que no tenga nada inteligente que decir sobre hacer películas. También que su método no sea en modo alguno perfeccionista, pues no hay ensayos, e irse a casa a las cinco de la tarde es innegociable. Hacemos cine, pero no nos volvemos locos, parece decirnos. Cuando digo “inteligente”, me refiero a frases siquiera cercanas a aquélla de Robert Bresson en Notas sobre el cinematógrafo: “El cine sonoro inventó el silencio”; a alguna enseñanza, desilusión, epifanía o saber último obtenido después de decenas de películas escritas y rodadas y, en casi todos los casos, también interpretadas. No hay nada de eso. Woody Allen dice que hace planos largos porque así los actores se concentran mejor en sus personajes durante la escena. Ése, muy exactamente, es su nivel. No hay más.
No sorprende, por tanto, que Allen afirme no estar interesado en pasar a la historia, en qué ocurrirá con su legado cuando él muera, no ya por las toxinas que sobre su obra ha esparcido su condición actual de apestado, sino porque realmente su propia obra no le quita el sueño. Ni siquiera ve sus películas una vez montadas.
Al repasar su filmografía, me di cuenta de que algunas de sus películas aún no las había visto, a pesar de considerarme fan suyo y devoto irremediable desde el año 1993, cuando se estrenó Misterioso asesinato en Manhattan, y de ser Annie Hall, con mucha diferencia, la película que más veces he visto en mi vida y cuyos diálogos puedo repetir casi íntegramente. Entonces, al ponerme en el ordenador Broadway Danny Rose (1985), una excelente película, me di cuenta de algo importante: que Woody Allen ya era viejo en los años 80, pues contaba en aquella época, cuando estrenó sus mejores filmes, 50 años. De hecho, me sorprendió el recuerdo que tenía de Misterioso asesinato en Manhattan, que volví a ver, pues yo recordaba a una pareja relativamente joven (esto es, madura sin más) resolviendo un crimen, cuando en realidad Woody Allen tenía en ella 58 años.
Digo que esto es importante porque Woody Allen en realidad es un cómico de éxito que quiso ser dramaturgo (en la estela de Tennesse Williams) y acabó siendo director de cine. El amor que encontramos en su libro (traducido además en número de páginas y anécdotas) por el stand up y el teatro es muy superior al amor por el cine. De hecho, es más interesante todo lo que podemos encontrar en Imdb sobre cada una de sus películas, en la sección llamada “Trivia”, que lo que él mismo nos revela. Prácticamente no dice nada de cada uno de sus títulos, salvo si fue bien o no en taquilla y si se estaba acostando en ese momento con la protagonista. Cualquier director podría, realmente, escribir un libro entero sobre un único rodaje, y a Woody Allen sus grandes películas apenas le dan para dos o tres páginas, mientras que las malas (siglo XXI) figuran resumidas en un párrafo.
Es ahí cuando su frase famosa, falsa modestia entendíamos, según la cual se le considera un intelectual porque lleva gafas y sus películas no dan dinero se revela completamente verdadera. Woody Allen es un amante de las mujeres y, por desgracia, también del dinero, del lujo en realidad, pues desde los primeros años de éxito como cómico su gusto por los coches caros, los áticos espléndidos y las habitaciones de hotel inalcanzables se manifestó alegremente. En un momento dado, se describe a sí mismo como un ciudadano de “clase media”, cuando lo cierto es que ahora vive en el Upper East Side, en una “casa urbana” que, según revela Google nada más preguntar, le costó 26 millones de dólares.
Escrita con 84 años, la lectura de A propósito de nada deriva en muchos casos en sensaciones adolescentes, como de alguien con preocupaciones tan banales como sólo pueden tenerse con 15 años o una fortuna en el banco.
Woody Allen es un bluf, amigos; y un genio.
-

Casablanca o el cine como testimonio, por Francisco Ayala
/abril 29, 2025/El novelista y ensayista granadino llevó con frecuencia sus reflexiones a la prensa. En este caso, desde el exilio en Latinoamérica, escribe un artículo sobre los valores políticos de la película Casablanca, hoy convertida en clásico, pero que en aquel momento sólo hacía un año que se había estrenado. Sección coordinada por Juan Carlos Laviana. ****** Pero a quien le interese no tanto juzgar de la eficacia de la propaganda como de la calidad de los testimonios que suministra —prescindamos aquí de todo juicio estético, no susceptible de generalizaciones ni, por lo tanto, aplicable en bloque a una multitud de obras…
-

La autoficción engaña
/abril 29, 2025/La creación literaria siempre bebe de lo vivido. La poesía es un buen ejemplo de ello. Pero el asunto es que cuando uno se imbrica en la narración, se puede entremezclar lo autobiográfico. Para que la autoficción funcione, las dosis combinadas de lo vivido y lo autobiográfico deben estar bien compensadas. En buena medida, debe respirar algo poético, siempre y cuando consideremos que la memoria es poesía. Marina Saura se vale de viejas fotografías para poner en marcha los resortes de la memoria, con lo que este libro se centra en diversos momentos no hilados, salvo por la voz que…
-

Cinco poemas de José Naveiras
/abril 29, 2025/Este poemario es una panorámica que refleja la convivencia del ser humano con el medioambiente; una mirada imaginaria y cruda que nos aporta la naturaleza y el colapso al que se acerca. Los bosques y ríos habitan sus lugares en colores imposibles para otorgarles una voz escombraria, llena de imágenes reconocibles por la realidad a la que sometemos a nuestro planeta. En Zenda reproducimos cinco poemas de De lo que acontece a la orilla del caudaloso río que atraviesa nuestra ciudad (Ya lo dijo Casimiro Parker), de José Naveiras. ***** Acontecimiento II Los perros rojos siempre observan el norte, desde…
-

Una historia real en la ficción
/abril 29, 2025/Esta es la historia de un niño de diez años que sobrevive a las ausencias y descubre el mundo por sus propios medios, que relata la dificultad de convivir con las restricciones, las amenazas y la tradición de amistades impostadas en una sociedad anclada en casi 40 años de dictadura militar. En este making of Robertti Gamarra reconstruye el origen de Secreta voluntad de morir (Huso). ***** Los sucesos que describe Secreta voluntad de morir tienen mucho que ver con eso. El trasfondo de la historia, la muerte del general Anastasio Somoza Debayle (ex presidente de Nicaragua) en Asunción, Paraguay,…





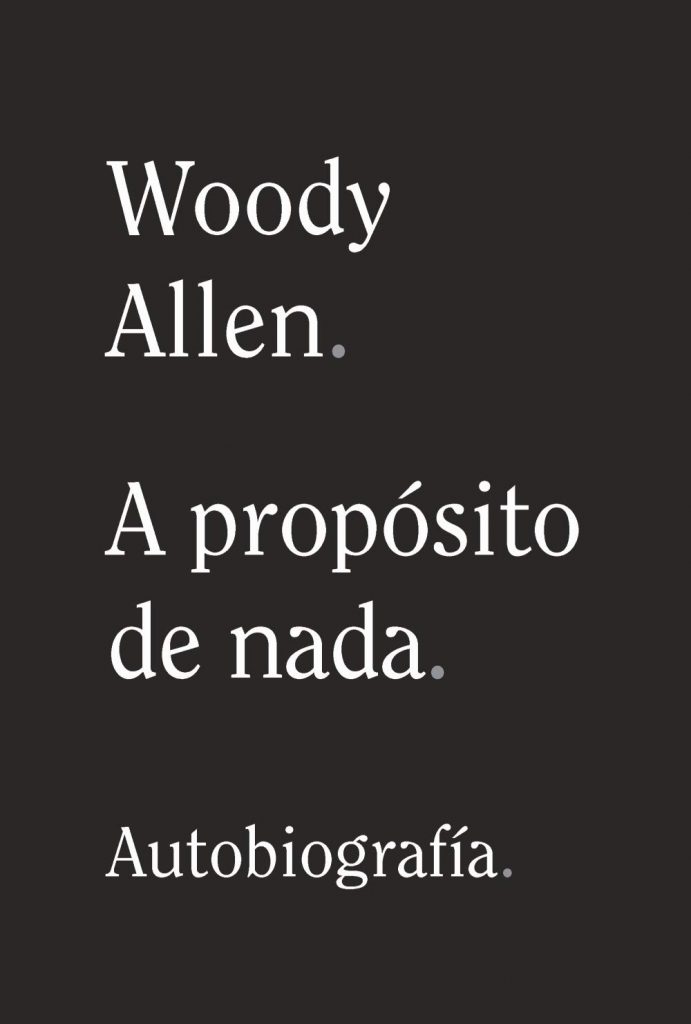



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: