Dicen que Luis Rosales era un hombre aquejado de una melancolía perpetua, heredera de una culpa que no le pertenecía pero que, aun así, le costaba no asumir. Procedía de los tiempos aciagos en los que quiso, y no pudo, salvar de la muerte a uno de sus mejores amigos. Ocurrió en el verano de 1936, cuando la guerra acababa de empezar y Federico García Lorca era presa codiciada por los sublevados granadinos. Rosales, que militaba en Falange y pertenecía a una familia reconocida y apreciada por los altos estamentos de la capital andaluza, le ofreció su casa para que se refugiase, convencido de que nadie tendría el atrevimiento de apresarlo si se encontraba bajo la protección de una estirpe tan reputada. No sólo fallaron sus previsiones, sino que Rosales tuvo que ver cómo uno de sus hermanos, Antonio, denunciaba la presencia de Lorca en el domicilio familiar y propiciaba su detención y su posterior fusilamiento. Cuando estas noticias llegaron al bando republicano, se dijo que el propio Luis había sido partícipe de aquella delación y se vertieron sobre él acusaciones injustas y precipitadas que no hicieron sino incrementar la pena negra que ya invadía su ánimo tras el final aciago aquél a quien había pretendido blindar de todo mal. Con el paso de los años, escribiría un poema que tituló «Autobiografía» y cuyos dos últimos versos —« […] sabiendo que jamás me he equivocado en nada, / sino en las cosas que más quería»— son el testimonio velado de una frustración que ni siquiera la escritura pudo exorcizar del todo.
Como consecuencia de aquella estigmatización falaz, no siempre se consideró a Luis Rosales como el estupendo poeta que realmente fue. Su identificación con el franquismo hizo que, al igual sucedió con otros poetas de su generación, se ponderasen su biografía o su adscripción ideológica por encima de los méritos de los que hizo gala su obra. Formó parte de esa generación que, como señaló Andrés Trapiello en Las armas y las letras, ganó la guerra civil pero perdió la historia de la literatura, por más que no incurriese nunca en beligerancias patrióticas y que ya en 1937 escribiese un poema titulado «La voz de los muertos» en el que rendía honores a los fallecidos de ambos bandos. Era aquélla una larga oración fúnebre inspirada en parte por el asesinato de Lorca y en parte por el de Joaquín Amigo Amado, catedrático de Filosofía y miembro del grupo de intelectuales que había puesto en marcha la revista Gallo, una publicación literaria en la que había jugado un papel importante el mismo Lorca y en cuyas páginas llegó a colaborar Salvador Dalí. A Joaquín Amigo lo asesinaron los republicanos en Ronda casi al mismo tiempo que los franquistas disparaban contra Federico en Granada. «La voz de los muertos» quería proponer un canto a la reconciliación, pero sus versos deslizaban la agria constatación de un desencanto irreversible. Que dos de sus compañeros más apreciados fueran víctimas de los dos bandos en liza durante el conflicto sembró en su conciencia un pesimismo que arrastraría sin remedio hasta el final de sus días y que procuró aplacar, sin éxito, con una vida social intensa que le procuró los honores de las instancias oficiales, pero no le hizo acreedor de esa redención íntima que no conseguiría nunca.
De Luis Rosales y sus cuitas me hablaba el poeta Fernando Beltrán la mañana de verano en que, paseando por el barrio de Argüelles, me llevó hasta la esquina de Princesa con Altamirano y me hizo descender por la acera izquierda de esta última. Se puso a contarme lo de cierta noche del año 1949 en que Rosales regresó a su domicilio algo más alicaído que de costumbre. Le habían salido mal las cosas aquel día, o quizá los encuentros que había mantenido a lo largo de la tarde no se habían resuelto de la forma que él había esperado. Quizás había bebido algo más de la cuenta y la mezcla del alcohol con la frustración hundía aún más su ánimo. Al aproximarse a su portal, alzó la vista y vio que todas las ventanas de su piso estaban encendidas, lo que significaba que aún no se había detenido la vida al otro lado; que entre los muros acogedores del hogar le esperaba una familia que aún le recibiría y le daría las buenas noches antes de envolverse entre las sábanas y aguardar el amanecer del día siguiente con la esperanza de que el calendario deparase unas expectativas nuevas que paliaran las que acababan de frustrarse. Esa misma noche —quizá tras saludar a los suyos y recibir su afecto e intercambiar con ellos unas palabras acerca del desarrollo de la jornada— se sentó en su escritorio para alumbrar estos versos:
Al día siguiente,
—hoy—
al llegar a mi casa —Altamirano 34— era de noche,
y ¿quién te cuida?, dime; no llovía;
el cielo estaba limpio;
—«Buenas noches, don Luis» —dice el sereno,
y al mirar hacia arriba,
vi iluminadas, obradoras, radiantes, estelares,
las ventanas
—sí, todas las ventanas—.
Gracias, Señor, la casa está encendida.
El poema se titula «Siempre mañana y nunca mañanamos» y forma parte del libro La casa encendida, que Rosales escribió en sólo una semana —al calor de la visión de sus ventanas iluminadas— y publicaría ese mismo año, aunque alumbraría una nueva versión en 1967 y no dejaría de reescribirlo durante toda su vida. Es uno de los títulos fundamentales de la literatura española de posguerra, pero fue también la obra que marcó un antes y un después en su carrera. Escrito en verso libre, sin estrofas, y concebido como una composición unitaria, sus palabras entremezclan el lirismo con la narración y van abriendo paso a una nueva voz que se fortalecería en años siguientes y funde el existencialismo con la pura imaginación. «Y ahora vamos a hablar, ¿sabéis?, vamos a hablar, / como si hubiera empezado el deshielo / y ya estuviese circulando la misma sangre en nuestros corazones». Es el monólogo desencadenado de una voz atormentada que busca refugio y consuelo y compañía, y que cree haberlos encontrado en la superficie inexplorada y prometedora del folio en blanco. Uno se imagina a Rosales indagando en el lenguaje a lo largo de aquellos días con un apasionamiento asombrado y febril, su rutina de náufrago metódico ligeramente alterada por esa irrupción de la literatura en la vida, por esa búsqueda de interlocutores fantasmales en los que reconocerse, a los que rendir y exigir cuentas por lo vivido, a los que demandar respuestas o consuelo ante lo que estuviera por venir. «[…] vamos a hablar, ¿sabéis? ¡vamos a hablar!, / hasta que puedan conocerse todos los hombres que han pisado la tierra / hasta que nadie viva con los ojos cerrados, / hasta que nadie duerma.»
Vuelvo a pasar por la calle Altamirano siempre que mis pasos me llevan hasta sus alrededores. Me gusta bajar la calle lentamente, emulando aquel paseo que di con Fernando Beltrán en un verano que va quedando cada vez más lejos, y detenerme al llegar al número 34 y alzar la vista como hizo Luis Rosales en aquella noche desabrigada de 1949. Nunca pierdo la esperanza de encontrarme, como le ocurrió a él, la promesa acogedora que sólo puede brindar una casa encendida.
-

Elogio del amor, el canto a la vida de Rafael Narbona
/abril 17, 2025/Narbona se ha enfrentado con el dolor, la muerte de su padre, cuando era joven, por un infarto, el suicidio de su hermano, y ahora la enfermedad de su mujer. En la presentación del libro el pasado martes nos habló del dolor, pero también del amor y lo hizo a través de su pasión por sus perros, por la Naturaleza que contempla cuando sale a pasear con su mujer, Piedad, por su pasión docente, cuando era un profesor comprometido con los chicos, donde lo académico pasaba a un segundo plano y triunfaba el humanismo. Esa forma de ser que se…
-

Una normativa veterinaria criminal
/abril 17, 2025/El nombre del ministro lo he anotado para que no se me olvide: se llama Luis Planas y es titular de Agricultura, Pesca y Alimentación. Lo tengo por si un día debo ir a agradecerle, a mi manera, que mis perros Sherlock y Rumba mueran antes de tiempo.
-

Narrativas Sherezade de Rebecca West
/abril 17, 2025/En la segunda parte de Cordero negro y halcón gris (1941; Reino de Redonda, 2024; Traducción de Luis Murillo Fort), un viaje de (auto) descubrimiento a través de la desaparecida Yugoslavia se convierte en una búsqueda mágica de la alteridad, plena de personajes memorables e ideas reflexivas contra el racismo, la codicia o la explotación: “[El ciego comenzó a cantar] un himno de adoración que no trataba de obtener la salvación mediante el hecho de adorar (…), se regocijaba porque la muerte había sido burlada y el destruido vivía. Una vez más, el sol parecía formar parte de un resplandor…
-

Te elige: El imposible libro que Miranda July no sabía que estaba escribiendo
/abril 17, 2025/En una estructura anular, el punto de partida es el bloqueo creativo que le impide a Miranda July terminar el guion de lo que posteriormente fue su segunda película, El futuro (2011), cuyo rodaje cierra de manera imprevista el texto. La metacreatividad se erige en el marco narrativo de la obra, debido a que el proceso del making of de esa película hilvana una estructura oscilante entre el documental y la autometaficción, incluyendo un encuentro con el actor Don Johnson. Atrapada entre la rutina y el estancamiento creativo, se adentra, casi por casualidad, en la lectura de los anuncios del…




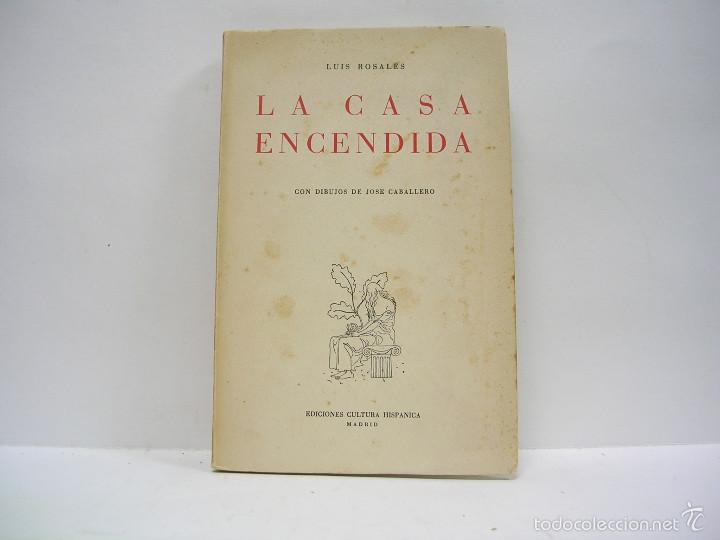




Estupendo e interesante artículo, que agradece mi corazón lector. Añadiría solamente -aunque seguramente no hace falta- que el “siempre mañana y nunca mañanamos” es un verso de Lope.