Lo raro es vivir
Al ver La reina de las nieves, el emocionante documental de Mariela Atriles sobre Carmen Martín Gaite que TVE emite dentro del ciclo Imprescindibles, recuerdo cuánto me intrigó, a mis catorce años, la dedicatoria que figura al inicio de Caperucita en Manhattan: «Para Juan Carlos Eguillor, por la respiración boca a boca que nos insufló a Caperucita y a mí, perdidas en Manhattan a finales de aquel verano horrible.» En aquel mundo de mi adolescencia todavía no teníamos noticias de Internet y no era sencillo investigar las vicisitudes biográficas de una escritora, por mucho que se prodigase o por muy de moda que estuviera. Me había olvidado por completo de aquel extrañamiento juvenil, porque no entraba en mi cabeza que un verano pudiera ser horrible, mucho menos si transcurría en una ciudad tan poblada de atractivos como Nueva York, y lo evoco ahora que, veintiséis años después, este documental me ofrece en bandeja la respuesta. Cómo podía imaginar el chaval que yo era entonces que aquella narración tan fresca —y, a su manera, irreverente—, aquella fábula contemporánea que trocaba en rascacielos los árboles del bosque y convertía al lobo feroz en el ambicioso dueño de una pastelería, había empezado a gestarse en plena digestión de una tragedia. Cómo va nadie a suponer que una historia así esconde el dolor por la muerte de una hija, meses de depresión encerrada en una casa que ha dejado de ser hogar para transformarse en cárcel, una huida que se disimula bajo la coartada de un viaje profesional, el auxilio discreto de un amigo ilustrador que, para entretener a aquella madre resignada a convivir con su desdicha, le habló de un proyecto en el que estaba trabajando y que consistía en una revisión contemporánea del célebre cuento de la niña y el lobo. Esto ocurrió en torno a 1986 y Caperucita en Manhattan se publicó en 1990. Los jóvenes de mi generación la leímos cuatro o cinco años más tarde —era una de las lecturas obligatorias de primero de BUP, si no recuerdo mal—, sin sospechar nada de aquello porque aún no sabíamos del poder curativo que pueden llegar a atesorar la ficción y las palabras. Las horas que pasé enfrascado en aquellas páginas son uno de los recuerdos más gratos que he conservado nunca de esa época, y por eso cuando viví en Salamanca y levantaron allí una estatua en homenaje a Martín Gaite me gustaba pasar de vez en cuando por sus alrededores, a modo de agradecimiento silencioso. Por aquellas mismas fechas, lo sé porque habían pasado pocos meses desde su fallecimiento, leí otra de sus novelas. Figuraba en ella un párrafo que me ha venido acompañando desde entonces: «Es que todo es muy raro, en cuanto te fijas un poco. Lo raro es vivir. Que estemos aquí sentados, que hablemos y se nos oiga, poner una frase detrás de otra sin mirar ningún libro, que no nos duela nada, que lo que bebemos entre por el camino que es y sepa cuándo tiene que torcer, que nos alimente el aire y a otros ya no, que según el antojo de las vísceras nos den ganas de hacer una cosa o la contraria y que de esas ganas dependa a lo mejor el destino, es mucho a la vez, tú, no se abarca, y lo más raro es que lo encontramos normal.»
Una familia vasca
A Borja Ortiz de Gondra me lo presentó Elvira Lindo, hace un par de años, a las puertas del Palacio de la Moncloa. Lo inusual de la circunstancia hizo que entre los dos se estableciera una pequeña complicidad que, pese a que no hemos vuelto a vernos desde entonces, se ha ido consolidando a través de mensajes telefónicos, comentarios mutuos en redes sociales y, recientemente, unos pocos correos electrónicos que hemos intercambiado a propósito de su primera novela. Nunca serás un verdadero Gondra (Random House) llegó a las librerías hace unas semanas y es un regreso a la intrahistoria familiar de la que ya se había ocupado en sus últimos libretos teatrales —Los Gondra (una historia vasca), que le valió en 2018 el premio Max a la mejor autoría dramática, y Los otros Gondra (relato vasco)— y que ahora adquiere nuevas dimensiones en un texto que cabalga entre la realidad y la ficción, explicitando sólo en apariencia dónde termina la una y empieza la otra. Si nunca es fácil ponerse a hacer literatura con los materiales que pertenecen a las esferas más íntimas, lo es menos aún cuando el punto de partida se focaliza en un gran silencio, un agujero negro cuyo contenido se ignora pero que, sin embargo, desencadena y condiciona todo cuanto sucede a su alrededor. Ese vacío omnívoro anuncia su presencia en las primeras páginas y se extiende sobre toda la narración —rica y procelosa, y también aventurera en tanto que constituye una exploración en toda regla de las posibilidades del género—, que al mismo tiempo que disecciona una peripecia íntima bosqueja un gran retrato colectivo de un lugar y una época, la Euskadi atrapada en la espiral etarra, que arroja sus luces más esperanzadoras y sus sombras más inhóspitas. «Has escrito la novela que cualquiera querría escribir», le dije uno de estos días. Creo que él se lo tomó como un cumplido, pero en realidad se lo hice saber con toda la admiración y todo el orgullo que da sentirse cómplice de personas que son capaces de alumbrar un libro como éste.
Una historia sin final
En un capítulo de Yoga (Anagrama), Emmanuel Carrère evoca el impacto que en su juventud le causó uno de los cuentos incluidos en el volumen Historias del antimundo, de George Langelaan. Se trata del relato titulado «Vuelta a empezar», que comienza con un anciano agonizando en la cama de un hospital. Lo rodean médicos y enfermeras, cuyas voces llegan a sus oídos difuminadas, y nota cómo le clavan una jeringuilla en el brazo y cómo le introducen un tubo por la boca. Escucha voces de sus familiares y poco a poco todo desaparece a su alrededor, salvo su conciencia, que es quien lo alerta de que sus percepciones sensoriales han desaparecido, lo que es un claro indicio de que ha llegado su hora. No sabe si se encuentra en el velatorio o si ya le han dado sepultura, pero no alberga la menor duda de que está muerto e intuye que eso que le permite dudar, mantener una actividad mental plena ahora que su vida ya no es tal, es justamente lo que las religiones llaman alma. Le resulta intolerable —¿a él o a su alma?, quizá sólo a la segunda, puesto que en un sentido estricto él ya no existe— la idea de pasarse la eternidad atrapado en una oscuridad irreversible. Piensa que lo más apropiado sería intentar adormecerse, y con ese fin se pone a contar ovejas. Cuando llega a los 998 millones, hace cálculos y descubre que el tiempo que ha invertido en el esfuerzo debe de rondar los treinta años, pese a que para él no haya transcurrido más de media hora. Tras plantearse en qué puede invertir su imaginación ahora que dispone de todo el tiempo del mundo, razona que él mismo —es decir, su conciencia, o su alma— no deja de ser un preso atrapado en medio de la nada, y que el deber moral de cualquier preso es tratar de escapar. Así que imagina que excava un túnel, un pasadizo que une Inglaterra y Francia por debajo del Canal de la Mancha. Cuando al fin completa la tarea —y el proceso es arduo, porque en su fabulación «no se salta ninguna etapa, si una tarea requiere diez obreros él será por turnos cada uno de ellos. Es el buzo cuyo tubo de oxígeno se desgarra y es el hombre rana que salva de ahogarse al buzo. Él es todos, está en todas partes, dispone de todo el tiempo.»—, han pasado unos pocos milenios y entonces se siente con fuerzas suficientes para emprender la construcción de una ciudad aún más grande que Brasilia. Vuelve a ocuparse de absolutamente todos los asuntos: del diseño de las alcantarillas y del adoquinado de las calles, de los cimientos de los edificios y de los picaportes de cada puerta. Culminado con éxito este nuevo empeño, unos cuantos siglos después, la pura lógica lo lleva a concluir que su siguiente cometido ha de ser el de crear vida. Se concentra con todas sus fuerzas para engendrar una célula que se divide en dos. Éstas se dividen a su vez, iniciando una reacción en cadena que acaba desembocando en algo parecido a un cuerpo rudimentario. De pronto descubre que tiene boca, que poco a poco se van conformando unos órganos, un sexo, todos los atributos que definen la corporeidad. Se nota flotando en un medio cálido y líquido que, de pronto, se vacía. «Traga agua, pero no se ahoga. Penetra en un túnel oscuro, caliente y pegajoso. Ahí no puede respirar: no es de extrañar que tantas personas lo revivan en sus pesadillas. Oye ruidos, voces. Ahora estos ruidos están más cerca, estas voces que se amortiguaban cuando estaba muerto. O más bien es él quien está más cerca. El túnel se transforma en un tobogán. Resbala. Un gran resplandor le ciega. Es la salida. Su madre empuja, su madre grita. Él ha llegado. Ahora es él quien grita. Su vida comienza.»
-

Los jazmines de Sevilla
/abril 24, 2025/Cierto día, cercana la navidad de 1995, me encontré con el escritor y periodista Antonio Burgos en el restaurante Lucio de Madrid. No nos conocíamos en persona, así que nos saludamos con mucho afecto, y al detenerme frente a él estreché la mano que me ofrecía y le dije: «Envidio tus Habaneras de Sevilla…
-

Las apuestas de riesgo del mundo de la edición independiente
/abril 24, 2025/El equipo de Sexto Piso en Madrid en 2024: Gabo (perro), Santiago Tobón, Noelia Obés, Paulina Franco, Jose Hamad y Cristina Franco. Crédito: Sexto Piso. Claramente, la apuesta ha sido un acierto. Actualmente Sexto Piso mantiene sedes en la Ciudad de México y Madrid, cuenta con 35 empleados fijos y publica 50 títulos al año. Además, opera una empresa de distribución en América Latina. En los últimos veinte años Sexto Piso se ha dado a conocer por importar libros del todo el mundo al mercado de lengua castellana. De hecho, el 80% de sus títulos son traducciones, Tobón dice, muchas…
-

Gótico es miedo y es amor
/abril 24, 2025/De entrada, se nos muestra un plante distópico en el que una estatua arquitectónica, que se asemeja a la Estatua de la Libertad, se halla bajo las aguas. La construcción de la misma, con obreros llenos de sudor y desdichas, y el sentido alegórico de su final bajo las aguas, por culpa de la subida de los océanos, nos presentan las principales intenciones de la autora: hablar de los perdedores y del sufrimiento, de la tiranía de las pirámides sociales, de la lucha, preciosa e imprescindible, y posiblemente inane, por algo que, a falta de un término menos ambiguo y…
-

Vida secreta de un poeta
/abril 24, 2025/Casi dos siglos y medio después de la publicación de esa biografía monumental, que serviría como modelo para tantas otras —con buen motivo es tomada como la primera biografía moderna—, todos hemos leído las suficientes biografías con detalles, también, dolorosamente humanos como para dejar de sorprendernos si hasta el poeta más sensible confiesa que ha vivido. Y, sin embargo, debo reconocer que Luis Antonio de Villena, excelente poeta, excelente narrador y, me parece, excelente biógrafo en la línea de Boswell por añadidura, me ha cogido por sorpresa al mostrar de qué manera su amigo Francisco Brines vivió también. No es,…


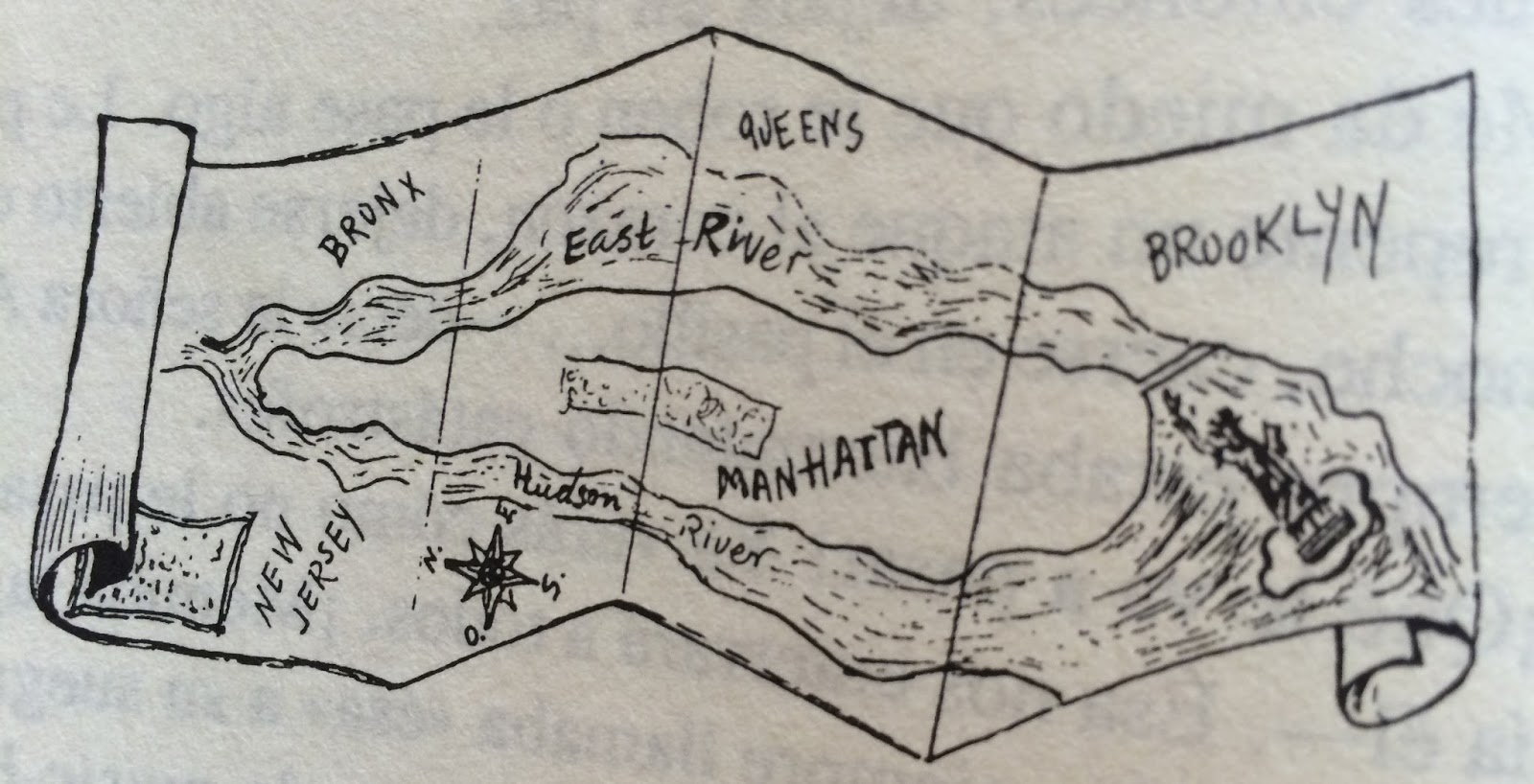



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: