Este libro de memorias de W.B. Yeats repasa sus años de formación a principios del siglo XX en Dublín, Londres y París en compañía de pintores, literatos y otros miembros de las incidentes vanguardias. Zenda adelanta la introducción escrita para esta edición, firmada por Ismael Belda.
***
1
Entre 1895 y 1896, Yeats pasó mucho tiempo en París y, aunque apenas hablaba francés, llevó una intensa vida social. Trató de ayudar a Maud Gonne, la activista y actriz irlandesa, a fundar una sociedad del movimiento Joven Irlanda (Young Ireland) en Francia; conoció a August Strindberg, que iba en busca de la piedra filosofal; conoció al también irlandés John Synge, autor de El galán de Occidente; practicó la magia; visitó a Verlaine en la miseria de su último domicilio, en el número 18 de la rue Descartes; se reunió con unos seguidores del ocultista Saint-Germain para tomar hachís y hablar sin parar; fue al teatro, y le presentaron a un buen número de artistas y poetas. Entre ellos, por ejemplo, a un tal Max Dauthendey, pintor y poeta alemán. Cuando Yeats le preguntó si pensaba poner en pie cierto poema dramático suyo, le dijo, indignado: «Solo podrían representarlo actores ante una pared de mármol negra y con máscaras en las manos. No deben ponerse las máscaras, pues eso no expresaría lo suficiente mi desprecio por la realidad». Ese era el ultrarrarificado ambiente del fin de siècle europeo. Aquellos hombres y mujeres —algunos grandes artistas o poetas, otros no— eran los últimos de una especie en extinción, y París era el parque temático del simbolismo.
La frase se ha hecho famosa. En parte, se refiere al final del simbolismo y a la llegada de lo que más tarde se dio en llamar «vanguardias», pero también anuncia una oscura época del mundo y una oscura época en la vida de Yeats: el final de su juventud y el inicio de una travesía por el desierto que no terminaría hasta veinte años después. Los poetas, según Yeats, habían renunciado «al derecho de considerar todas las cosas del mundo como un diccionario de tipos y símbolos»; ahora querían hablar de las cosas en sí mismas, y no de la esencia de las cosas. Yeats sentía que estaba despertando de un largo sueño, y no era un despertar agradable.
2
En 1938, el último año de su vida, escribió uno de sus poemas cortos más memorables. Está lejos tanto de la extraordinaria tensión imaginativa y conceptual de sus grandes poemas de madurez como de los dioses celtas de sus primeros poemas. Se trata de una mera enumeración de escenas en las que estuvo presente. Es también el único poema suyo donde se menciona el nombre de Maud Gonne, la mujer de la que estuvo enamorado gran parte de su vida. Se titula «Cosas bellas y elevadas»:
Cosas bellas y elevadas; la noble cabeza de
O’Leary;
mi padre en la escena del Abbey, ante una turba
enfurecida.
«Esta tierra de santos», dijo, y luego, mientras se
apagaban los aplausos,
«de santos de escayola»; su hermosa y malévola cabeza
echada hacia atrás.
Standish O’Grady sosteniéndose entre las mesas
y dirigiéndose a una audiencia de borrachos con
palabras sin sentido;
Augusta Gregory sentada a su gran mesa de ormolú
cerca de su octogésimo cumpleaños: «Ayer ese amenazó
con matarme;
le dije que cada tarde de seis a siete estoy sentada a esta
mesa,
con las persianas subidas»; Maud Gonne en la estación
de Howth esperando un tren,
Palas Atenea en aquella espalda recta y aquella cabeza
arrogante: todos los dioses del Olimpo; algo que jamás volvió
a verse.
Es un poema hecho de cabezas. El original no tiene rima y parece una lista de cosas de las que el poeta no quería olvidarse. Rostros que han pasado por su vida y que ya no volverán. Como si se dijese: «Yo he visto eso. Estuve allí. Aquello existió. No fue un sueño». Ese es el impulso que le llevó a escribir El temblor del velo. John Ashbery, el último heredero de la gran tradición del romanticismo poético anglosajón a la que perteneció Yeats, dijo una vez que la única sorpresa para la que no se puede estar preparado es la sorpresa de hacerse viejo. Yeats empezó a experimentar ese común asombro en 1922, el año en que escribió este libro, poco después de casarse por primera (y última) vez, a los cincuenta y dos años. Para entonces, era un poeta de fama mundial (al año siguiente le dieron el Nobel); el matrimonio le había traído la paz y la serenidad que había anhelado toda su vida y, de forma insospechada, también le había permitido crear un sistema de pensamiento coherente; Irlanda, aquel mismo año, se había convertido en el Estado Libre Irlandés, con el propio Yeats como senador… Todos sus viejos deseos se cumplían uno detrás de otro. Y, sin embargo, de pronto se sentía viejo y sin fuerzas para hacer nada. Irlanda, o más bien el mundo, no era «un país para viejos», como dijo en «Navegando hacia Bizancio». Ese mismo año, su padre murió en Nueva York, lejos de Irlanda y de su familia, sin haber escrito sus memorias, como Yeats soñaba que hiciese. Era el momento de echar la vista atrás y, quizá, de buscar algún sentido en todo aquel amontonamiento de máscaras y talismanes.
El temblor del velo narra la educación sentimental, intelectual y espiritual de un extraordinario poeta durante los últimos años del siglo XIX. Cuando se publicó, en 1922, Arthur Symons, uno de los figurones del simbolismo anglosajón, dijo que era lo mejor que Yeats había escrito. Probablemente influyó en ese juicio el que Symons apareciese en el libro, pero lo cierto es que la escritura nerviosa y despojada de El temblor del velo es una ventana abierta sobre la juventud de su autor y del siglo XX, que nos permite remontarnos al crepúsculo finisecular en que se gestó su sensibilidad poética más perdurable. Fueron los años del simbolismo, de la teosofía, de la política nacionalista, del Irish Literary Revival, del espiritismo y del Abbey Theatre, y, al leer este libro, como ocurre con las vidas de otros artistas, uno siente vértigo ante la increíble profusión de actividad. ¿Cómo se podía pertenecer a tantos clubes, conocer a tanta gente, pronunciar tantas conferencias, escribir tantísimas cartas, hacer tantos viajes a uno y otro lugar del mundo, dirigir un teatro, llevar a cabo todo tipo de reuniones políticas y, aun así, escribir una obra de un volumen considerable (por no hablar de su calidad)? Nuestra credulidad se tambalea.
3
William Butler Yeats nació en Dublín en 1865. Su padre, John Butler Yeats, fue un pintor de notable talento que toda su vida mantuvo a su familia en el límite de la pobreza. Su madre, Susan Mary Pollexfen, procedía del condado de Sligo, que para Yeats fue siempre el origen de sus ideas sobre la Irlanda de la imaginación. Susan conocía numerosas historias tradicionales, sobre hadas y sobre bandidos de la vieja Irlanda, y la mente de Yeats quedó marcada por esa mujer más bien callada que pasó parte de su existencia enferma.
En un primer momento, Yeats quiso ser pintor, y el comienzo de su sensibilidad artística está moldeado por los prerrafaelitas, aquellos pintores y poetas-pintores que formaron una hermandad en 1848. La imaginación prerrafaelita rechazaba la relativa sencillez de las composiciones neoclásicas y quería volver al minucioso detalle y a las composiciones complejas del Quattrocento. En sus mejores exponentes, una extraña cualidad mítica, unida a la profusión de precisos detalles, dota a las pinturas prerrafaelitas de la consistencia de sueños vívidos, y esa es una cualidad que comparten con muchos de los primeros poemas de Yeats. William Morris, escritor, arquitecto, impresor, pintor, diseñador textil, teórico del socialismo y unas cuantas cosas más, ligado a los prerrafaelitas, era amigo de John y frecuentaba la casa familiar de los Yeats, que se habían marchado de Irlanda en 1867. Yeats se hizo socialista influido por él y siempre lo consideró uno de sus poetas predilectos.
Por otra parte, estaban Oscar Wilde y Walter Pater. Ellos dieron forma al esteticismo del fin de siglo británico y se convirtieron en referentes del joven Yeats. Wilde fue su amigo y su modelo en muchos ámbitos, y en El temblor del velo figura de manera destacada el cruel y estúpido proceso del que fue víctima, una crucifixión pública que marcó el principio del fin de una época. Wilde influyó en el curioso dandismo que Yeats afectó durante buena parte de su vida, y también en sus ideas estéticas, pero es importante señalar que Yeats nunca creyó en lo que se llamó «arte por el arte». Para él, la literatura tenía una naturaleza moral. La poesía no debía ser un fin en sí misma, sino el vehículo de lo que él llamaba «la vida heroica»: los actos donde el bien y la belleza son idénticos. «Todo arte —escribe Yeats en 1902— es, en última instancia, un intento de condensar, a partir del evanescente vapor del mundo, una imagen de la perfección humana, por mor de esta misma, y no por mor del arte». Aun en mitad del decadentismo simbolista, siempre tuvo la voluntad de librarse de todo lo recargado y sobrante. Quería encontrar belleza no en las cosas alejadas e imposibles sino en «las pobres cosas tontas que no viven más que un día». Hay una progresiva depuración en su poesía que quizá se nota antes en su prosa, particularmente en los maravillosos relatos de El crepúsculo celta, y que tiene en El temblor del velo un singular ejemplo. En los borradores de sus poemas puede verse revisión tras revisión, y a menudo la versión final guarda poca relación con la primera, pero siempre buscó «las palabras naturales en el orden natural». Es lo que los poetas del Renacimiento llamaban sprezzatura. En uno de sus más famosos poemas tempranos, escribió: «Un verso puede llevarnos horas quizá, / pero si no parece el pensamiento de un instante, / nuestro coser y descoser no ha sido nada».
De cualquier forma, Yeats es muchos poetas diferentes. Y él mismo sentía una fuerte división de su yo en distintas personalidades. Las dos más importantes, el hombre de acción y el contemplativo, aparecen en su obra representados por dos personajes que son versiones de su propia incapacidad para enfrentarse al mundo: Michael Robartes y John Aherne. «Yo soy una flecha sin plumas —le dice Aherne a Robartes—, y tú eres una flecha sin punta». Uno de los sufrimientos propios de la juventud es la sensación de encontrarse dividido y disgregado, y de sufrir una guerra entre las distintas partes. Para Yeats, el deseo de individuación, de reconciliación entre las diversas partes, es el motor central de su vida y de su obra. Una frase aparece una y otra vez en diarios y cartas: «Martillear los pensamientos hasta convertirlos en uno».
Es entonces cuando comienza su larga relación con distintos grupos esotéricos. En primer lugar, la Sociedad Teosófica, dirigida por madame Blavatsky, y, después, la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Una de las ideas centrales de la teosofía es que el ser humano es algo inacabado y multidimensional. Lo que llamamos alma o identidad personal no nos viene dado, sino que es necesario construirlo, crear una unidad a partir de los fragmentos de los que estamos hechos. Blavatsky es un personaje significativo en El temblor del velo, y en el relato de Yeats de sus andanzas ocultistas se aprecia, por una parte, su escepticismo preventivo y, al mismo tiempo, su deseo de creer; todo ello relatado con su particular sentido del humor, que se aprecia aquí más que en ninguna de sus otras obras. Este mundo hermético estaba lleno de personajes extravagantes y de farsantes, pero las experiencias de Yeats en su seno dotaron a su pensamiento de certezas que no habría podido encontrar de otra forma. Su implicación con la teosofía le ayudó a conservar la cordura durante su ferozmente infeliz juventud y quizá también le ayudó a distinguir qué partes de sus distintos yoes poéticos debían sobrevivir y cuáles no. Pero, a la vez, supuso un enorme gasto de tiempo y de energía, y John Yeats, que nunca albergó ninguna duda sobre el genio poético de su hijo, solía quejarse de que malgastaba en asuntos triviales el tiempo que debía dedicar a la poesía.
No fue esta la única ocupación que supuso un obstáculo para su labor creativa. En 1889, a los veinticuatro años, conoció a Maud Gonne, una joven rica y libre, comprometida con el movimiento independentista irlandés. Era llamativamente alta y, según varios testimonios, producía una sensación de amplitud blanca y rosada. Entre sus convicciones, destacaba un histérico antisemitismo. Nos dicen que era una mujer muy hermosa. Las fotografías muestran esa belleza escultórica un poco repelente tan admirada en el pasado, semejante a la de Lou Andreas Salomé y Julia Stephen, con brazos fornidos y uno de esos tremendos mentones que habían puesto en boga las madonas pelirrojas de Rossetti. Cuando conoció a Yeats, mantenía una tórrida relación con el repulsivo Lucien Millevoye, un boulangerista (protofascista) dieciséis años mayor que ella. Yeats se enamoró perdidamente de aquella altiva muchacha y, por ella, se volcó en la causa independentista. Participó en la lucha de forma incansable, tratando de convertirse en una especie de paladín de Gonne. Llegó incluso a alistarse en las filas de la Hermandad Republicana de Irlanda (Irish Republican Brotherhood), que era una organización terrorista, aunque para entonces, a pesar de que aún condenaba a muerte a diversos objetivos políticos, ya no solía llevar a cabo las ejecuciones.
Gonne nunca aceptó del todo sus acercamientos, pero tampoco le desanimó por completo. Durante años, por una especie de voluntad de conservarse puro para ella, Yeats no mantuvo relaciones con ninguna mujer. Y, debido a una de esas absurdas cegueras que no permiten ver lo más evidente cuando uno es joven, pensó que Gonne nunca se casaría. En 1902, Yeats se encontraba a punto de dar una conferencia cuando le pasaron una nota escrita por ella, en la que le informaba de su boda con el mayor John McBride, otro hombre repulsivo. De pronto, a los treinta y siete años, se encontró, según sus propias palabras, despierto por primera vez, la mitad de su vida consumida y sus sueños muertos. Nunca pudo recordar ni una sola palabra de lo que dijo en aquella conferencia. Es en ese año cuando termina el periodo de su vida que describió, veinte años después, en El temblor del velo.
En realidad, aún tardó algún tiempo en salir por completo del sueño febril que representaba Maud Gonne. Hay en toda esa historia algo enfermizo y desagradable. Años más tarde, después de que el Gobierno británico fusilase a McBride por sedición, Yeats propuso matrimonio a Gonne, por entonces adicta al cloroformo. Cuando fue predeciblemente rechazado, hizo una idéntica propuesta a Iseult, la hija de veintiún años de Maud y Millevoye. Iseult era, ella sí, una auténtica belleza, de la que, según acusaciones del propio Yeats, McBride habría abusado cuando tenía diez años. Gonne la presentaba como su sobrina, y medio Dublín sospechaba que era hija ilegítima de Yeats. Esto último con toda seguridad es falso, pero hay una desagradable leyenda sobre el origen de la pobre Iseult: Gonne, desesperada al perder a su primer bebé de meses y separarse de Millevoye, citó a este en el mausoleo que había hecho construir para el bebé y allí concibió con él a Iseult, con la esperanza de que el alma del niño muerto se reencarnara en un nuevo cuerpo. Todo esto era un sueño espeso y pegajoso del que Yeats no podía salir.
En parte, se trataba del sueño del simbolismo. El simbolismo era el péndulo detenido en el extremo de su arco, justo antes de empezar a moverse en la dirección opuesta, cada vez más deprisa. Había llevado hasta sus límites ciertos temas del gran romanticismo de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, y tarde o temprano tenía que morir. Siempre se encontró en peligro de transformar las realidades individuales en un conjunto de señaladores intercambiables y de convertirse en puro solipsismo: «Solo yo y mi mente existimos». Máscaras vacías ante una pared de mármol negro. Pero en el pensamiento humano, y particularmente en el pensamiento poético, hay siempre dos tendencias. La primera dice: «Todo esto es un sueño». La segunda dice: «Hay algo ahí fuera que no soy yo». Cuando el péndulo llega a un extremo, es hora de ir en la dirección contraria, hasta que las virtudes de esa tendencia se deforman y se vuelven monstruosas y hay que hacer, una vez más, el camino de vuelta. En uno de sus libros, Yeats escribe: «Todos, hasta cierto punto, nos encontramos una y otra vez a las mismas personas, y en algunos casos formamos una especie de familia de dos, tres o más personas que se reúnen vida tras vida hasta que todas las relaciones pasionales se han agotado: el hijo en una vida es, en otra, el marido, la esposa, el hermano o la hermana». Es posible entender a qué se refiere Yeats, y es posible intuir que hay algo de verdad en ello, pero él siempre parece a punto de tomarlo al pie de la letra. Esa cualidad intercambiable de los seres humanos es un defecto de su pensamiento (que heredará, por ejemplo, el Joyce de Finnegans Wake) y, aunque apenas afecta a su obra poética, es quizá una de las razones de que su obra dramática, aunque excelente, no sea de primera categoría. Las cosas y los individuos nos afectan porque estamos relacionados con ellos, pero también porque son únicos. No puede haber uno sin lo otro. Los seres humanos no son símbolos de otros seres humanos, sino que son únicos e irremplazables, y toda la gran literatura se adentra en ese misterio, como lo hace la mejor poesía de Yeats, a pesar de sus teorías. Maud Gonne pretendía que su hija Iseult fuera en realidad su hijo muerto; Yeats pretendía que Iseult fuera en realidad Maud Gonne, y por cosas como estas los seres humanos se hacen muy infelices los unos a los otros.
Tiempo después de ser rechazado por Iseult, Yeats realizó una nueva y desganada proposición de matrimonio, esta vez a Bertha Hyde-Lees, una inteligente joven de veinticinco años, a la que todo el mundo llamaba Georgie. Ella, haciendo caso omiso de los intentos de disuasión de todos sus conocidos y familiares, aceptó casarse con el poeta de cincuenta y dos. Para sorpresa de todo el mundo —Yeats el primero—, el matrimonio fue un éxito. Los dos se enamoraron profundamente y (a pesar de un par de aventuras de Yeats en su vejez con mujeres mucho más jóvenes que él) fueron felices hasta la muerte del poeta. Uno de los aspectos más inesperados del matrimonio surgió cuando, al poco tiempo de casarse, Yeats le propuso a Georgie un experimento de escritura automática. Ella aceptó y, al instante, comenzó a escribir un torrente de las cosas más increíbles. Yeats se había casado, sin saberlo, con una médium (para mortificación de la pobre Georgie, a la que, tras la excitación de las primeras sesiones, pronto su don empezó a causarle un tremendo aburrimiento). Se produjo revelación tras revelación. Eran las respuestas que Yeats siempre había buscado y, aunque él mismo reconocía que no había nada esencialmente nuevo, aquello le permitió sintetizar por fin su filosofía —si es que así puede llamarse— en Una visión, una especie de compendio ocultista y psicológico de la historia cultural humana, lleno de tablas y gráficos poco menos que ininteligibles y, aun así, fascinante. Curiosamente, el sistema de Yeats no es un completo popurrí de antiguas ideas, como lo son la teosofía y la Aurora Dorada, sino que forma una estructura original, y en esto las imágenes generadas por el poderoso subconsciente de Georgie son casi tan importantes como la sistematización posterior de su marido. Yeats había encontrado la paz conyugal y, de forma misteriosa, la clave filosófica que había buscado durante toda su vida. Es justo entonces cuando comenzó a escribir la poesía por la que se le considera un gran poeta. «¿He de abandonar la poesía?», preguntó a los espíritus. «No —contestaron por mano de Georgie—, hemos venido a darte metáforas para tu poesía».
Poco después, empezó a escribir sus memorias. Quería poner orden en su casa, por así decirlo, y comprender qué le sucedía recurriendo al pasado. Pero quizá al final solo queda el desnudo sentimiento de «Cosas bellas y elevadas». El misterio de haber estado allí, de haber visto aquellos rostros y escuchado aquellas voces ocupadas por pasiones de las que no queda más que el silencio en la habitación donde la pluma escribe.
Las circunstancias emocionales o estrictamente personales del propio Yeats se hallan fuera de plano en El temblor del velo. Poco vemos de la terrible infelicidad que dominó su vida durante la mayor parte de su juventud. Nada nos dice de su amor no correspondido, o de las continuas enfermedades que lo acosaban (fruto, probablemente, de la depresión). Hay una nerviosa urgencia por registrar, por anotar los detalles que solo él podía recordar, y también un alejamiento mediante el humor de todo lo que había sido su vida y que, quizá, ya no le parecía suyo. Aun así, nunca hay sarcasmo o afectación. Yeats se esfuerza por ser sincero consigo mismo y con el lector, y él mismo es objeto de su humor suave y melancólico. El tono del libro es oral, nunca oratorio, y al terminarlo sentimos que hemos participado en una larga conversación. Asimismo, como en otras memorias literarias, distinguimos agudamente el inevitable y eterno provincianismo del mundillo literario (de París, de Londres o de Tarancón, poco importa), deprimente y ridículo, lleno de escritores sin el menor talento y de malas personas; los vulgares empeños colectivos, el pasmo continuo por la estupidez de los otros, las mentiras y las anécdotas repetidas sin cesar, la amargura de los veteranos y la frustración de los recién llegados; y la forma que tiene cada vida humana de torcerse irremediablemente: el alcoholismo, la depresión, la locura, el suicidio; todo ello en medio de la sordidez, la pobreza y la enfermedad. Pero también sentimos la ternura, el imperceptible heroísmo, el humor y la poesía de toda vida humana. Y de pronto, entre todo eso, y de la mano de un personaje tan infeliz como todos los demás, surge inmensa poesía, la que estaba escribiendo Yeats en mitad de aquel extraño sueño.
—————————————
Autor: William Butler Yates. Traductores: Ismael Belda Sanchís y Mª Guadalupe Sexto Rota. Título: El temblor del velo. Editorial: DeBolsillo. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


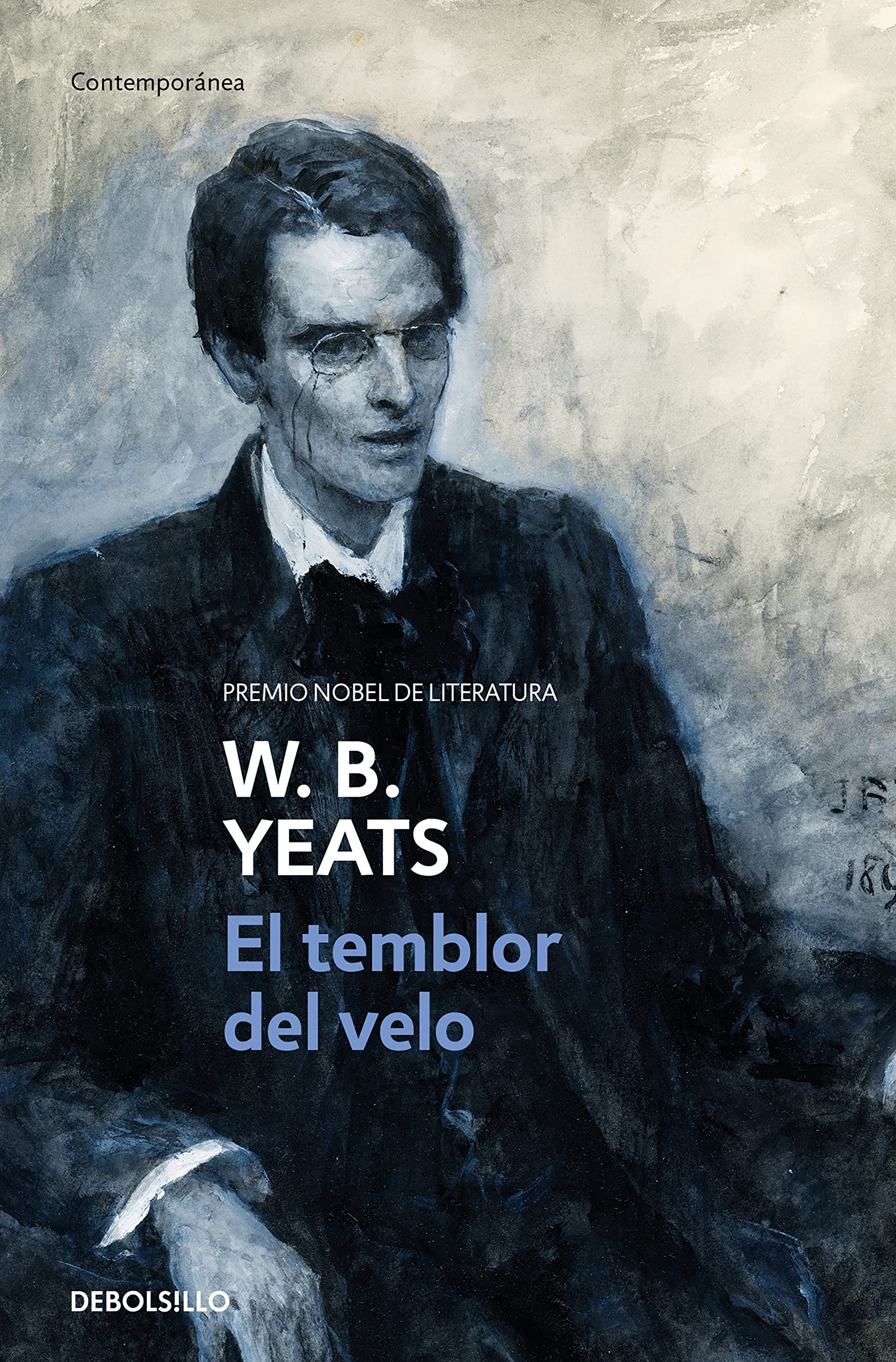



Todos los mixtificadores de la inmortalidad, que adornan sus indecisiones con sus lámparas de medianoche… Yeats podía echar las cortinas de su entendimiento evocando fantasmas. Se engañó con monstruos y farsantes. Extrañas marisabidillas, teólogos y faquires eran sus camaradas.