Yo maté a Kennedy, la novela con la que nació el detective Pepe Carvalho y que presenta al protagonista de la saga: un guardaespaldas de origen gallego que ha sido miembro del Partido Comunista de España y ahora lo es de la CIA, cumple cincuenta años y llega a librerías con una moderna reedición estupendamente prologada por el periodista y escritor Miqui Otero.
Zenda ofrece un fragmento de esta obra de Manuel Vázquez Montalbán.
*******
La complicidad europeísta de Jaqueline me halagaba.
—Nuestro Palacio de las Siete Galaxias no puede compararse ni siquiera a Le Petit Trianon.
Hasta la primera galaxia llegaba el ruido de los chapuzones y las risotadas de monseñor Cushing. De vez en cuando la sombra de un niño desnudo cruzaba veloz la celosía. Jacqueline hojeaba un libro de Avedon y Baldwin. En dos vasos largos hervía la bebida azul y las hojas de menta empezaban a macerarse. Cerré los ojos para sentir el contacto sexual de la picazón en la garganta. Las burbujas me arañaron hasta el dolor. Empecé a sudar.
Jacqueline no sudaba bajo la plastificación maravillosa de su piel enmaquillada. Divagué la vista por la continua pared de la habitación circular, recordé una borrachera hasta entonces olvidada.
—¿Tiene usted un dólar? ¿Me presta usted un dólar? Eché mano del billetero con excesiva precipitación. La carcajada de Jacqueline paralizó mi oferta. —Maravilloso. No me ha defraudado. Usted es un caballero español.
Prosiguió la relajada contemplación del libro, de pronto me lo encaró abierto.
—Atroz, ¿no?
Asentí y quedó satisfecha.
No quería quitarme la chaqueta para que no viera la pistola sobaquera. No por la pistola, ni por las imágenes de burda violencia que pudiera inspirarle, sino por la fealdad del tirante que sostenía la funda, como una tétrica corsetería de inválido. Pero tenía calor. Incluso es probable que hiciera calor. Me levanté para acercarme con disimuladas ganas a la celosía. Sobre el césped, la familia Kennedy comía emparedados. Atardecía. Las aguas de la piscina recuperaban una falseada tranquilidad bajo las sombras grises. Un criado negro pescaba hojas muertas y flotantes. Robert Kennedy hacía la vertical y sus dos hijos mayores le imitaban. Miré, dudé, volví a mirar. John Fitzgerald Kennedy fumaba una larguísima pipa de la paz subido a la copa de un castaño de Indias. La sombra de una nube precipitó la atardecida. Se oscureció la piel de los cuerpos, la piel del mundo. Destiló brusca blancura la dentadura colectiva de los Kennedy. La voz de Jacqueline me llegó como una compañía que ya empezaba a necesitar.
—¿Cree usted que nuestro sistema de vigilancia no será suficiente para detectar a Carvalho?
—Usted no conoce a los gallegos.
—Oh, sí. Conozco a uno, o a dos. Un almacenista de Detroit y un cocinero de Adlai. No les noto nada especial. De momento no son invisibles.
—Son peligrosos y obstinados, como los judíos. Jacqueline, con un dedo, selló en sus labios los míos, mientras miraba con recelo las esquinas inexistentes de la estancia circular.
—Calle, por favor.
Llegaba el sólito murmullo del violoncello. Infalible: las seis treinta de la tarde, hora de Washington. Jacqueline se puso en movimiento, la seguí. Pulsó un botón y el resorte desplazó la estantería. Abrí la puerta del ascensor y casi sin distancia temporal me hallé junto a Jacqueline en la séptima galaxia. El salón tenía un kilómetro cuadrado, totalmente forrado de un tono incoloro.
Flotaba una tarima lacada en negro, sobre ella: Pau Casals. Interpretaba la sardana de las seis treinta, hora de Washington. La sardana de Sant Martí del Canigó. Algunas damas desnudas se turnaban en las esquinas de la tarima, a la manera de gárgolas pensativas sobre el vacío incoloro. En aprovechamiento de las pausas, como en busca de un punto de aderezo, el maestro les tocaba con el arco ora la espalda, ora el estallido céreo de las nalgas apretadas por la flexión. Después proseguía su interpretación llena de hermosos maullidos, en el supuesto de que pueda haber maullidos hermosos. La estancia estaba ingravidada y el cojín que me arrojó Jacqueline tardó muchísimo en llegar a mi mano.
Me senté en el aire sobre el cojín. Abrí la boca de par en par para recibir las bocanadas de gas de la felicidad, patente Westinghouse. El gas se filtraba a través de unos orificios romboidales también colgados de un supuesto infinito. Tenía un tenue sabor a ginger ale.
Algo que hace plenamente feliz a Jacqueline es cualquier conversación valorativa del Palacio de las Siete Galaxias. En la complejidad de todo su recorrido, lo enseña con el entusiasmo confesional de cualquier recién casada al mostrar una y otra vez los setenta metros cuadrados de su apartamento de renta limitada. Esta vez recorreremos diez mil metros cuadrados casi sin notarlo; una cinta circulante te convierte en privilegiado viandante sin esfuerzo. El desfase lingüístico de Jacqueline se pone en evidencia cuando califica de muy mono a un menhir de cuatro metros de altura, de puro acero lamido por el sol, en el que consta, a manera de estela imperial, toda la genealogía Kennedy. O cuando grita con semihisteria muy estudiada: «¡Qué emoción! ¡Qué emoción!» al adentrarnos en la red de colectores trasplantada, verdín por verdín, rata por rata, de los decorados hollywoodianos para la versión en technicolor del Fantasma de la Ópera. Incluso en los desvanes decorados con el pe y lapa de las novelas supuestamente juveniles de la Alcott, Jacqueline se cree obligada al comentario hilvanador. La palabra «primoroso» le brota de los bonitos labios como un surtidor de baratijas de papel rizado, de matracas de malísima madera pintada de amarillo anilina o de molinillos de papel y caña tierna, que al masticar aún sabe a limo de río. Jacqueline te lleva desde los desvanes a los sótanos, como en un vuelo sobre alfombras mágicas que el talento de Reagan te mete en la sangre, a través de una persuasión magnética que nos posee sin posible defensa. Jacqueline habla de sus luchas para que se construyera el palacio según el proyecto de Walter P. Reagan, frente a la visceral oposición de su suegra.
—Si yo le hablara, si yo le contara todo lo que sé, todo lo que tuve que oírme.
Pero ahora es feliz, cuando penetra en la habitación del placer invernal y de pronto esquía sobre un declive ilimitado, a una velocidad y con una destreza de Toni Sailer. Incluso yo desciendo rápido y diestro, yo que jamás me puse unos skis como no fuera a la fuerza, en la ya muy divulgada persecución de James Bond en la peripecia literariamente falsificada en Al servicio de su Majestad. Si todos los perseguidores de Bond sabían lo que yo, bien puede explicarse su aparentemente milagrosa escapatoria.
Cada relación vivencial del palacio es una maravilla que conduce al talento superior del arquitecto programador: el inconmensurable Walter P. Reagan. A los dieciocho años ya sorprendía a la opinión especializada con su proyecto del palacio para los Kennedy. Sus buenas relaciones sociales le habían abierto las puertas kennedys tas en plena adolescencia e hicieron posible lo que fue calificado en su tiempo como el más ambicioso proyecto de la arquitectura americana desde la construcción de las Montañas Rocosas.
Un examen del proyecto y una lectura de su escanda loso manifiesto: Por una concepción vegetal de la arquitectura, indican el absoluto maximalismo de Reagan con res pecto a sus colegas coetáneos. Reagan rompe las barreras que separan la arquitectura de la cosmología y la poesía, entendida como poesía integradora de todas las artes. Incluso el enunciado Palacio de las Siete Galaxias es meramente poético, puesto que su verdadero título debiera ser El palacio de los siete planetas. Siete esferas de metal de aleación giran en movimientos de traslación y rotación en torno a un eje propulsor, unidas por comunicaciones tubulares que le dan una apariencia similar a la de un sistema planetario, formalizable por un molde de fundición. Cada una de estas siete esferas cumple una función dentro de la complejidad vital de la gran familia Kennedy. Buen conocedor de toda la historia de la arquitectura sicológica, Reagan se ha adelantado al deseo del mimetismo y ha conseguido unas tensiones miméticas integradoras que traducen los ambientes según los disfraces anímicos de las personas. No por ello descuida la formalización y sostiene que esa forma exterior es un momento de casi imperceptible transición, una sutil frontera entre la historia de la inmensa otredad y la historia de la intimidad. «Hay una historia de la intimidad —dice Reagan— que ha de tener se en cuenta para cualquier planteamiento del interiorismo.» Las tensiones dialécticas fundamentales entre tradición y revolución implican una gran tensión dialéctica (la dolein) que interrelaciona tensiones dialécticas de sector y de nivel (dolein alfa y dolein sub). De ahí que la deducción de una línea de programación pase por una complejidad de percepciones históricas que van de lo general a lo familiar, pasando por lo estructural. Según Reagan, el arquitecto perfecto sería Dios o un dios: «El arquitecto perfecto sería Dios, pero como en el momento de planear algo habitable es muy difícil convocarle, hay que sustituirle, sea como sea. El arquitecto que más se acerque a un conocimiento presque total del momento histórico (sadorein), que nunca podrá ser el conocimiento absoluto, es el que más podrá acercarse a una solución menos imperfecta». De ahí que Reagan se despache con unas propuestas de formación profesional realmente implanteables, que harían de un arquitecto un sabio, a la manera como lo entendía el humanismo renacentista, pero con el nivel, la diversificación y la profundidad de conocimientos del tiempo presente. «En caso de que la arquitectura sea incapaz de dar una respuesta casi exacta a las necesidades derivadas de los programas de vida, más vale que no se ejerza. Es preferible el cogitus interruptus que la evidencia del fracaso en el límite del forcejeo. Es preferible, pues, proponer la vida bajo un puente o bajo las estrellas, sin otra ambientación que la naturaleza misma.»
Según Jacqueline, que lee muchísimas revistas de divulgación sobre la cuestión, a Reagan no le han faltado críticas por este maximalismo. El propio Wallace Ivens las recoge en una exégesis reaganiana recientemente publicada: «Reagan cometió el error de dejarse llevar por una lógica cultural correctamente iniciada, que a partir de un punto abandona la historia para convertirse en un programa voluntarista ético-estético. Es muy difícil recomendar a la humanidad que se arriesgue a la intemperie, por culpa no ya de la ineptitud de un 90 por 100 de los arquitectos, sino por su insuficiente aptitud. E igualmente desaconsejable si se debe a condicionamientos económicos derivados de la propia impotencia o de una incorrecta organización social».
Jacqueline es muy consciente de los excesos de este complicadísimo enfant terrible.
—En la revista de ex alumnos de Harvard dijeron que Walter y yo habíamos flirteado el pasado fin de año. ¿Us ted qué cree? No. No. No hubo nada. Simplemente, somos buenos amigos.
El paradero vital de Walter P. Reagan es un perpetuo Guadiana. Desengañado de las inmediatas y poco meditadas aceptaciones de sus teorías, Reagan tampoco ha he cho el juego a todos los profetas contraculturales que este país fabrica por minuto, para abastecer de variedades a toda la demanda de los excedentes de población culta. Reagan dirigió durante algún tiempo un plan de ordenación territorial en la Guayana, durante el mandato del doctor Jagan. Pero a la caída del matrimonio rojo, inició una ruta aventurera que desaparece en Thailandia para reaparecer en Nepal o Acapulco. Hijo de una excelente familia de Boston oriunda del Mayflower, Reagan puede permitirse el lujo de la consecuencia y la perseverancia en la consecuencia. Sin embargo, hay quien le ca lifica de «arquitecto de salón consumido por el apetito voraz de minorías cultas y sensibles». No es que Reagan superara nunca el techo de esta clientela, pero en el terreno de las intenciones, es posible que siempre la haya desdeñado. «El mundo —ob. cit.— debería ser reorganizado por los arquitectos. Su aspecto es el lenguaje de su propia impotencia y confusión. Tal vez mejorando su aspecto se mejorara su historia. No, tal vez: puedo jurarlo sobre las tablas de la Ley.» El cambio de aspecto (sunder grafus), según Reagan, no puede ser sectorial: «De la misma manera que la lucha de clases no puede tener un ha ppy end sectorial, sino internacional, la reorganización cosmológica será contradictoria hasta que no sea universal. No desconozco los niveles de utopía que tiene una propuesta como la mía que debe pasar por la constitución no ya de un poder arquitectónico universal, sino por una fijación previa de la necesidad que provoque ese poder. La necesidad existe, pero a la concienciación de esa necesidad se enfrentan poderosos intereses económicos y políticos que no quieren arriesgarse a un proceso revolucionario, sea al nivel que sea. Sin embargo, cada vez más, la reorganización cosmológica es un hecho irremediable. La colectividad humana dará una progresiva importancia a la preocupación ecológica. Formulada esta necesidad, no habrá más remedio que satisfacerla, antes de que sea evidente para la conciencia universal que el freno es la represión establecida. Los poderes establecidos antes preferirán transigir en la revolución cosmológico-arquitectónica que en la otra. Lo que desconocen en su pequeñez filistea es que los niveles y sectores tienen una goma unitiva que les mutuo-implica en un juego de acciones y reacciones en cadena. De la misma manera que una manzana podrida contamina a las restantes del saco, la verdad ecológica conduce a la verdad histórica».
Kennedy conoció a Reagan desde su adolescencia. Siempre conservó hacia el muchacho un trato deferente, esperanzas fundadas en su genialidad. Jacqueline cuenta que cuando Walter le enseñó el proyecto del palacio, Kennedy comentó:
—Si yo me construyo un palacio así, se produce el primer golpe militar en la historia de los Estados Unidos. —De eso se trata.
Le respondió Reagan que es antiposibilista en política, religión y matemáticas. No enfrió tan brutal comenta rio las relaciones entre los dos hombres, ni frustró el proyecto pese a las resistencias de Rose.
—A eso le llamo yo estirar más el brazo que la manga. El dinero que falte, ya lo pondrá el viejo Joe y yo me aguanto sin un montón de cosas que necesito desde la Gran Depresión.
El empeño de Jacqueline superó todas las dificultades y el palacio fue inaugurado dos semanas después de la toma presidencial. Para cubrir las apariencias, los Kennedy simulan vivir en la Casa Blanca. La existencia del palacio pasa inadvertida porque Reagan, con muy buen criterio, lo ha situado en el aire, oculto por una sustancia gaseosa y superfría que transparentiza la corporeidad de la construcción. Uno de los pasatiempos más recriminados al pequeño John John es que se pase el día vertiendo líquidos inconfesables sobre la cabezota de la Casa Blanca; vista en eficaz perpendicularidad desde su habitación del Palacio de las Siete Galaxias.
Los cursos de capacitación no habían sido desagradables. Algo molesto el proceso de la primera metamorfosis, pero más por un presupuestario sicológico mal educado que por los actos y efectos consiguientes. Los primeros días del tratamiento de individuación me deprimieron. Fue una torpeza por mi parte no haber avisado al médico, pese a los consejos iniciales de Mr. Phileas Wonderful.
Seguía oponiendo resistencia mental a las palabras repetidas continuamente por el altavoz de mi estrecha botella. No quería creerlo: Cada cual, cuando amanece, es como el día anterior, decía la voz gangosa, y yo temía una conspiración global para cambiarme.
Durante treinta días permanecí en aquella botella, inmerso en aquel líquido malva. Todo ocurrió según lo previsto. A los veinte experimenté una sensación de cosificación. Como si la botella no contuviera más que líquido y yo fuera líquido mismo. Dos días después se operó la reacción esperada: sentí cómo nacía en mí un núcleo arraigante, un triple corazón y un triple cerebro, crecidos al unísono en el centro de mi prepotencialidad. Me sentí fuerte y solo, la fortaleza en relación lógica con mi soledad.
En las clases teóricas nos habían contado hasta el martirio la historia del pionero de la individuación. Un autodidacta japonés que terminó sin éxito su experimento, pero que había entreabierto una interesantísima puerta. Encerrado en un piso deshabitado, completamente vacío, incluso eliminadas con aspirador las últimas motas de polvo, desnudo, inmóvil, consiguió sobrevivir tres meses sin probar alimento. Pero sus gritos y un extraño hedor a óxido obligaron a la interrupción de la experiencia. El profesor, con un largo puntero, señalaba en la pizarra los tres errores fundamentales del experimento precursor:
- A) La no identificación entre ambiente y alimento físico. Se supera actualmente mediante la inmersión to tal en líquido fetal.
- B) El nulo tratamiento de preparación sicológica. Para combatir la afluencia de pensamientos (en el sentido negativo) el precursor repitió continuamente fragmentos del libro rojo del presidente Mao. Eso había condicio nado, fundamentalmente, la no consecución de un letargo gratuito total.
- C) La no idoneidad del espacio escogido para el en cierro y el proceso de individuación.
Chester B. Whole perfeccionó la experiencia. Inmediatamente se abrieron clubs de individuación sólo al alance de millonarios y militares de carrera. Afortunada mente, una de las convenciones de Ginebra había decidido
restringir la individuación a contados seres humanos, en razón de su profesionalidad: agentes secretos, políticos, cardenales, sociólogos urbanos, lógico-matemáticos, can antes de ópera, acróbatas, sordomudos y afiliados a sociedades secretas.
¿Por qué siempre me parece la música de Casals una despedida?
—————————————
Autor: Manuel Vázquez Montalbán. Título: Yo maté a Kennedy. Editorial: Planeta. Venta: Todostuslibros



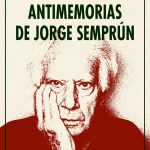


Esta novela de Vasquez Montalban… ¡Cuánto talento! es novedosa incluso hoy. Esta es la primera novela de Carvalho, pero es completamente diferente a todo lo que escribió en la saga del detective, es plato aparte en la producción literaria del autor.