Un relato de cuatro décadas que tiene como centro geográfico, político y sentimental la isla del Giglio. Un lugar paradisíaco y alejado que, sin embargo, se convierte en punto de partida y de llegada de acontecimientos que marcan una historia familiar y, a la vez, la historia de un país. A medio camino entre novela de formación, saga familiar y parábola de los últimos años de Italia, la novela de Lorenza Pieri, Yo tenía una isla (Navona Ficciones) es un libro intenso y luminoso en el que la lengua tiene la fuerza magnética de la naturaleza salvaje y del mar en que se inspira.
Zenda publica las primeras páginas.
1
Por la mañana habíamos visto delfines. Seguimos sus dorsos brillantes durante una buena media hora, hasta que nos alejamos demasiado y papá debía regresar. Para mí fue la primera vez.
Era a finales de agosto de 1976. En general, la conclusión de las vacaciones de los demás marcaba el inicio de las nuestras. Los turistas volvían a la ciudad y nosotros nos quedábamos para esperar con calma el otoño dentro de una estación cálida, aún larga, y teníamos el tiempo y el espacio totalmente para nosotros. Hasta mediados de octubre, con dieciséis de mínima, veintisiete de máxima, mar en calma y playas desiertas. Solamente cinco tipos de ruido: agua contra escollos, agua contra cascos, motores de explosión, gritos de pájaros y voces humanas. Con papá habíamos reanudado las excursiones en barca; cuando el hotel trabajaba a pleno ritmo no salíamos casi nunca. Al anochecer, invitaba a los amigos a cenar en las mesas libres del restaurante y, por la tarde, Caterina y yo llenábamos canastos de moras en el camino hacia las Cannelle.
Aquel día, en contra de la norma, había un aire pesado, cargado de neblina y siroco. Desde el puerto a duras penas se entreveía el contorno del Argentario, un dinosaurio rodeado por su aliento pegajoso. Al regresar, yo había contado a todos que había conocido la maravilla de los delfines. Habían secundado mi estupor, pero entendí que lo hacían solo por complacerme. Desde luego, ver delfines en el Giglio no era un acontecimiento excepcional. Por la tarde había decidido que ya no quería oír las falsas expresiones de sorpresa. Ya no compartiría mi fascinación.
Por otra parte, estaban todos concentrados en la noticia. Se había hecho oficial el rumor de que al cabo de algunos días llegarían al Giglio, desterrados, Franco Freda y Giovanni Ventura, los dos neofascistas imputados como ejecutores de la masacre de la plaza Fontana. Un hecho que hoy nadie recuerda, que ni siquiera aparece en los expedientes más documentados, en las reconstrucciones cronológicas del proceso o en los tratados sobre las vías procesales ligadas al atentado de Milán de 1969.
Sin embargo, en aquellos días, el envío al destierro de Freda y Ventura, y las protestas que le siguieron, no solo perturbaron la calma de la isla, sino que llenaron las primeras páginas de los periódicos, iniciaron una nueva fase procesal y, como resultado final, se produjeron las únicas condenas de un caso que se ha cerrado treinta y cinco años después sin culpables.
Habían pasado siete años desde las bombas en el Banco de la Agricultura, los varios arrestos y posteriores excarcelaciones, la muerte prematura de doce testigos, la desaparición de los cuerpos del delito, tres cambios de instrucción, dos gobiernos, un intento de golpe de Estado y otras dos masacres. La deuda del Estado en relación con la justicia comenzaba a hacerse sospechosamente gravosa.
La coordinación de las acciones de protesta fue espontáneamente confiada a nuestra madre, Elena. Era la más combativa, la más consciente, la que había traído conciencia política al Giglio y se encargaba de enseñársela a quien podía. Hasta el había vivido en Bolonia, donde había militado en los comités estudiantiles y formado parte del grupo que luego fundaría Radio Alice. Había estudiado economía y a los veinticuatro años había iniciado un doctorado sobre el concepto marxista del dinero como poder alienado de la humanidad. Luego conoció a Vittorio, mi padre, que estaba acabando veterinaria a los veintisiete años y peregrinaba de una ciudad universitaria a otra, en busca de exámenes más fáciles de aprobar. Mi madre le ayudó a escribir la tesis, aunque no tenía la más mínima idea del tema («Modificaciones comportamentales del caballo deportivo debidas a la utilización de bridas sin embocadura») y apenas había terminado la sesión de licenciatura, ambos brindaron con los amigos y dejaron Bolonia para ir de vacaciones al Giglio. Llegaron una tarde de mayo acogidos por el perfume de las retamas. Debían estar dos días pero prolongaron las vacaciones otros cinco. El día en que debían partir, habían oído decir al propietario del hotel en que se alojaban, el San Lorenzo, que quería dejarlo en régimen de gestión para reunirse definitivamente con su familia en Livorno, porque ninguno de sus hijos tenía intención de continuar el negocio y él se había cansado de vivir allí solo. Mi padre, con el instinto inconsciente que ha guiado sus mejores acciones, se ofreció de inmediato y sin hablar con mi madre. Le había bastado con mirar por la ventana del salón: el escollo de la Gabbianara, el mar, un limonero cargado de frutos. A los tres días habían firmado el contrato. Pocas semanas después, mi madre descubrió que esperaba un hijo. Volvió durante algunos días a Bolonia para organizar el traslado de sus pocas pertenencias, y a cada amigo del que se despedía le decía: «Voy a vivir en una islita y estoy embarazada. Si es varón lo llamaré Arturo». Cuanta más incredulidad veía en sus ojos, más feliz se sentía.
Se habría de quedar en el Giglio durante doce años. Había abandonado el doctorado, la perspectiva de una beca en una universidad alemana, sus círculos de jóvenes comunistas, y había terminado administrando un hotel y haciendo de cocinera. Descubrió que sabía hacerlo y se encargó de una tarea ingrata solo porque ningún otro la hacía y ella era incapaz de echarse atrás frente a una necesidad. En el verano del 76 tenía treinta y tres años. Era pelirroja, alta, con el rostro y el cuerpo cubierto de pecas y los ojos de ese color marrón quemado que a menudo acompaña las cabelleras encendidas. Era de una belleza salvaje y feroz. Alguien la había apodado la Leona, pero al final todos la llamaban la Roja, por el pelo, pero sobre todo por sus ideas políticas. A la Roja era más fácil temerla que amarla.
Mi padre, que por entonces era un muchacho que no tenía miedo a nada, se lo había tomado más por frivolidad que por otra cosa. El dolor engarzado en la mirada de ella, que había puesto en fuga a tantos muchachos, no había espantado a Vittorio. Simplemente, quizá él no había sido capaz de leerlo.
La Roja había convocado para las nueve de la noche una reunión plenaria, abierta a ciudadanos y turistas, en la galería del San Lorenzo. Cerró la cocina, suspendió las cenas, se reembolsó a quienes tenían pensión completa y se acomodaron las sillas como para un mitin. Alguno se había quejado, pero la mayor parte de los clientes quiso participar. Pensaba que se presentarían como máximo unas cuarenta personas, las del concejo municipal y pocos más, interesados en cuestiones políticas, y en cambio a las nueve menos cuarto ya no había sitio para sentarse, ni siquiera sobre las mesas amontonadas en un rincón, y tuvieron que trasladarse todos afuera. Eran al menos doscientos.
Caterina y yo zumbábamos en torno a la reunión con una bicicleta que compartíamos las dos, yo detrás, de pie, con las manos apoyadas en los hombros de mi hermana. Con nosotros estaba Irma, el setter blanco y anaranjado que tenía la misma edad de Caterina y nos seguía a todas partes. Era nuestra chucha, como decían por allí.
Su verdadero nombre debía ser Immacolatella. Había sido mi madre quien había elegido tanto el cachorro, el más grande que había, como el nombre: puesto que había parido una niña y no había podido llamarla Arturo, había pensado en rendir homenaje a la novela de la Morante con el nombre del perro. Pero Immacolatella se había revelado difícil y demasiado largo. Cuando mi hermana había empezado a hablar llamaba a la cachorra Imma y, por tanto, por sugerencia de papá se había convertido en Irma, como Irma la dulce, había dicho.
Caterina y yo no sabíamos con precisión por qué todos los mayores estaban reunidos allí. Estábamos demasiado ocupadas disputando sobre cómo dividirnos las dos mil liras que habíamos ganado en la semana, montando un puesto de artesanías y juguetes viejos.
—Oye, yo he hecho a mano todas las agendas de papel, las he dibujado y grapado, y son con las que hemos ganado más —decía Caterina—. Debo quedarme, al menos, mil quinientos porque tú no has hecho nada. —No es verdad, he hecho los collares, los brazaletes y las piedras.
—Tus piedras no se han vendido.
—Sí, aquella con la barca y también el erizo, sí.
—Pero eso no vale, porque las ha comprado papá, no es dinero ganado. Toma quinientas liras. Oh, es mucho, ¿eh?
Me quedaba callada y ella se salía con la suya. Habíamos gastado una parte de los ahorros comunes en un helado, y yo había golpeado con el dedo sobre el panel de metal que había fuera del bar, varias veces, diciendo, quiero esto, y Caterina me había dicho:
—¿Por qué gritas?, no hay necesidad de que tires el letrero.
Habíamos entrado a comprar un bizcocho y un cucurucho y nos los habíamos comido al margen de la reunión de los mayores, en la que no nos asombraba que nuestra madre fuera el centro. Caterina la escuchaba y lo comprendía todo porque tenía ocho años, pero se encontraba perfectamente a gusto con aquellos que tenían el doble de edad, con los cuales compartía tantos otros temas, también la rebelión adolescente.
En cambio, yo allí fingía escuchar, clavaba los ojos sin pudor en los pies de los viejos sentados afuera, los dedos encabalgados en las sandalias de plástico, con esas uñas grises, encorvadas, nunca cortadas, espantosas. Los viejos comían helado industrial sin quitarle el papel, a mordiscos, sin lamerlo, como si no fueran capaces de ello o como si sacar la lengua fuera algo que no se hace.
Al cabo de un rato, tiré a Caterina de la camiseta para que se moviera de allí. En el muelle, donde no nos aventurábamos solas porque estaba demasiado oscuro y era peligroso para recorrerlo en bici, un grupo de chicos estaba atando unas sábanas en el faro y alguno, de pie sobre el muro alto, miraba el mar con el catalejo y aullaba algo.
Les observamos durante un rato y luego nos desplazamos al rincón del futbolín. Había un niño de Roma, Luigi, al que conocíamos bien porque su padre, Sergio, era compañero de copas del nuestro. Él y su mujer, riquísimos, tenían un chalé en las Cannelle. Los habíamos apodado los Exagerados desde que, algunos años antes, en la fiesta del bautismo de Luigi, habían bebido tanto que se lo habían olvidado en la discoteca y se lo había devuelto —parece—, plácidamente dormido en su portabebé, la señora de la limpieza, que, siempre según los rumores, había dudado si llevarlo directamente a los carabineros.
Lo llamábamos Luiggi imitando la pronunciación de su madre, Desideria. Insertó una moneda, presionó con fuerza la maneta en forma de prisma y las bolas bajaron todas juntas con un ruido de avalancha. Luiggi nos preguntó si queríamos jugar. Yo miré a Caterina y ella levantó el mentón.
—No. Este hace molinetes. Déjalo correr.
Mientras él protestaba y juraba que respetaría las reglas, Caterina se acercó de nuevo a la galería de la reunión. Encogiéndome de hombros, me despedí del niño y la seguí.
—Esta es una isla donde hace pocos años se pasaba hambre. Nuestros abuelos se han partido la espalda para cultivar las viñas, ir a las minas, pescar día y noche. El turismo para nosotros es un recurso vital, no se puede estropear. Si nos convertimos en una zona de destierro, aquí ya no viene nadie, te lo dice Beppe. Y además, están Pianosa y Capraia con sus prisiones. ¡Este archipiélago no se puede transformar en una cárcel en el mar!
Quien había hablado era Beppe, llamado Barbilla, un apodo, como para tantos de los isleños, que era transmitido de generación en generación, en este caso justificado también por un mentón prominente que había pasado de padres a hijos.
Sentado sobre el borde de una mesa, Mario, llamado Corazón, alzó la voz.
—¡No! No es cuestión de proteger la imagen de la isla y el turismo, entonces parece que solo cuenta el dinero. Aparte de eso, hay un hecho más grave, está la justicia italiana que protege a los criminales, aquí hay un proyecto de Estado muy peligroso. A estos los traen aquí porque luego es más fácil dejarlos escapar, porque quieren dejarlos escapar, está claro, ¿no? ¿Por qué, si no, después de cuatro años como preventivos, no les han hecho un juicio como es debido? Porque aquí tiene el chalé gente, sin dar nombres, que aloja a Almirante y a todos los fascistas que quiere. Y luego, muchachos, digamos con claridad, los mandan aquí porque desde el Giglio se llega a Córcega en un par de horas de lancha. ¿Qué se necesita? De todos modos, lo organizan todo los servicios secretos, como han hecho con Giannettini. Ese estaba metido hasta el cuello y ahora se da a la buena vida en la Costa Azul. Todo costeado por el gobierno, obviamente. Y, en vuestra opinión, ¿por qué han elegido precisamente el Giglio y no Elba, por ejemplo? ¿O Ponza? Porque aquí, queridos amigos, hay un ayuntamiento totalmente democristiano.
Desde el fondo se había alzado un vocerío. Naturalmente, se habían dispuesto en grupitos, por partidos, los de la DC todos juntos. Las viejas que tenían los balcones sobre la calle participaban asomándose para oír mejor. Las voces se superponían.
—Oh, Mario, ¿ahora qué tiene que ver que en el ayuntamiento seamos todos democristianos? Hoy el consejo municipal se ha reunido en sesión especial y ha dicho que está de acuerdo en que no vengan.
—¡Eh, bravo, Chissinger! Entonces, ¿a qué esperas para comunicarlo?, si no queremos que vengan hay que organizar algo, porque Ventura llega mañana. Esta tarde ya está en Grosseto y mañana por la mañana lo embarcan.
Antonio, el camarero, con un orificio en el mentón como un dedazo en la pasta del pan, se había dirigido a una pareja de turistas sentada a su lado.
—Aquí los democristianos no pueden usar esta isla como les parezca, para traernos a quien les parezca de vacaciones en vez de estar en chirona.
Alguien lo había interrumpido.
—Antonio, si tienes algo que decir alza la voz y dilo a la cara.
—No, nada, solo le explicaba a la señora, que es forastera, que aquí trece de dieciséis concejales son de la DC…
—¿Y qué tiene de malo? Aquí ahora hay que decidir sobre qué hacer para que no vengan Freda y Ventura, no nos perdamos por el camino. Gigi, el Ronco, hizo oír su voz rasgada por los cigarros y las noches en el mar.
—Dicen que Valpreda, en Brindisi, ha hecho que lo ingresen en un hospital para no venir. Un cólico renal. Pero luego le han visto en el bar tomándose un campari.
Paola Muri había cumplido veinte años aquel verano, era una joven amiga de mis padres. Venía de Milán, aunque era medio del Giglio, y tenía una respuesta para cualquier pregunta. Se había puesto en pie y también a ella le habían revoloteado de repente todos los rizos, hasta el punto de que casi daba miedo con aquella mirada de medusa. Estaba horrorizada y lo gritaba, porque aún no sabía negociar y creía en las cosas con tanta fuerza que le parecía imposible que aquella sensación no fuera una opinión general.
—Eso es, el resultado que querían. ¡Se confunde a Freda con Valpreda, un asesino con un inocente! Al que han ingresado, el compadre de Ventura, el que tiene que venir aquí al destierro, es Franco Freda, ¡Freda, no Valpreda! Valpreda es un anarquista injustamente implicado en la masacre. También él se ha tragado tres años de prisión preventiva, a pesar de que no había una sola prueba en su contra, y aún no ha sido plenamente absuelto. En contra de Freda, en cambio, ya lo creo que hay pruebas, fue él, en persona, quien compró los temporizadores que hicieron estallar las bombas. Lo saben todos. También tenía un arsenal de armas en Castelfranco Veneto. Y ya había estado en chirona por haber organizado otros atentados en los trenes. ¡Valpreda no es Freda! ¡Y esta confusión es insoportable, es una injusticia dentro de la injusticia!
Gigi, el Ronco, agachó la cabeza, un poco atemorizado, asumiendo una expresión que no se correspondía con su físico poderoso, la cabeza leñosa y marrón debido al sol, que de algún modo consiguió ruborizarse. Trató inútilmente de susurrar que no era culpa suya si esos se llamaban todos casi igual. La suya era una incomodidad que incomodaba a todos, porque aún no era habitual ver a un viejo reprendido por un joven.
Angiolino había dado un codazo a Gigi, riendo:
—¡No ves que siempre dices chorradas! ¡La próxima vez es mejor que te calles!
La Roja, que conocía bien a los ancianos un poco ignorantes y sabía lo humillante que podía ser para ellos una situación como aquella, ayudó a Gigi a apartar la atención de sí mismo, y devolvió la discusión a la indignación de Paola, redirigiéndola contra el Estado, contra alguien que no estaba en su reunión al aire libre.
—Lástima que hayan hecho de todo para borrar cualquier prueba. Los carabineros incluso hicieron explotar el maletín con la única bomba que había quedado intacta. Podía haber sido una prueba decisiva. Pero está claro que el Estado está implicado directamente si la justicia funciona así. Han pasado siete años desde lo de la plaza Fontana, no uno, y aún no han hecho un solo proceso. Han usado todos los medios de distracción para proteger a los poderosos: obstruccionismo, secretos de Estado, desvío de los procesos… Si no está el Estado detrás de todo esto…
—Está claro —subrayó Ettore.
Pero Elena, la Roja, no había terminado. Era tarde y tenía que acostar a sus hijas. Por tanto, ya debía decir la suya.
—Probablemente está metido también Saragat, que ha llegado a acuerdos con los americanos. ¿Os acordáis de cuando Nixon vino a Roma en el 69? ¿Qué vino a hacer? Tenía miedo de que Italia entrara en la órbita soviética y tardaron meses en orquestar la estrategia de la tensión. Una buena temporada de atentados seguidos por un gobierno autoritario, a partir de entonces legitimado…
Mario retomó la palabra.
—Sí, lástima que estas cosas, como las sabes tú, las saben muchos, pero no hay forma de demostrarlas. Y mientras tanto, después de siete años, ni siquiera hay un culpable.
Elena se había levantado, había dicho algo al oído a su marido y se había abierto paso entre las sillas. Luego se había dirigido a Mario y a Ettore, que estaban en el mismo rincón, ignorando a los otros. Su acento no toscano traicionaba una desconfianza más, una falta de pertenencia, que intentaba recuperar en el plano ideológico. —
Entonces me parece que, de un modo u otro, estamos todos de acuerdo. No dejaremos desembarcar a Freda y Ventura. Nos vemos mañana por la mañana en el muelle, hacia las siete y media. Quien no esté de acuerdo que diga qué quiere hacer y mañana me lo hacéis saber. Ahora perdonadme, pero debo marcharme.
Hizo una señal de despedida rápida, levantando la muñeca delgada, lo que deslizó hacia el codo los numerosos brazaletes de hueso. Antes de llamarnos fijó los ojos oscuros en el Gullo, que tenía dieciocho años: estaba segura de que a la mañana siguiente él no faltaría. Se hizo un momento de silencio y todos siguieron su alta figura con la falda de flores desapareciendo detrás de la esquina de la galería. La reunión se disolvió en muchas charlas confusas.
—————————————
Autor: Lorenza Pieri. Título: Yo tenía una isla. Editorial: Navona. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro


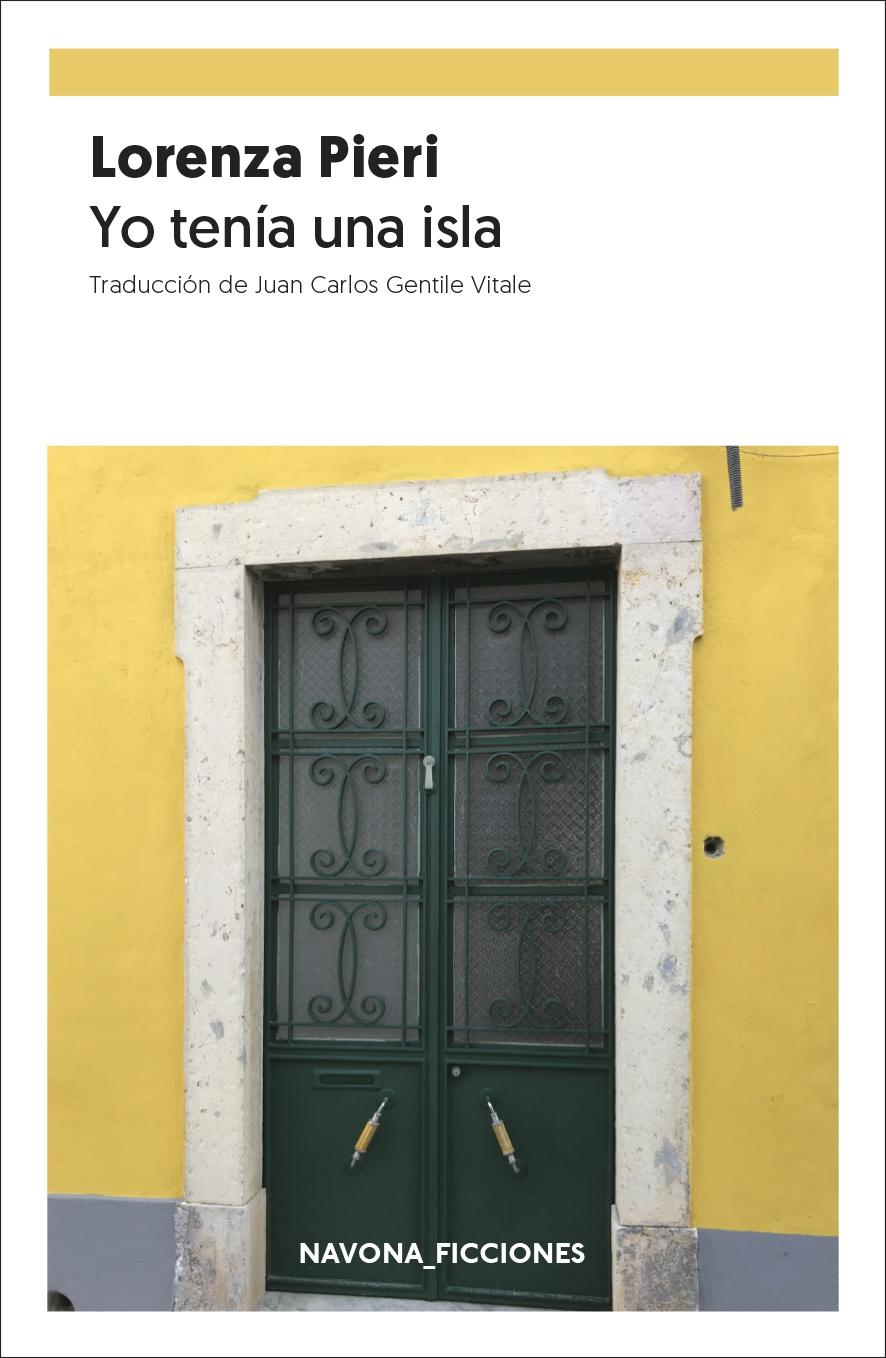



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: