Diecisiete miradas sobre el año 2030 componen el nuevo libro de Zenda, que desde del 20 de octubre puede descargarse gratuitamente. 2030 incluye relatos de Alberto Olmos, Ana Iris Simón, Andrés Trapiello, Antonio Lucas, Cristina Rivera Garza, Espido Freire, Eva García Sáenz de Urturi, José Ángel Mañas, Karina Sainz Borgo, Luisgé Martín, Luz Gabás, Manuel Jabois, María José Solano, Pedro Mairal, Rubén Amón y Soledad Puértolas. El libro está editado y prologado por Leandro Pérez, coordinado por Miguel Munárriz y la ilustración de la portada es de Fernando Vicente.
La edición en papel de este volumen de relatos no estará a la venta en librerías, aunque sortearemos y regalaremos numerosos ejemplares del libro en diversas iniciativas. La versión electrónica de 2030 puede descargarse en varias plataformas a partir de hoy. 2030 es una obra colectiva, patrocinada por Iberdrola, que sigue la senda de Bajo dos banderas, libro de relatos históricos coordinado por Arturo Pérez-Reverte en 2018; y también de Hombres (y algunas mujeres) y Heroínas, dos volúmenes de cuentos que celebran el 8 de marzo, coordinados respectivamente por Rosa Montero y Juan Gómez-Jurado en 2019 y 2020.
En Zenda iremos publicando a lo largo de los próximos días los distintos relatos que dan forma al libro. Hoy es el turno de Los crímenes del artefacto, firmado por María José Solano.
***
Los crímenes del artefacto
A Eugenio M.F., Holmes académico.
Y a Paloma G. R., mi Watson.«Y no sé yo cómo el muerto tuvo lugar
para encomendarse a Dios en el discurso
de esta tan acelerada obra»Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes
El muerto yacía rígido, inclinado el torso sobre el brillante escritorio de caoba tallada con decoración de marquetería de maderas frutales. Jorge el vigilante, en su último turno, lo había encontrado así al revisar el edificio justo antes de la salida, a las 4:45 de la mañana. Tras acercarse cauteloso al bulto que permanecía inmóvil en mitad del despacho a oscuras y comprobar que se trataba del director de la Academia, inmediatamente accionó el dispositivo de emergencias urbanas con el código de validación de la pupila derecha, y se sentó a esperar.
—Víctima mortal en avenida de la Sabiduría, número cuatro. Activado Procedimiento Cero con patrulla de reconocimiento a la espera de su llegada, inspectora.
Necesitaba una ducha y un café sin importar demasiado el orden. Con el líquido humeante en un vaso de papel reciclado que le calentaba las manos, salió a la bruma gris de la mañana. Se subió el cuello del uniforme negro y caminó con cuidado, clavando las gruesas botas en la nieve sucia. Desde hacía tres años el cambio climático había precipitado las estaciones borrando las intermedias, por lo que los meses de calor desértico daban paso a unos interminables inviernos de tormentas de polvo helado. El mar había terminado engullendo la mayor parte de las ciudades costeras y la población se hacinaba en las localidades del interior, donde era prácticamente imposible erradicar los contagios por diferentes virus a los que los supervivientes se habían terminado habituando, y que se sucedían en ciclos imprevisibles y letales.
La mujer se paró frente a la puerta de la Academia y apuró el café, ya frío. Elevado sobre una suave colina en la parte antigua de la ciudad, el edificio había resultado muy dañado tras el último conflicto negacionista, el más violento de todos, cuando ardieron la mayor parte de los lugares de referencia de la cultura, ese «lastre que impide avanzar limpios de nuevas ideas hacia el futuro».
A sus veintiocho años, la inspectora, como el resto de las nuevas generaciones, no recordaba gran cosa de los viejos tiempos, y solo sabía de aquella institución lo que había podido leer en los archivos digitales; lo cual no era demasiado, pues todo lo que hacía alusión a los años de la preguerra se consideraba información clasificada incluso para la policía. Se decía que los académicos se enfrentaron a la LDM, Ley de Destrucción Masiva, salvando parte de los ejemplares condenados de la quema de la biblioteca, una de las últimas del viejo continente. Tras varios enfrentamientos y viendo que la mayoría de los ciudadanos los tomaban por ancianos chiflados, el gobierno decidió ignorarlos dejándolos al margen de la vida pública. Realmente no fue muy difícil, pues a esas alturas la población ya no leía libros, sustituidos desde hacía tiempo por archivos sonoros resumidos, modificados y revisados por el Órgano Censor Central regulado por el Partido Negacionista, que era el que ostentaba el poder. La palabra «libro», obsoleta y excluyente, fue declarada políticamente incorrecta y prohibido su uso. Ahora se le llamaba «artefacto».
La inspectora depositó el vaso arrugado en un contenedor cercano de reciclaje de cartón, se sacudió los restos de nieve de las suelas de los zapatos y entró en la Academia.
Yo estaba hablando con Jorge, el vigilante, y con la señora Meller, la vicedirectora, en el hall. Ahí fue donde nos conocimos.
—Han llegado muy pronto —dijo alargándome la mano—. Yo soy la inspectora Sorrento.
—Mi nombre es Roberto Balkan, para servirla a usted, señorita.
La inspectora sonrió un tanto incómoda con aquella casi olvidada fórmula de cortesía. Nadie nunca la había llamado señorita en público. Ni en privado.
—Usted es el académico que escribía esas famosas historias policíacas, claro.
—Claro —asentí con un poco de sorna sin dejar de mirarla, ligeramente apoyado en mi bastón. En realidad no lo necesitaba, pero me gustaba contradecir con antigüedades hermosas la estética mediocre de los nuevos tiempos.
Ella tenía unos ojos singulares, tranquilos, curiosos, con reflejos de miel oscura al fondo, que parecían hacer juego con la piel suavemente dorada, el pelo castaño recogido en una coleta y aquel cuerpo esbelto como de árbol joven. Todo en aquella mujer destilaba una luz cobriza y fresca de bosque en otoño. No podía apartar los ojos de ella.
La vicedirectora Meller, todavía de buen ver, con el pelo decolorado en caros salones y un busto de una elevación que desafiaba al tiempo y al espacio copando el interior de un exclusivo traje sastre, tosió sin disimulo mientras disparaba una mirada azul felina que rebotó sobre mi rostro impasible sin mayores daños colaterales.
—Inspectora, ahora yo estoy a cargo de esta institución. Acompáñeme, por favor —dijo remilgada la vicedirectora, y echó a andar taconeando sobre la lana azul de la alfombra estilo Carlos III.
El despacho permanecía a oscuras. La inspectora abrió las contraventanas. Se acercó despacio al cadáver, que presentaba una fuerte contusión en la nuca, pero sin sangrado. Ajena a las miradas de todos, se inclinó sobre el muerto. Oculto por el cuello de la camisa había un punto sanguinolento; un orificio de entrada en la base de la cervical producido sin duda por un arma blanca fina y punzante. Un estilete o una daga.
Trató de ordenar los hechos: un primer golpe muy violento se produjo desde atrás con un objeto contundente que, sin embargo, no lo mató. El asesino tuvo que rematarlo clavando limpiamente el arma en la médula, justo en el tronco encefálico. Muerte instantánea.
Miró alrededor, todo aparecía en un pulcro orden; las paredes, con un par de grabados cuya temática no podía reconocer; la enorme alfombra mullida e impoluta y la mesa en el centro de la estancia, frente a la puerta y de espaldas al ventanal. El ordenador estaba apagado y, por supuesto, una pila de artefactos de lectura en papel se amontonaba en una equilibrada columna sobre una mesa auxiliar. La Academia era el único lugar donde los censores del gobierno permitían la posesión y uso de dichos objetos.
—Pero vamos a ver —dijo una voz aguda, nasal, casi gritona, al fondo—. ¿Cómo es que me han avisado tan tarde?
Todos se volvieron a mirar. En el umbral de la puerta, un hombre enjuto, de escaso pelo gris con una raya que le nacía desde la oreja como un corte extraño en el cráneo ceniciento, hizo a todos volver la vista.
—Usted debe de ser el bibliotecario —sentenció la inspectora, serena.
—Exacto —chilló el académico; se secaba el sudor con un pañuelo de lino celeste con sus iniciales bordadas en un ángulo—. Don Ramón Belmonte Rico, académico, catedrático y excelentísimo señor… ¿Qué ha pasado aquí? Solicito inmediatamente un informe detallado de la situación.
Más sereno, pisando el terreno conocido de la exigencia a los subalternos, el bibliotecario se ajustó las gafas de metal redondas. Sus ojos eran enormes tras los cristales. Se quitó el abrigo y lo tendió a un personajillo que permanecía en silencio a sus espaldas, quien, raudo, atinó a cogerlo antes de que cayera al suelo.
La inspectora frunció el ceño acercándose a la puerta.
—¿Y usted es?
—¿Y-y-yo?… Na-na-nadie, en realidad —sudaba el hombrecillo bajo aquellos dos abrigos.
—Ajá —dijo la mujer consultando el bloc de notas digital—. Carlos Verde Guay, secretario académico.
—Verdegay —susurró el otro.
—¿Cómo dice?
—Qu-ue mi apellido es Verdegay. S-e, s-e según Tibón, en su Diccionario etimológico comparado de apellidos españoles, hispanoamericanos y filipinos, la palabra Verdegay procede de la conjunción de «verde» y «gayo», con el significado de «verde claro», que fue apodo en la época medieval…
La inspectora lo miraba estupefacta, sin saber si todo aquello formaba parte de un simulacro del Departamento de Policía para ponerla a prueba, o es que realmente podían existir ejemplares así, sin extinguir.
—Muy bien, pues ya estamos todos, supongo —dijo seca, saliendo del despacho. Empezaba a ponerle nerviosa toda aquella antigualla de nombres, protocolos, títulos, alfombras y maneras medievales o de por ahí. Estos no se habían enterado de que estaban en el año 2030.
Afuera comenzaba a nevar de nuevo con una furia mansa y desconocida.
Nos pidió que la esperásemos en la Sala de Plenos y desapareció, hablando en voz baja por su dispositivo móvil. Allí estábamos todos, sentados en los anacrónicos sillones de madera labrados en la parte superior con la numeración de los capítulos de Don Quijote de la Mancha, uno de los libros que originó el primer conflicto negacionista y la Ley de Destrucción Masiva. Apenas había transcurrido un año de aquello, pero todavía se recordaba el griterío de la turba de fanáticos en la puerta de la Academia exigiendo la quema de las falsificaciones mientras, dentro, los mismos que ahora estábamos allí incluido el director, que en paz descansara, nos afanábamos por guardar en la cámara secreta los libros más valiosos.
En las redes sociales, el lema era: «Si el ORIGINAL no existe, las copias que nos obligan a leer son falsas, NO LAS LEÁIS». Los dirigentes negacionistas exigían que les mostrásemos el manuscrito original del Quijote, bandera del último reducto de los que defendíamos la pervivencia de los libros. De sobra sabían que no podíamos hacerlo, pues la versión escrita por Cervantes de su puño y letra hacía muchos siglos que se había perdido. Por otra parte, aunque la hubiésemos tenido, ¿de qué habría servido darla a conocer? Terminarían negándolo todo otra vez, destruyendo de verdad y para siempre aquel documento único.
Un poco más alejado de los demás, ocupé, silencioso, mi asiento, CA−LXXIV. En ese momento, se apagaron todas las luces de la sala.
La inspectora apareció en el umbral de la puerta con gesto preocupado.
—La intensa nevada ha colapsado los receptores de comunicación y anulado las centrales eléctricas. Tampoco se puede circular por las calles. Estamos completamente aislados, esperemos que por poco tiempo —dijo, tranquila, y se sentó en el sillón CA−XXX.
Solté una carcajada. Ante la mirada interrogante de la inspectora, pregunté, divertido:
—¿Sabe en qué capítulo se ha sentado usted, señorita?
—No me llame señorita, haga el favor.
Se giró, intentando descifrar aquel extraño código. Sin esperar, alargué una mano al centro del tapete verde de la mesa y cogí uno de los artefactos de papel que allí había. Busqué el índice y leí «De lo que le avino a don Quijote con una bella cazadora».
Nos miramos a los ojos, cómplices. La vicedirectora se levantó hecha una furia mitológica.
—Voy al baño.
—Esto es inaceptable —gruñó el bibliotecario, levantándose también, indignado—. Vamos —ordenó al secretario, que le siguió con cara de pánico—. Estaré arriba, en mi despacho, trabajando a la luz de una vela, como toda la vida de Dios. Me indigna tanto jueguecito y tanta incompetencia profesional. Yo pensaba que eso solo ocurría en las universidades y en algunas editoriales, pero no, veo que también se extiende a la Policía.
Cerró la puerta de cedro, dando un portazo. La inspectora se fijó en el asiento que acababa de abandonar: era el CA-XI. Lo apuntó en su bloc digital.
Me sonreía resignada y un poco divertida. Todos sabíamos que, sin recursos digitales, ella no podía hacer gran cosa. La realidad era que los seis estábamos atrapados por la tormenta en aquella Academia con un muerto y tal vez un asesino. O varios. Solo nos quedaba esperar. Por hacer algo, la mujer repasó las anotaciones de su bloc móvil.
—¿Sabe usted, señorita, qué significan estos símbolos tallados en los respaldos académicos? —insistí, retador.
—No me llame señorita. Por supuesto que lo sé, he leído los informes.
—¿También podría descifrar las letras que preceden a los números de los capítulos, «HI» y «CA»?
Atrapada en el renuncio, la inspectora Sorrento se sonrojó. Aquello me despertó una inesperada, tal vez incómoda ternura; así que, con la sonrisa más sincera que pude componer de todo mi repertorio de viejo lobo, y sin esperar respuesta, continué:
—Hacen referencia a la Primera y Segunda parte del libro —al decir la palabra prohibida me paré, disfrutando del momento—… Me refiero al libro de Cervantes, claro: HI−dalgo y CA−ballero, los dos Quijotes. En los viejos tiempos, cada académico tenía asignado un capítulo en su sillón. Ahora ya solo quedamos el director, la vicerrectora, el bibliotecario y yo. A Carlos Verdegay y al bueno de Jorge, les dejamos que se sienten aquí con nosotros para ahorrar la calefacción del resto de las estancias —hice un gesto con la mano abarcando la enorme mesa. Desde uno de los asientos del fondo, el vigilante sonrió con timidez—. Ahora hay un sillón vacío más —suspiré—: el HI−XIX. Pobre director.
Nos miramos en silencio. La inspectora, sin saber qué decir, se levantó.
—Voy a la sala de telecomunicaciones, a ver si hemos recuperado la red.
A grandes pasos salió de allí, cruzó el hall, la puerta de cristales de la entrada y giró por un desastrado pasillo descendente y oscuro hasta la garita donde, sobre un viejo escritorio, parpadeaba el piloto de emergencias de un módem. Se sentó y trató de escanear el código de barras. Dos pilotos verdes se encendieron. «Bien, eso es buena señal», pensó. Se agachó después bajo la mesa buscando el cable de fibra óptica, pero no lo veía por ninguna parte. En ese momento oyó un grito agudo procedente del piso de arriba. Se golpeó la cabeza con la mesa, pero consiguió salir de allí y con la linterna del móvil se alumbró mientras subía de dos en dos los escalones.
Todos miraban estupefactos el segundo cadáver. El bibliotecario yacía muerto bocarriba sobre la bella alfombra Ghomm en seda natural con imbricada decoración vegetal, mostrando un rictus de dolor en el rostro. La inspectora le tomó el pulso en el cuello todavía cálido, pero era inútil. Estaba muerto. El pobre secretario miraba con ojos desorbitados el cadáver, balbuceando algo inaudible.
—Jorge, haga algo —dijo altanera la vicedirectora—. Llévelo abajo y dele un poco de agua.
—Pre-prefiero un Martini con unas go-go-gotas de ginebra, si no le importa —susurró el secretario agarrándose, débil, al brazo del vigilante.
La inspectora hacía fotos y tomaba notas, ajena a todo lo que no fuese la escena del crimen.
—Inspectora, es usted una inútil —escupió histérica la señora Meller perdiendo los papeles.
—¡Bianca, por favor! —intervine—. Serénate.
Al oír su nombre, la directora, tal vez evocando otros momentos más íntimos, trató dócil de cogerme la mano, que retiré con suavidad. Lloriqueando, con el rímel corrido, salió del despacho. Me pareció inoportuno dejarla sola. Tras un «le ruego nos disculpe», salí tras ella.
La inspectora acercó la nariz a la boca del muerto. Olía ligeramente a almendras amargas. Cianuro. Buscó y allí estaba; en el bolsillo de la americana de lana Harris, el bibliotecario escondía una petaca plateada con sus iniciales. En el interior aún quedaba algo de coñac.
Suspiró, resignada.
Envenenado.
Ella ignoraba la causa, pero estaba segura de que el asesino era uno de nosotros; esos cuatro extraños, anacrónicos personajes. Y que era muy astuto o era un perfecto imbécil, porque de momento no podía escapar de allí.
El dispositivo móvil del bibliotecario estaba encendido sobre el escritorio. Buscó los últimos mensajes. La tarde anterior, un número oculto había enviado lo siguiente: «D. lo ha decidido y lo apoyamos. Mañana en Press Media. Se acabó la pesadilla.»
La inspectora frunció el ceño, pensativa. Press Media era la plataforma de comunicación del Partido Negacionista. ¿Y quién era D.? ¿El director? Lo que fuese que quisieran anunciar tendría que haber sucedido esa misma mañana, precisamente el mismo día de los asesinatos. Hum.
Bajó pensativa las escaleras, consultando sus notas, y de repente lo vio claro. Entró atropelladamente en la Sala de Plenos y abrió aquel artefacto de Cervantes buscando el índice: CA−XI, el sillón del bibliotecario, correspondía al capítulo «Las Cortes de la muerte». Sentía cómo se le aceleraba el pulso. Buscó de nuevo: HI−XIX, la numeración del asiento del director no era otra que la del capítulo titulado «El cuerpo del muerto».
—¡Dios mío! —exclamó sin pensar, y se sorprendió de haber usado aquella expresión. No había pronunciado el nombre de Dios desde que se lo prohibieron de niña en la escuela y ella decidió buscarlo en Google. Nunca le habían gustado las prohibiciones injustificadas.
Rodeó la mesa Quijote en mano, tratando de deducir el resto de los asientos: el bolso de la señora Meller estaba sobre la silla CA−LXII, «La cabeza encantada»; la chaqueta de Jorge, en el respaldo de la CA−XXIII, «La cueva de Montesinos» y la agenda del secretario Verdegay, frente al asiento CA−XXV, «El rebuzno». El último no lo tuvo ni que mirar. El escritor de novelas de misterio, yo, el muy atractivo Roberto Balkan, me sentaba en el capítulo final, la muerte de Don Quijote.
«¿Qué es toda esta locura?», pensó. Miraba a su alrededor y por primera vez sintió miedo de aquel viejo lugar y sus desquiciados habitantes envueltos en un silencio que no podía presagiar nada bueno. Sacó la pistola y recorrió sigilosa la planta principal. Nadie. Subió los escalones, revisó los despachos vacíos y por último entró en el aseo. Sobre el suelo cubierto de agua y cristales de un vaso roto, yacían los cuerpos de la vicedirectora y del académico. O sea, el mío. Ella presentaba un tajo profundo en la garganta que casi le separaba la cabeza del cuerpo; yo olía fuertemente a almendras amargas.
—¿Qué diablos…?
Bajó con precaución apuntando a las sombras con una terrible sospecha y siguió descendiendo un piso más hasta la sala, fría como una cueva, del sótano, donde se almacenaban los aparatos electrónicos. Los cadáveres de Jorge el vigilante y el desgraciado Carlos Verdegay yacían boca abajo en el suelo sucio de aquella estremecedora Cueva de Montesinos con dos diminutos agujeros sanguinolentos en sendas bases del cráneo.
«Si todos están muertos, entonces es alguien que permanece escondido en algún lugar de esta maldita Academia», concluyó la inspectora. En ese momento se encendió la luz y los pilotos verdes del módem comenzaron a brillar dando paso al código de sonidos de arranque y conexión.
Un aviso de recepción zumbó en su aparato móvil. Era un mensaje de audio:
«No es difícil para un profesional del género policíaco fingir una muerte que usted ni siquiera tuvo tiempo de certificar. Tampoco es difícil salir de este edificio si llevas en él demasiado tiempo como para conocer sus secretos. El resto no implicó demasiada dificultad, fue casi de principiante: cámaras ocultas conectadas, con la complicidad del vigilante, a mi teléfono móvil para seguir sus pasos y los de los demás; veneno en la petaca escondida siempre en el mismo cajón; golpe por sorpresa, y la estimable colaboración del magnífico bastón estoque, fiel amigo, que heredé de mi bisabuelo paterno Pierre Gal. Al director tuve que tranquilizarlo primero con un «quijotazo» certero en la nuca. Y en cuanto a Bianca… En fin. Doloroso pero necesario. Daños colaterales. Estos ineptos pretendían contar al mundo la existencia del manuscrito auténtico de Cervantes, protegido de guerras, desastres, ambiciones, curiosos y analfabetos por nuestra Sociedad Secreta Cervantina desde hace más de trescientos años. Los muy imbéciles pensaban que así se salvarían, que dejarían de ser ignorados, libres por fin de la política de cancelación a la que fueron sentenciados en pro de la terrorífica verdad de la tribu. La sociedad de 2030 no merece este libro ni ningún otro libro. Que continúen consumiendo artefactos. Esta es mi manera de despreciar al mundo: privarlo de su única salvación.»
La inspectora se quedó mirando la pantalla de su móvil sin saber qué decir. El astuto escritor y sus singulares reglas. A lo lejos sonó una sirena. Borró el mensaje sintiendo una extraña sensación de alivio al saber que el viejo lobo seguía vivo.
***
Había dejado de nevar y llegaban las tropas de rescate, por fin. Incinerarían a los muertos esa misma tarde, junto con la biblioteca, una de las últimas del viejo continente. Más polvo gris sobre la nieve negra.
Aquella noche, al regresar a casa, la inspectora Sorrento encontró la puerta de su apartamento entornada. Desenfundó el arma y entró despacio, sin encender la luz. Dentro, sobre la mesa de metacrilato, había un paquete voluminoso. El manuscrito de Don Quijote intacto, en un brillante envoltorio de cuero oscuro, tenía una nota de papel sujeta con una cinta:
«Usted es el principio de este final, señorita. Investigue lo que fuimos antes de que dejemos de ser. Tal vez nos veamos por ahí».
Dejó la pistola sobre la mesa junto al hermoso artefacto y salió a la terraza, sonriendo. A lo lejos, unos perros invisibles aullaban a la luna. «Ladran, luego cabalgamos», se dijo, aunque no sabría explicar exactamente de dónde le venía aquel pensamiento.
—————————————
Descargar libro 2030 en EPUB / Descargar libro 2030 en MOBI / Descargar Libro 2030 en PDF.
VV.AA. Título: 2030. Editorial: Zenda. Descarga: Amazon (0,99 €), Fnac y Kobo (gratis).





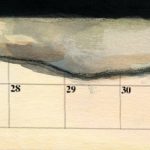


Aullaron a la Luna y a las Estrellas, porque seguramente antes, se saciaron bebiendo de sus reflejos.