Quince escritores, reunidos por Sergio del Molino, cuentan Historias del Camino en este Año Jacobeo. Este nuevo libro gratuito de Zenda —el quinto en colaboración con Iberdrola—, que lleva por subtítulo Ficciones y verdades en torno al Camino de Santiago, incluye relatos de Rosa Belmonte, Ramón del Castillo, Luis Mateo Díez, Pedro Feijoo, Ander Izagirre, Manuel Jabois, José María Merino, Olga Merino, Susana Pedreira, Noemí Sabugal, Karina Sainz Borgo, Cristina Sánchez-Andrade, Ana Iris Simón, Andrés Trapiello e Isabel Vázquez.
El libro, que no estará a la venta en librerías, está editado y prologado por Sergio del Molino, coordinado por Leandro Pérez y Miguel Munárriz y la ilustración de la portada es de Ana Bustelo. La versión electrónica de Historias del Camino podrá descargarse de forma gratuita en Zenda desde hoy. A lo largo de los próximos días, además, en Zenda iremos publicando los diferentes relatos que pueblan el libro.
Hoy es el turno de Olga Merino y de su relato, titulado «El rastro de la Beltrana».
***
El rastro de la Beltrana
Me eché al camino rato ha, justo cuando clareaba el alba, pero si preguntáis de dónde vengo y cuál es mi nombre, a fe que no tengo respuesta. Muchos remoquetes me endilgaron, compañero caminante. A ella se le ocurrió llamarme Teodosio, «regalo de Dios», porque me encontró sin pretendello cuando estaba escondido en una covacha, con la cabeza abierta como granada reventona de tan madura. Me curó la brecha y me acogió en su casucha de adobes hasta que sané, y luego permanecí más lunas, y aún más luego toda la vida hasta el día de hoy. Ella enseguida me quiso bien, a su manera, por eso me puso Teodosio. En cambio ellos, los haraganes de los que venía huyendo, me decían Gorrión Pelado, Cagalindes, Gaznápiro, Escobillón y aun nombres peores, y también Coscurro o Tarugo, porque Dios hízome una cara fea de nariz caballuna, un cuerpecillo chico y una giba cual pan candeal bregado a mano. Aquel hato de vagamundos con quienes me ajuglaré hacían chanza desta corcova mía y decían chocarrerías, como que parióme una panadera y quedé lisiado al enhornar, no sabiendo ellos que madre no conocí en la inclusa. Íbamos sin rumbo por esos senderos del Señor, por las ferias de ganado, por las cosechas y por las vendimias, con nuestras jocundias y cantigas. Hacíanme danzar al son de un pandero, con un cencerro amarrado al cuello y en la cabeza una corona de papel o una mitra de obispo, según los ánimos; ensartábamos bailes, cuchufletas y otros rebuznos que a los lugareños divertían, pues se carcajeaban sujetándose las panzas. A veces nos soltaban confites, chacinas y algún vellón de cobre, cosa de poca sustancia para el pasar de los días.
Cuando me encontró la mujer, a quienes las gentes llamaban la Ermitaña, me llevó renqueando hasta su chamizo, donde me cosió la mollera con hilo hecho de tripa de oveja, y púsome luego bálsamo de huevo sobre la herida para que cicatrizara presta con sus oraciones. De primero, aun cuando ella creía que la condición natural de los hombres es vivir en sus predios de origen, allí donde se encuentren las tumbas de sus padres, no preguntó ni quiso indagar más allá de cuanto le conté. Así obré yo. Con el correr del tiempo supe que su nombre verdadero, el que le dieron en la pila bautismal, era Beltrana y que había sido lavandera en un hospital de peregrinos, no muy lejos de allí, pero quiso marcharse porque no era ella mujer de amos ni obediencias.
Dormíamos cada uno en su rincón, ella en jergón, yo sobre la paja, pero una malhadada vez en que me arrimé porque quise tocalla, la Beltrana me echó de la choza con el hurgón de atizar la lumbre, me retiró la palabra y la mirada, y me tuvo no sé cuántas noches durmiendo en la zahúrda con el cerdo y comiendo las algarrobas que el marrano me dejaba. No volvió a suceder y los días se reanudaron como si nada, porque están hechos para eso. La Beltrana se quedó conmigo porque le convino, porque hacheaba la leña, le cavaba los surcos del huerto, me subía al tejado a remendar las tejas rotas y acarreaba los fardos cuando subíamos a la loma a por hierbas y las colgábamos luego en el secadero para orearlas o sacalles las esencias. A decir verdad, fui yo quien obtuvo más provecho de la ventura, pues todo cuanto sé de potingues, de sahumerios y de la vida misma se lo debo a ella, sin haber aprendido de letras ninguno de los dos. Lo guardo todo aquí, entrecejo adentro, bien prieto, aunque aquellos desalmados juglares dijeran que iba carecido de sesera. Milenrama para la diarrea. Marrubio, que limpia el hígado y alivia los riñones. Serpol para restriñir la sangre y para quienes no pueden respirar. La ajedrea de jardín cura el dolor de muelas; las aceitunas confitadas también confortan las encías y los dientes. No hay dolor de cabeza por saña que lleve que un cocimiento de hierba de San Juan no mitigue. Un emplasto de mejorana silvestre resuelve los cardenales, dando un gran olor. El poleo, el humo de dicha planta, mata las pulgas, y el de romero ahuyenta la peste y las serpientes. El vino de ajenjo provoca la orina, sirve a los que tardan mucho en la digestión, corrige los estómagos estragados y extermina las purgaciones en las partes de hombres y mujeres. La verdolaga que me daba a beber la Beltrana refrena el demasiado apetito de la carne. Componíamos además un buen ungüento para el mal de pie, para las llagas y desollones, con aceite de oliva, camomila y malvas infundidas, ceniza de higuera, sebo de candela y aguardiente, un unto harto eficaz que vendíamos con gran precio entre los peregrinos con caudales que volvían o se dirigían al solar de Santiago. Ella gustaba tanto de acercarse hasta el camino que me hizo armarle un banco de madera desbastada junto al roble para verlos transitar, ya fuera en sus sayales de arpillera o envueltos en terciopelos y brocados, a pie desnudo o bien sobre cabalgadura.
Creedme, amigo caminante, que aprendí en su choza a poner nombre y enmienda a las dolencias y padecimientos que infligen castigo a los humanos. La Beltrana reconocía enseguida a quien penaba por el tabardillo de las tripas, y sabía hacer cauterios y distinguir la pleuresía del mal de costado. Tenía mejunjes para la comezón de la sarna y el para garrotillo, que a los enfermos les hinchaba la garganta como un odre lleno de aire. Las fiebres tercianas las curaba con una cataplasma en las plantas de los pies a base de ruda, dos o tres cabezas de arenques, cuanto más añejas mejor, varios dientes de ajo y un pellizco de levadura, que yo majaba en un mortero de mármol. La Beltrana no quería leprosos en sus pagos, y me aguijaba a mí para que yo los devolviera al camino con la hoz o la llama de una tea. No los quería porque no conocíamos remedio para su mal.
En el año de la gran mortandad, cuando a las hembras y a los varones les nacían en las ingles y en los sobacos unas hinchazones grandes como manzanas, que apestaban a paja podrida, nuestras rentas menguaron hasta que se echó sobre nosotros la negrura. Tuvimos que encerrarnos en la casa con la tranca en la puerta y masticar raíces cuando se acabaron las viandas del cobertizo. No había grano ni aun pagando su peso en oro. El camino se vació de peregrinos, y no deambulaban sobre el polvo sino el viento y el eco de fantasmas que arrastraban sus cadenas. Pero cuando volvió la luz lo hizo con un estallido de flores y abejas en los campos. Se llevó su tiempo pero regresó la alegría, como lo hizo la caudalosa corriente de romeros que desfilaban para postrarse a los pies del apóstol. Nos sentábamos en el banco a venderles huevos de gallina para reponer fuerzas, a ofrecerles nuestros remedios y por la simple afición de verlos pasar, frailes y señores, damas y penitentes que anhelaban el perdón de sus pecados y fechorías, ciegos con sus zanfonas, saltimbanquis moros, las gentes de la sopa boba, goliardos, estudiantes, enfermos, escribanos y pedigüeños… Así se reanudaron las estaciones.
Poco más puedo referirle, amigo caminante, pues la vida cabe en un puño. Hasta que hace cuatro jornadas la Beltrana desapareció antes de que el sol saliera: cuando desperté, ya no estaba en su yacija. La he buscado en la loma, donde nace el arroyo, en la covacha donde me encontró, y he preguntado por ella en el viejo hospital sin que nadie me dé razón.
Esta mañana he enterrado la llave de la casucha bajo el banco del roble y me he echado al camino. Sigo su rastro en el aire. Huelo que la Beltrana también quiere hincarse ante el santo antes de morir y sobre todo conocer el mar.
—————————————
Descargar libro Historias del camino en EPUB / Descargar libro Historias del camino en MOBI / Descargar Libro Historias del camino en PDF.
VV.AA. Título: Historias del Camino. Editorial: Zenda. Descarga: Fnac y Kobo (gratis).






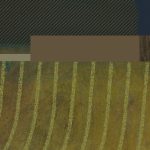
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: