Quince escritores, reunidos por Sergio del Molino, cuentan Historias del Camino en este Año Jacobeo. Este nuevo libro gratuito de Zenda —el quinto en colaboración con Iberdrola—, que lleva por subtítulo Ficciones y verdades en torno al Camino de Santiago, incluye relatos de Rosa Belmonte, Ramón del Castillo, Luis Mateo Díez, Pedro Feijoo, Ander Izagirre, Manuel Jabois, José María Merino, Olga Merino, Susana Pedreira, Noemí Sabugal, Karina Sainz Borgo, Cristina Sánchez-Andrade, Ana Iris Simón, Andrés Trapiello e Isabel Vázquez.
El libro, que no estará a la venta en librerías, está editado y prologado por Sergio del Molino, coordinado por Leandro Pérez y Miguel Munárriz y la ilustración de la portada es de Ana Bustelo. La versión electrónica de Historias del Camino podrá descargarse de forma gratuita en Zenda desde hoy. A lo largo de los próximos días, además, en Zenda iremos publicando los diferentes relatos que pueblan el libro.
Hoy es el turno de José María Merino y de su relato, titulado “La verdad sobre El Peregrino”.
***
La verdad sobre El Peregrino
Lo que voy a relatar ya lo he contado en otra ocasión. Sin embargo, considerando mi edad, esta vez no voy a utilizar mentiras ni ambigüedades…
—Pero tía Sara, no puedo marcharme así, sin más ni más.
—Tu abuelo está empeñado en que tiene que hablar contigo, me lo repite todo el día, que te llame. Le ha dado por decir que no quiere morirse sin contarte algo muy importante.
—¿Tan mal está?
—Está muy pachucho y se ha metido en la cama. Yo no lo veo en las últimas, pero dice que se va a morir de un momento a otro y que no quiere morirse sin hablar contigo.
—Iré el fin de semana, te lo prometo. Dile que intentaré estar ahí el viernes, pero que, si no, el sábado estaré, el sábado, seguro.
Claro que no pude ir el viernes. El señor Matilla, mi jefe de Siniestros, un tiburón de ojos saltones que controlaba nuestros trabajos desde su pecera frontal, cuando le sugerí la posibilidad de salir de la oficina el viernes por la mañana un poco antes, a tiempo para coger el tren, me miró con una mezcla de escándalo y repugnancia y me respondió, tajante, que si quería seguir en la empresa, solo a ella tenía que considerarla mi abuelo, mi abuela, mi padre y mi madre, «con toda devoción filial», añadió, y en su complacida malevolencia había una piadosa circunspección.
*
Llegué a León el sábado a mediodía y me dirigí de inmediato a la casa del abuelo. En la mañana había un relumbre indeciso, de nubes que acaso querían llover, y yo recordaba las muchas caminatas que de niño hice con mi padre siguiendo gran parte de aquella misma ruta, tras pasar ante San Marcos, donde estuvo preso Quevedo —lo que mi padre siempre recordaba— aunque en el último tramo, el que antecedía a la casa, la larga fila de chopos que antes flanqueaba la carretera había sido sustituida brutalmente por construcciones de pisos poco agraciadas.
Mi abuelo había levantado su casa en aquel lugar cuando todavía conservaba su condición de espacio rural, con praderas y arbolados que lo separaban del resto del pueblo. El edificio, aparte de ser la vivienda de los abuelos, estaba destinado a bar y a lo que entonces se llamaba «merendero», un restaurante para las fiestas, los fines de semana y las vacaciones, con un jardín y emparrados que protegían las mesas del sol. En la casa había también unas cuantas habitaciones, y durante el verano las ocupaban familias asturianas que venían desde el otro lado de la cordillera para «secarse», como se decía.
Mi abuelo era de origen campesino, pero había pasado algunos años en el seminario y otros en el extranjero, y sus viajes lo habían hecho descubrir algunos horizontes inusuales. Por ejemplo, la casa estaba diseñada con arreglo a ciertos patrones racionalistas, de arquitectura de vanguardia, «porque hay que estar con los tiempos», decía él; además, construida junto a la carretera de Trobajo, se encontraba a la orilla del Camino de Santiago, pero, como he contado en otra ocasión, mi abuelo, la primera vez que me lo dijo, una noche sin luna, en vez de apuntar a la carretera señaló el rastro blanquecino de la Vía Láctea, dándome una idea muy peculiar tanto del emplazamiento de la casa como de la estimación que a mi abuelo le merecían las dimensiones del cosmos.
*
Lo encontré alicaído, la cabeza obstinadamente hundida en la almohada, y con bastante mal aspecto, pálido y flaco, y empeñándose en repetir que estaba en sus momentos finales.
—José Mari, me queda muy poco para palmarla — me dijo, nada más verme entrar en su cuarto.
Yo repuse, con eso que se llama mentira piadosa, que no le veía con mala apariencia.
—Qué apariencia ni apariencia. Esto se siente dentro. Esto se sabe. Ya he echado toda la pez.
—Es que se quiere dejar morir, como el ingenioso hidalgo —dijo la tía Sara, que también había entrado en la habitación.
El abuelo la miró sin acritud, al fin y al cabo era la hija que lo cuidaba, y le pidió que nos dejase solos.
—Claro que os dejo, pero si te levantaras e hicieses un poco de ejercicio de vez en cuando, no estarías como estás, anquilosado, medio tullido.
Que el abuelo, además de estar obsesionado con la idea de la muerte próxima, tenía otro motivo de desasosiego para él muy importante, quedó claro en cuanto salió tía Sara. Me dijo que me sentase, alzó el torso con mucha fijeza y habló con apresuramiento.
—¿Te acuerdas del peregrino? ¿El que había atropellado un coche? ¿El que recogimos aquellas navidades?
Claro que me acordaba. Había sido una experiencia tan rara que permanece enquistada en mi recuerdo como un nódulo de extrañeza. Pero fui cauteloso y no me apresuré a corroborarlo. Titubeé unos instantes, aparenté que hacía esfuerzos por recordar.
—Claro que tienes que acordarte —repitió—. Iba vestido como un peregrino antiguo.
—Ahora que lo dices…
Mi abuelo seguía con el torso alzado:
—No aprovechó la niebla para esconderse, José Mari.
Yo me empeñé en darle una explicación lógica a su desaparición, pero lo cierto es que se desvaneció, se esfumó en el espacio, esa es la verdad, y no dejo de darle vueltas y vueltas en la cabeza. Seguro que había aparecido del mismo modo. Por eso aquel coche se lo llevó por delante. Recuerda lo que decía el conductor…
*
Aquellas navidades tan lejanas, mi madre estaba a punto de dar a luz a mi hermana, y a mi hermano y a mí nos mandaron a vivir las fiestas con los abuelos, lo que nos gustaba mucho, porque tenían cuadras con cerdos, gallinas, conejos, un par de vacas, de modo que estar allí era participar también de la vida de una granja, y podíamos hacer excursiones por los alrededores silvestres.
Había mucha nieve y, aprovechándola, habíamos ayudado al abuelo a levantar delante de la fachada de la casa tres grandes monigotes, los Reyes Magos, con sus coronas de astillas, Baltasar con la cara y las manos incrustadas de pedacitos de carbón. Era de noche y estaba contemplándolas con curiosidad a través del cristal de la puerta del bar, pues el resplandor ponía en sus figuras de raros guardianes un suave perfil plateado, cuando vi llegar corriendo a un hombre que entró dando voces. Al parecer, había atropellado a alguien.
—¡Apareció de repente! ¡No pude verlo! ¡Necesito ayuda! ¡Creo que lo he matado!
Mi abuelo y los clientes se pusieron los abrigos, salieron del bar y se perdieron en la negrura de la carretera. A mí el abuelo me había dicho que no saliese, que hacía mucho frío, y yo esperaba su regreso contemplando la tiniebla un poco temblorosa en la que se desvanecía la superficie de la nieve alumbrada por la luz del bar, más allá de los tres grandes bultos de los monigotes de nieve.
Cuando regresaron, llevaban entre varios un cuerpo inerte vestido con una especie de túnica marrón. Tenía la cabeza cubierta de sangre y mi abuelo dijo que lo llevasen a una de las habitaciones y que fuesen corriendo a por el médico, que vivía en el pueblo.
—¡Apareció de repente, lo juro! —repetía el conductor del coche.— ¡Como si me lo hubiesen puesto delante en ese mismo momento!
El golpe había sido muy fuerte y el atropellado sangraba mucho. El médico, un hombre apacible de lentes gruesos, dijo que no comprendía cómo no había muerto en el acto, y contaron después que, tras desinfectar y vendar la cabeza del herido, no quiso que moviesen el cuerpo para llevarlo al hospital, porque acaso no lo resistiría…
Le habían quitado las ropas y las vi en el lavadero: la gran túnica estaba hecha de un tejido grueso y áspero, y debajo vestía también una especie de camisón de tela blanca, basta. Isolina, la joven criada de los abuelos, se reía diciendo que no llevaba calzoncillos, admirándose de las vendas de cuero que habían rodeado las pantorrillas del herido, por encima de unas abarcas también de cuero muy grueso, que tenían el aspecto de haber sido elaboradas manualmente. El resto de sus pertenencias eran una pequeña capa y un sombrero, también de cuero grueso, un largo bastón con un extremo rematado por una pieza picuda, una gran calabaza seca, hueca, y un zurrón. Cosida al ala del sombrero mediante cuatro agujeritos, había una gran concha de vieira.
Para identificar al herido, que seguía inconsciente en la cama donde lo habían acomodado, mi abuelo revisó el contenido del zurrón, pero solamente encontró un manojo de papeles, muchos de ellos manuscritos, dentro de una carpeta de pergamino muy sobada, una bolsa que sonaba a monedas y que mi abuelo no abrió, una navajita, un cuenco de barro, y un atadijo de trapos que envolvía una caña fina cortada en un extremo que parecía sucio de tinta, y un frasquito tapado con un corcho que contenía una sustancia negra y fluida.
—¡Qué cosa más rara! —exclamó el abuelo.
—¿Qué? —pregunté yo.
—Todo esto. Ese hombre es de lo más extraño.
*
Cómo iba a haber olvidado aquel incidente, con la cantidad de cosas insólitas que llevó consigo. Todo el atuendo era propio de aquellos peregrinos de los grabados antiguos, o de las imágenes de santos cuando visten con esas trazas: la pequeña capa de cuero que llaman esclavina, el hábito de ese tejido que ya no se fabricaba, estameña, el camisón de lino muy tosco, también de aire antiguo y casero, como lo demás, el sombrero con la concha, el bordón aguzado en un extremo, y el resto de las prendas del atavío. También llevaba un cinturón muy ancho y con una hebilla que debía de haber sido hecha a mano por algún herrero.
—¿Pero de dónde ha salido este hombre? —preguntaba mi abuela.— Todo lo que lleva parece de la época de Maricastaña.
Fue sorprendente que la sangre se quitase con facilidad de las ropas, como si fuese una leve tintura, pero todavía resultó más chocante que el herido se recuperase con tanta rapidez. Al día siguiente, cuando el médico vino a visitarlo, ya había recuperado el sentido y parecía que las heridas iban cicatrizando muy bien, con lo que la gente se admiraba de su buena encarnadura.
Otra cosa rara: hablaba un idioma muy particular, una especie de francés, dijo el abuelo, que intentaba comunicarse con él hasta que descubrió que podían hablar en latín.
—Con el poco latín que recuerdo, es como mejor nos entendemos.
El herido había recuperado también el apetito y comió con muchas ganas. Y llamaba la atención la curiosidad con que observaba las cosas, la bombilla de la lámpara, el interruptor en forma de pera que servía para encenderla y apagarla, los utensilios para la comida.
Aquella misma tarde acompañamos al abuelo en una visita al herido y, mientras ellos hablaban, advertí en el peregrino esa actitud de curiosidad sorprendida con todo lo que lo rodeaba.
*
Al segundo día el herido se levantó, se puso su extraño atuendo, excepto la esclavina y el sombrero, y andaba curioseando por el bar, las cuadras, el jardín, observándolo todo con mucha avidez. Mi hermano y yo nos habíamos puesto a dibujar en nuestros cuadernos con lápices de colores y el hombre, al verlo, pareció muy sorprendido e hizo un gesto para que yo le dejase el lapicero. Lo miró absorto y luego cogió el cuaderno y quiso hacer en él algún signo, agarrando el lapicero con torpeza, apretó tanto que la mina se rompió, y a mí me pareció que era la primera vez en su vida que veía un lapicero.
El médico, en su nueva visita matinal, se quedó asombrado de lo que había sucedido con el herido. Estaba tomando un café en la salita y yo fui testigo de cómo manifestaba su sorpresa ante la evolución de las heridas del accidentado, que ya estaban prácticamente cicatrizadas.
—A mí este hombre me da un poco de miedo —confesó la abuela cuando el médico se hubo ido.— Es todo tan extraño, la ropa, el calzado, eso de hablar en latín, lo de curarse así, la cabeza rota, de un día para otro…
Mientras la abuela hablaba, el peregrino estaba también sentado en la salita, hojeando desmañadamente una revista, con ojos de evidente sorpresa.
—Yo ya sé lo que le pasa —dijo mi abuelo.— Esta mañana estuve hablando con él un buen rato. Es como don Quijote, alucina, se cree un peregrino antiguo, y además un peregrino famoso, el monje que escribió la última parte del Codex Calixtinus, el Liber Sancti Jacobi, la primera guía que se hizo, en el siglo XII, para recorrer el Camino de Santiago.
Al escuchar aquellas palabras en latín, el peregrino nos miró con interés y el abuelo le sonrió, señalándolo con una mano:
—Ahí lo tenéis, el mismísimo Aymeric Picaud, que está componiendo el Iter pro peregrinis ad Compostellam. ¿Nonne, Aymeric?
El peregrino sonrió a su vez, y nos saludó varias veces con la cabeza.
*
A la hora de comer, el peregrino se atiborró. «Como si no hubiera comido en su vida», diría luego la abuela, y tras la panzada, dijo que iba a reposar, requiescere. Al parecer, por la tarde pretendía seguir su camino, pues conocía en la ciudad a un amigo clérigo, con el que tenía el propósito de pasar la noche.
—Este hombre me da miedo, es como un fantasma de otro tiempo —dijo mi abuela, y se santiguó.
—Venga, mujer, no digas esas cosas.
Entonces el abuelo me miró a mí con mucha intención:
—José Mari, recuerda lo que te he dicho tantas veces: sentido común, lógica, razonamiento. Cuando veas algo raro, utiliza todo eso. Este hombre no tiene nada de extraño más que el delirio que lleva dentro de su cabeza. Se cree un personaje del siglo XII y se ha acomodado totalmente a ello, en la ropa, en el habla, en su forma de comportarse. En ese cuaderno que lleva, toma nota de los tramos del Camino, con su cálamo mojado en tinta, convencido de ser ese personaje. Y las heridas se le curan enseguida porque eran aparatosas, pero solo rasguños. No hay otro misterio, y además la explicación es razonable. En caso de duda, aplica siempre la razón.
*
Aquella misma tarde, después de una larga siesta, el peregrino decidió continuar su viaje. Antes de irse se empeñó en pagar a mi abuelo el hospedaje, y le dio una moneda árabe antigua de oro.
Ya había muy poca luz y mi abuelo dijo que lo acompañaríamos por lo menos hasta San Marcos, para indicarle la calle que continuaba el Camino y que lo llevaría adonde él quería llegar, que llamaba, en latín, «Cenobio de San Juan y San Pelayo» y que mi abuelo dijo que era la actual basílica de San Isidoro. Nos abrigamos bien y echamos a andar. La tarde había ido trayendo niebla, que a veces formaba grumos espesos. Mi abuelo y el peregrino hablaban del frío —frigus— y del lugar al que el hombre se dirigía…
El trayecto estuvo desierto y solamente algún coche iluminaba el telón borroso de los árboles pelados. Tras pasar el puente, la mole de San Marcos formaba, a nuestra izquierda, un gran murallón oscuro. A pesar de las farolas, toda la enorme plaza estaba difuminada por la niebla. Mi abuelo señaló al fondo, a la calle difusa que el peregrino habría de seguir, cuando uno de aquellos grumos súbitos de niebla nos envolvió. Unos instantes después, al recuperar la visibilidad, el peregrino ya no estaba. En la soledad de la plaza nevada, aquella súbita ausencia me asustó.
—¡Ha desaparecido! —murmuré, agarrando la mano del abuelo.
—Habrá echado a correr, se habrá escondido en algún sitio —repuso el abuelo, sin perder la tranquilidad.— Los locos hacen las cosas más inesperadas.
Sin embargo, en ningún lugar de la ancha plaza se veía rastro del peregrino.
—José Mari, sentido común, lógica. No puede haberse esfumado. Qué se yo lo que habrá hecho, aprovechando la niebla. Peor para él. Volvamos a casa.
*
Coloqué la almohada de manera que el abuelo pudiese tener la cabeza en alto sin esforzarse. El abuelo insistió:
—José Mari, yo entonces me negaba a aceptar esas cosas, insistí en darle una explicación racional a su desaparición, pero lo cierto es que se disolvió en el espacio. La plaza es enorme, lo hubiéramos visto por mucho que hubiera corrido.
Yo hablé con calma segura:
—No desapareció, abuelo, escapó, se escondió. Los locos hacen cosas imprevisibles. En aquel hombre no había más rareza que su manía. Cuando una cosa nos parezca inusitada, hay que aplicar el sentido común, la lógica formal, has dicho siempre tú, y tienes razón. No hay fantasmas ni alteraciones del tiempo en contra de las leyes de la física. Se largó. No sé cómo, pero se largó.
Mi abuelo me miró con extrañeza, con evidente incredulidad. Habló otra vez:
—Nunca te conté que, al ver cómo se le habían curado las heridas, el médico se asustó y no quiso volver…
En el bolsillo derecho del pantalón sentí de repente como el tacto de una mano que parecía acariciar ese dinar de oro que el peregrino entregó al abuelo, que este me regaló a mí y que siempre llevo conmigo.
*
Era domingo, yo todavía estaba en León, y al atravesar el solitario puente de San Marcos camino del tren me crucé con una figura envuelta en su vetusto ropaje, que me recordó al peregrino. Lo dejé pasar y me detuve, conmocionado por la sorpresa, pero cuando me volví para verlo con detenimiento, el transeúnte había desaparecido…
—————————————
Descargar libro Historias del camino en EPUB / Descargar libro Historias del camino en MOBI / Descargar Libro Historias del camino en PDF.
VV.AA. Título: Historias del Camino. Editorial: Zenda. Descarga: Fnac y Kobo (gratis).
-

Los 200 primeros casos de Mortadelo y Filemón, una edición histórica de Bruguera
/abril 26, 2025/¿Cómo empezó la serie más famosa de la historieta? ¿Cómo eran Mortadelo y Filemón cuando nacieron? ¿Qué hacían antes de ingresar en la T.I.A.? Por sorprendente que pueda parecer, el cómic más vendido de nuestro país, el más popular y sin duda uno de los más divertidos, no contaba todavía con un libro que recopilara sus primeras historietas. Esta laguna se cubre por fin con este álbum. Por primera vez, un libro presenta las primeras aventuras de Mortadelo y Filemón, publicadas entre 1958 y 1961. Su publicación es todo un acontecimiento editorial. Los 200 primeros casos de Mortadelo y Filemón recopila, con el…
-

Las 7 mejores películas de la II Guerra Mundial para ver en Filmin
/abril 26, 2025/1. Masacre / Ven y mira (Idi i smotri, Elem Klimov, 1985) 2. Paisà (Roberto Rossellini, 1946) 3. La delgada línea roja (The Thin Red Line, Terrence Malick, 1998) 4. El submarino (Das Boot, Wolfgang Petersen, 1981) 5. La infancia de Iván (Ivanovo detstvo, Andrei Tarkovsky, 1962) 6. Europa, Europa (Agnieszka Holland, 1990) 7. El silencio del mar (Le silence de la mer, Jean-Pierre Melville, 1949)
-

Fiel a sí mismo
/abril 26, 2025/Por él sabemos que Hey! ha sonado en el espacio y que Julio a secas ganó la batalla de brebajes entre Pepsi y Coca-Cola a Michael Jackson, que se quedó los dominios locales del refresco más azucarado, mientras Julio a secas saciaba su sed a escala planetaria y añadía más chispa a su vida. Sí, el primer artista global en el sentido actual del término fue el hombre que salió de aquel niño de derechas criado en el barrio madrileño de Argüelles. Él diría que la vida ha transcurrido en un suspiro, el que va de aparecer en conciertos de…
-

El trabajo sin trabajo ni propósito
/abril 26, 2025/La novela, como digo, tiene mucho humor (más del habitual en la autora) y, pese a todo, nunca levanta los pies del suelo, como sí lo hacían los ejemplos anteriores. No hay nada onírico ni esperpéntico a niveles inverosímiles, sino una historia aterrizada y divertida sobre el tedio, la frustración y el sinsentido de una rutina administrativa que no parece dirigida hacia ninguna parte. La narración comienza, con paso tranquilo, cuando Sara acude a su nuevo puesto de interina en una oficina administrativa y, con estupor, se descubre sola, sentada en una mesa apartada durante varios días, sin recibir instrucciones….


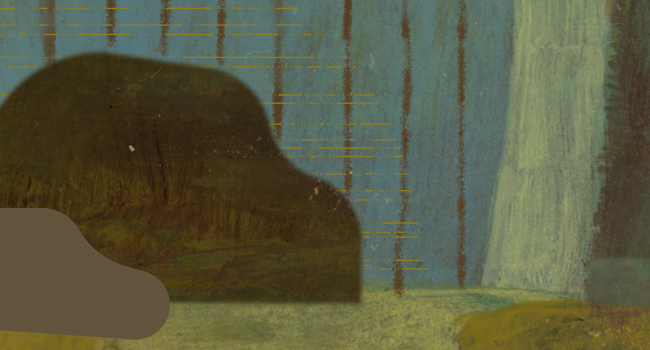


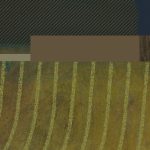

Buena historia. Una vez rocé con el torso de la mano el muslo de una chica y causó el efecto de que me había propasado. La posibilidad de que no fuera una acción consciente no podía admitirse ante lo ‘evidente’. Sin embargo, lo cierto es que fue sin querer. Ojo con la razón. Aunque de ordinario nos sirve para encontrar la verdad, no es una guía infalible. Es más, a veces puede engañarnos y llevarnos al desprecio o negación de las realidades dudosas o aparentemente ininteligibles para nuestra racional limitación. De hecho, si lo miro bien y desciendo a lo subjetivo, me suelo equivocar todos los días (y los días que no, es porque ni me he dado cuenta); luego la razón, al menos la mía, es ordinariamente defectuosa.