Diecisiete miradas sobre el año 2030 componen el nuevo libro de Zenda, que desde del 20 de octubre puede descargarse gratuitamente. 2030 incluye relatos de Alberto Olmos, Ana Iris Simón, Andrés Trapiello, Antonio Lucas, Cristina Rivera Garza, Espido Freire, Eva García Sáenz de Urturi, José Ángel Mañas, Karina Sainz Borgo, Luisgé Martín, Luz Gabás, Manuel Jabois, María José Solano, Pedro Mairal, Rubén Amón y Soledad Puértolas. El libro está editado y prologado por Leandro Pérez, coordinado por Miguel Munárriz y la ilustración de la portada es de Fernando Vicente.
La edición en papel de este volumen de relatos no estará a la venta en librerías, aunque sortearemos y regalaremos numerosos ejemplares del libro en diversas iniciativas. La versión electrónica de 2030 puede descargarse en varias plataformas a partir de hoy. 2030 es una obra colectiva, patrocinada por Iberdrola, que sigue la senda de Bajo dos banderas, libro de relatos históricos coordinado por Arturo Pérez-Reverte en 2018; y también de Hombres (y algunas mujeres) y Heroínas, dos volúmenes de cuentos que celebran el 8 de marzo, coordinados respectivamente por Rosa Montero y Juan Gómez-Jurado en 2019 y 2020.
En Zenda iremos publicando a lo largo de los próximos días los distintos relatos que dan forma al libro. Hoy es el turno de Trabajadora, firmado por Espido Freire.
***
Trabajadora
Mi abuela es la única que me entiende: es quien recuerda que a mi edad deseaba la libertad que le brindaba el trabajo, levantarse cada día con un propósito y que el final del día te encontrara con un cansancio físico que justificara el sueño, y el final de mes con un salario que justificara la independencia, el orgullo propio y la formación previa. Vivió tiempos de reivindicaciones, de huelgas y de antiguos derechos laborales: cuando habla de ello me parece escuchar un cuento de hadas sin moraleja ni final feliz.
Yo era una niña: apenas dejábamos atrás los últimos coletazos de la pandemia de 2020, que en mi memoria fue un largo y aburridísimo encierro seguido de largas estancias en el campo y de una mascarilla con ositos que renovaba dos veces al día. Apenas me enteré de los fallecimientos, aunque murió mi abuelo paterno, y cuando por fin tuve conciencia del mundo en este no había espacio para el trabajo físico: guardo una vaga impresión de haber visto una vez, cuando era muy pequeña, un cajero humano en una gasolinera. Su buzo naranja y un olor acre y extraño se entremezclan y me resultan tan remotos que a veces pienso que no son reales, sino que lo debí extraer de un documental, o en una película. Salvo la que se conserva en el museo de las Civilizaciones, no he pisado una gasolinera en la vida. Pero entonces ¿dónde encontró mi memoria ese olor?
Doblo la última calle y llego a la casa en la que trabajo desde hace dos meses, entre el reproche callado de mi padre y las sonoras reconvenciones de mi madre. ¿Qué quiero, llamar la atención? ¿Necesito sentirme especial? ¿Busco más dinero? No, papá, no, mamá, no se trata de nada de eso, aunque disfruto cuando comento con mis amigas lo que ese día me ha pasado en el trabajo (ninguna de ellas se ha atrevido a dar el paso, estudian y procesan, viven en la casa paterna, donde tampoco nadie trabaja); aunque a nadie le estorba sentirse especial en una sociedad repleta de clones que piensan y visten de manera parecida; aunque el dinero me encanta. Claro que podría vivir de mi asignación existencial, y en apenas dos años, si me aplicara en los estudios, obtendría una renta razonable. Pero lo que gano con este trabajo es cuatro veces más que lo que asignan a mi padre, y me gusta. Mi madre dejó de decir que era vulgar cuando llegó la primera nómina, pero le disgusta profundamente, como una vergüenza íntima que no se disipa con el tiempo. Yo disfruto con ello, me preocupa el ser cada día un poquito mejor. Mis clientes se lo merecen.
La casa, cuadrada, vítrea y blanca, responde a mi petición con una voz dulce que desmiente su aspecto y me permite entrar. Dejo la chaqueta sobre una silla, paso al diminuto espacio de higienización y me lavo las manos; me cubro con mi uniforme: una bata blanca con mi nombre bordado, un gorrito que me retira el cabello del rostro. Entonces entro en el Sanctasanctórum, el más bonito de los que he visto hasta ahora. No hay rastro de cursilería ni de mal gusto en la sala: luz natural, un espacio amplio y bonito, colores claros pero cálidos, y los dos nidos paralelos en el centro.
Allí duermen los mellizos, cada uno en su útero palpitante, tan tiernos, tan pequeñitos, que siento que me conmuevo cuando entro en su habitación y siento el aroma, muy sutil, a sangre y aliento contenido.
—Buenos días, nene, buenos días, nena.
Sus padres ya les han asignado nombre, pero a mí no me está permitido usarlo. De hecho, ni siquiera me los han dicho. Solo ellos les llamarán de la manera adecuada, secreta hasta que nazcan, para que a través de la delgada pared del útero artificial el vínculo entre los niños y sus padres se fortalezca. El resto de las cuidadoras, las que vendrán después, también usarán esos nombres. Los repetirán para que los niños se identifiquen con ellos, para que corran cuando los escuchen o vuelvan la cabeza en ese gesto instintivo, imposible de falsear, de quien es llamado por el nombre de infancia.
Las gestadoras no podemos, no debemos crear esa cercanía: compruebo que todos los niveles se encuentran bien regulados. La normalidad se marca en un laberinto de luces verdes: la niña sigue baja de peso, no asimila bien el alimento. Le han cambiado dos veces un tramo del cordón umbilical, pero eso no parece que sea el remedio. El niño, en cambio, crece como un torito, de día en día experimenta cambios: no para quieto, será un hombrecito inquieto y nervioso, con el puño diminuto apretado contra un pómulo apenas insinuado. Se encuentran en la semana treinta y dos de gestación, y la mayoría de los riesgos de los embarazos artificiales han quedado atrás. Ahora llega el tiempo para el disfrute.
Modulo la luz para que perciban que he llegado, la adapto al tono adecuado, y me quedo fascinada por la precisa distribución de los deditos, la perfección completa de los pies y las manos, con unas uñitas delicadas y visibles. La membrana del útero es translúcida, pero las cámaras me permiten seguir cada movimiento de su interior sin obstáculos. Les saco algunas fotos, se las mando a sus padres, aunque seguramente habrán tomado ellos las suyas esta misma mañana. Me tumbo entre ellos, en el estrecho diván colocado entre los dos úteros, poso cada mano en un lateral (los dos fetos se balancean para acercar su cabeza a mis palmas) y comienzo a canturrear.
Les gusta que les cante, y que sea yo quien lo haga. Lo sé porque la madre me comentó que hacía mucho tiempo, desde la octava semana, que no les cantaba ni les ponía música porque no detectaba ninguna reacción. Conmigo, en cambio, se acercan, ondulan lentamente como delfines, las manitas muy juntas, las cabezas cobijadas en mis manos y permanecen así, en paz, mientras tarareo viejas canciones. Quizás la madre no cante bien, no sé. Sería lo único que esa mujer hace mal, pero algo debe de haber.
Los padres son mayores, pasan de los sesenta. Ella, muy guapa, con una cabellera plateada que le cubre la espalda, y un aire de seguridad que me desarma. Él más taciturno, menos impresionante, pero sin duda la mente de la pareja, quien toma las decisiones. Por supuesto, no trabajan. Ella dice que lo echa de menos, pero, añade a continuación, no por el trabajo en sí sino por el toque humano que le daba acudir a una oficina, tomarse un café con sus compañeros, el cotilleo de la semana. Gestionaban inversiones, su renta existencial es estratosférica.
Los niños nacerán ya ricos, crecerán rodeados de amor, y no sabemos qué maravillas y qué horrores les esperan en este futuro incierto en el que cada noticia de hoy envejece la de ayer. Quizás más adelante me pidan que sea su cuidadora, pero no sé si me compensa. Se paga mucho más la tarea de cuidar la gestación, y conlleva mucho menos ajetreo.
Mi teléfono se activa: es Miguel. Veo cómo su nombre parpadea en la pantalla, cómo su rostro sonríe entretejido con los corazones que le añadí. Debería cambiar ese filtro, pero solo me acuerdo de ello cuando me llama. El resto del tiempo aparto de mi cabeza a ese hombre. Como en ocasiones anteriores, no le contesto. El último tono vibra en el aire. Los mellizos se mueven, inquietos. Aunque mantenga el teléfono en silencio lo perciben, y no les gusta. En realidad, no debería llevarlo conmigo mientras me encuentro en el Sanctasanctórum, pero hago caso omiso de la recomendación de los padres, porque me quedaría aislada. Todavía me quedan dos años para que me instalen el sensor portátil, ocho para el microchip.
Cuando todo regresa a la calma, siento una desolación enorme. Me duele el estómago, y siento tantas ganas de llorar que salgo a la cocina, y respiro mientras las lágrimas retroceden a su lago original. La casa me escucha, compasiva.
—¿Quieres una taza de té, Ana?
—No, gracias.
—¿Quieres una taza de chocolate, Ana?
—Sí, por favor.
Es una de esas casas engañosas: discreta, con un nivel invasivo muy bajo. En un primer momento parece fría, ausente. Hay que conocerla para descubrir los pequeños detalles, mi aroma preferido cuando cruzo la puerta, el nivel de cansancio que detecta casi al instante, una actitud siempre a la espera. No me abruma, como la mía, con proyecciones constantes y con recuerdos bombardeados sin cesar: en realidad, aunque mis padres presumen de modernidad, nuestra casa tiene la programación de hace dos o tres años. Casi todo en ella se ha quedado anticuado. Las nuevas casas leen la respiración, interpretan con cierta habilidad los niveles de estrés: son como esta. Caras, sutiles y silenciosas.
—¿Quieres hablar, Ana?
—No, gracias.
Quizás más adelante: de momento no tengo tanta confianza con la casa como para contarle qué me preocupa. No sé qué hará con esa información, si la borrará inmediatamente, si la compartirá con mis clientes, si me ofrecerá una copia de cortesía. Dejo la taza de chocolate en el punto de lavado, y regreso con los niños. Han pasado ya tres meses: una llamada de Miguel no debería ser más que un mosquito que se estrella contra el cristal.
Lo dejamos porque descubrí que era un radical: quería tener hijos. Al principio creí que, como muchos chicos, fingía un cierto primitivismo. Son idiotas, pero creen que eso les hace más viriles a nuestros ojos. Le obsesionaban los coches antiguos, la historia anterior a la pandemia. Quería procesar datos y sistemas que conservaran esos datos y algunas viejas costumbres. Con sus amigos, frecuentaba salas de simulación de actividades pasadas, conducían coches, reparaban cachivaches, planchaban ropa. Era amigo de mi hermano, y no recuerdo un tiempo en el que no pasara tiempo con nosotros en casa. Yo sabía que siempre le había gustado. De pronto, sin saber por qué, me volví loca por él. Una mañana desperté, y cuando escuché su voz en el comedor me di cuenta de que me moriría si él no me quería. Como si alguien hubiera pulsado una tecla en mi espalda, y nos echara a andar al unísono, para que nos encontráramos.
Vivimos un romance estúpido, plagado de lugares comunes, idéntico al de todas mis amigas, con sus altos, con sus dudas y celos. Él era mayoritariamente heterosexual. Yo no lo tengo claro. Los porcentajes de compatibilidad nos ofrecían mejores datos de lo que yo vivía día a día. Claro que si se trata de creer en los porcentajes de compatibilidad, podría también creer en la astrología. Pero, con todo, fuimos felices durante un año, besos escondidos y largas escapadas virtuales, hasta que comencé con mi trabajo de gestadora.
La primera casa en la que trabajé no era tan bonita como esta, y el Sanctasanctórum cobijaba a una única niña, la tercera de la familia. Yo estaba fascinada con ese bebé: aún hoy, tengo tres veces más fotos de ella que de cualquiera de los otros dos que he cuidado. Todos ellos son perfectos, pero esta parecía un ángel. A las 38 semanas las pestañas sombreaban una naricita de muñeca, y la curva de su frente era un trazo de acuarela. Y una tarde se la enseñé a Miguel.
Su rostro se suavizó (esa misma tarde habíamos discutido) y mostró un rastro de miedo. Me pareció normal: los bebés generan esa emoción en muchos hombres, la crudeza de verlos indefensos en sus úteros contrasta con la hermosa imagen del nacimiento, limpia, sin venas ni cordones ni líquido gelatinoso en torno a la boca y los ojos.
—Un día tendremos una como esta —dije yo.
—Un día tendremos una natural.
Solté una risita porque creía que bromeaba. El silencio que siguió me dejó suspendida en el aire, sola.
—No estarás hablando en serio. Los niños artificiales son perfectos. Nunca me arriesgaría a transmitirles una enfermedad, o un defecto genéticos, por no haber cribado previamente mis óvulos.
—Los niños artificiales son artificiales. Mira mi sobrino, mira a los bebés que están naciendo ahora. La selección hace que no lloren, que no sientan.
—No lloran porque son felices —defendí yo, leal a la pequeñita que crecía a mi lado.
—No es más que un timo: con nuestra asignación ¿cuándo podremos tener hijos? Suma: el cribado de óvulos, la selección de esperma, el útero artificial. Posiblemente quieras también que una gestadora los cuide. No ocurrirá antes de pasados los cuarenta.
Fruncí los labios, obstinada: había calculado en muchas ocasiones cuándo y cómo podríamos ser padres. Todas mis amigas lo hacíamos. Los niños son caros, y las mujeres continuamos más interesadas en ellas que los chicos. ¿A qué venía aquella preocupación, aquella insistencia?
—Entonces no los tendremos hasta pasados los cuarenta.
—Ana, los seres humanos han traído al mundo hijos naturales durante siglos. Hasta hace una década no existían los úteros artificiales.
—Y hasta hace un siglo la gente moría por no tener acceso a antibióticos, y hace quince años la esperanza de vida era de ochenta años. Hace diez años, antes de las esterilizaciones masivas, las mujeres se quedaban embarazadas sin desearlo. Yo no voy a revertir mi esterilización, no voy a usar mi propio útero. ¿Qué somos? ¿Animales?
Él no contestó. Al cabo de un momento se levantó y se fue. Yo rompí una de las normas y toqué a la niña sin una necesidad real de hacerlo: durante el resto de la tarde, su manita rodeó mi dedo índice, mientras yo sentía cómo el amor que me había atravesado durante un año se desvanecía lentamente, hasta que pareció una sombra de su sombra, una fantasía tan extraña como las que se acumulaban en el Museo de las Civilizaciones.
Miguel se alejó, en un principio, y nuestra relación se deshizo, como una nube arrastrada por un viento invisible, pero regresó cuando comencé a cuidar a los mellizos. Primero creí que no me había olvidado. Eso me provocaba una halagadora sensación de importancia, sutil como los aromas con los que me recibe esta casa, pero innegable. Después creí, con horror, que su grupo de primitivistas había descubierto para quién trabajaba, y que pensaban, qué se yo, en un asalto, en el rapto de los dos úteros para destrozarlos, o para pedir un rescate. Se habían dado algunos casos, no muchos ni en este país, pero su recuerdo poblaban las pesadillas de todas las gestadoras: los delincuentes nunca tomaban la casa con los padres dentro, sino con las gestadoras, a las que amenazaban de muerte, y a las que obligaban a tomar decisiones horribles.
Desde entonces, cada vez que escucho un ruido activo la clave de casa: ella sabe cómo actuar. En su seno, como otro bebé indefenso, me muevo yo. Hasta ahora todo han sido falsas alarmas. Lo normal, de hecho, es que todo lo referente a un movimiento extraño sea una falsa alarma.
Pero no; ha abandonado ese grupo, posiblemente porque ha llegado a la edad en la que ese tipo de actividades condena a quien las sigue a un ostracismo sin regreso. Me ha dejado mensajes de colores y texturas diversas, incluso las que sabe que no me gustan: ha probado a seducirme y a convencerme. Es mucho más hábil que mis padres. También él quiere que deje de trabajar: cree que mi carácter, desde que soy una gestadora, ha cambiado. Que yo misma no seré, en su momento, una buena madre, que no resulta ni natural ni agradable el vínculo que creo con niños a los que no veré nacer, que ni siquiera sabemos si llegarán a nacer.
Sé que lo que me dice es una sarta de mentiras, con alguna verdad perturbadora entrelazada. Así funcionan las grandes farsas, con un pequeño matiz real. Y estoy en condiciones de saberlo porque ya no le quiero. Fuera cual fuera el hechizo al que me sometió por unos meses, se esfumó en aquella habitación rosa, con mi primer bebé artificial. No hay una lucidez mayor que la que nos brinda la indiferencia.
No se lo he contado a nadie, solo a mi abuela. Es una mujer de largos silencios y de largas historias, que siente que el mundo se le ha escapado sin comprenderlo del todo. Cuando era joven trabajaba como secretaria, rodeada a diario de otros trabajadores, en un mundo que a mí me cuesta imaginar. En su vientre, de lado a lado, muestra una cicatriz oscurecida por los años. De ahí salió mi madre, cuando los niños naturales eran la norma. De niña me fascinaba la idea de que un cuerpo anidara en otro, que de ese vientre plano y herido de mi abuela, que la cicatriz plisa un poco, hubiera salido el de mi madre, una mujer dentro de otra, cuando las dos se parecen tan poco, ni en lo físico ni en el carácter. Ahora me asquea.
—No entendéis el amor —me dijo—, los jóvenes no entendéis el amor, aunque el amor se haya hecho precisamente para los jóvenes.
Yo solo sé que no deseo una vida prefijada, ni unas decisiones tomadas por otros, pero no tengo las fuerzas como para enfrentarme a todos. Escojo como puedo: quizás sea cierto que mi generación mantiene una extraña relación con el amor: amo a esas pequeñas criaturas indefensas que dejan a mi cuidado, amo la calma sedosa de la mañana, cuando camino casi sola por las calles, amo el dinero, la sensación de seguridad que me brinda, como si fuera una casa que elevara sus paredes a mi alrededor para cobijarme.
Miguel decía a menudo que nos han arrebatado todo, hasta ese apasionamiento, que controlan primero con los sistemas móviles, después con el sensor portátil, luego con el microchip. Que somos una generación de no vivos, que los experimentos que tuvieron lugar durante la pandemia sirvieron para convertirnos en lo que ahora somos, en el primer lote de jóvenes esencialmente inútiles de la historia, incapaces de desempeñar un trabajo, imposibilitados para una cierta independencia de criterio o de juicio, asépticos y estériles. Llegado a ese punto, yo dejaba de escucharle. Los primitivistas son el eslabón perdido de las viejas teorías de la conspiración.
Mi abuela es la única que me entiende porque es la única que mantiene viva la memoria de cómo era antes la vida, y cuando la compara con la actual, llega a la conclusión de que hay pequeñas luchas aún activas, como rescoldos que permanecen vivas. No, está claro, algo tan radical como tener nuestros propios hijos. Pero sí otras en las que la dignidad permanece intacta, como el derecho al trabajo, por más que sean trabajos redundantes. Casi podría, con toda seguridad, velar por los mellizos mejor que yo lo hago. Pero me pagan porque somos esas últimas obras de arte, esa piezas de artesanía única, la huella de los viejos oficios, las enfermeras, las comadronas, las hacedoras de hechizos. Me pagan porque canturree y bendiga con mi presencia a unos niños que crecen solos en una bolsa translúcida, para que el mundo les resulte menos duro, de entrada, para mantenerlos unos meses más engañados y no descubran aún la frialdad de nuestro contacto, los huecos húmedos de una sociedad en que ya no hacemos falta ninguno de nosotros para que continúe funcionando. Un triste cuento de hadas sin moraleja ni final feliz.
Y me gusta mi trabajo. Y soy muy buena en él.
—————————————
Descargar libro 2030 en EPUB / Descargar libro 2030 en MOBI / Descargar Libro 2030 en PDF.
VV.AA. Título: 2030. Editorial: Zenda. Descarga: Amazon (0,99 €), Fnac y Kobo (gratis).


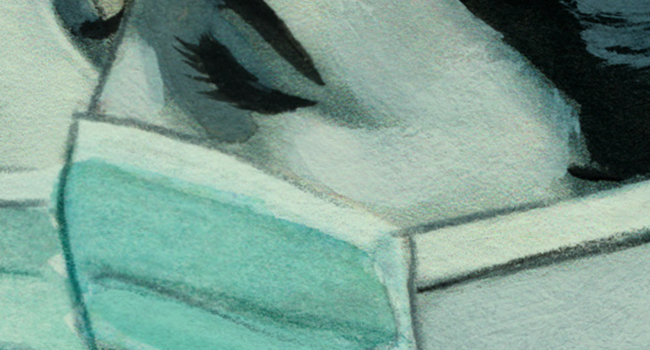




Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: